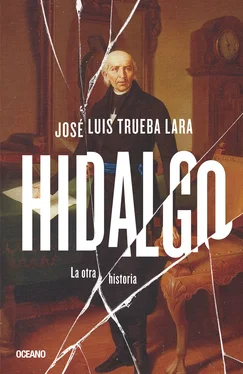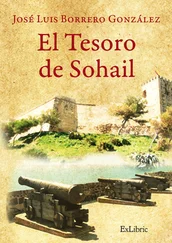La gente de Valladolid se refugió en los templos y las procesiones se adueñaron de las calles.
Al ritmo de los tambores y del temblor de las llamas de las ceras, los rezos que le pedían un milagro a Jesús y a su Santa Madre se oían en todos lados mientras que los ojos ciegos de los santos eran incapaces de detenerse en los balcones. Estaban fijos en el vacío, en la mudez que se adueñaba de la ciudad en las noches.
Todas las plegarias fueron en vano.
La corte celestial estaba sorda, Satán andaba suelto.

Los rumores empezaron a trotar en el empedrado y se adueñaron de las vecindades de Valladolid: algunos decían que los lanceros habían huido a quién sabe dónde, otros murmuraban que los soldados que llegarían para protegerlos ya colgaban de los árboles, y unos más estaban ciertos de que el fin del mundo estaba a la vuelta de la siguiente esquina o que reptaba entre los cerros cercanos.
El dragón de siete cabezas y la puta de Babilonia avanzaban al frente de los insurrectos. A los aterrados ya sólo les quedaba una carta: encerrarse en sus cuartos y latiguearse hasta que sus pecados quedaran pagados. Lo que pasara después sería el último castigo que recibirían antes de que Dios perdonara sus almas.

En las noches, el ruido de los carruajes y los carromatos interrumpía el sueño de los vallisoletanos. Más de uno se asomó entre los postigos y vio cómo los principales huían de la ciudad. Cargaban lo que podían con tal de salvarlo del saqueo. El recuerdo de los mandamases que fueron capturados por el Torero les carcomía los dentros. Nuestro Señor era el único que sabía lo que ocurrió cuando el cura infame los entregó a la plebe enloquecida. Las imágenes de los hombres con las tripas de fuera, de los que fueron ultimados a patadas y de los que jamás tuvieron la oportunidad de decir su última plegaria no podían salírseles de la sesera que se retorcía para tratar de averiguar lo que nunca se sabría. Fuera cual fuera, el destino de los cautivos era la brújula que apuntaba el rumbo de la huida.
Muy cerca de esos carruajes también se miraba a los sacerdotes más encumbrados, sólo los curas de menor estofa se quedaron en Valladolid para resistir la andanada. Don Manuel Abad apenas y pudo ser visto entre las cortinas del palanquín que cargaban sus negros esclavos, cuyas libreas coloradas se convirtieron en harapos antes de que llegara a su destino. Sabía que la muerte lo acechaba desde que firmó la excomunión de Hidalgo. Sus rezos, por más enjundiosos que fueran, no tenían la fuerza para alejar a los endemoniados que se acercaban a la ciudad.
Delante de la gente, ninguno de los principales aceptó que se le quemaban las habas por largarse lo más lejos que pudiera. Todos dijeron que alguien reclamaba su presencia en otros rumbos, que el virrey y el arzobispo los llamaban a México para conocer sus pareceres sobre la insurrección o que tenían una manda pendiente en San Juan de los Lagos. Esa Virgen era la única que estaba a la mano para pedir un milagro, la de los Remedios estaba muy lejos y apenas la habían adornado con la banda de generala de las tropas realistas.
Pasara lo que pasara, no querían ser recordados como cobardes. Sin embargo, cuando hablaron, nadie creyó en sus palabras, las ojeras y el temblor de sus manos los desnudaron delante de todos. El miedo gobernaba sus patas y el tic tac de los péndulos los acercaba a la fatalidad.

La oscuridad nada tardó en volverse más negra. Los espantos se apoderaron de la ciudad que a cada instante tenía más clara su indefensión. A la hora de la verdad, los cañones y los fusiles se quedarían abandonados sin que nadie se atreviera a tocarlos para enfrentar a la horda del cura herético. Las mujeres y los niños fueron entregados a los conventos con el anhelo de que Dios los protegiera de los salvajes que bebieron sangre en Guanajuato. Con un poco de suerte, la plebe endiablada no profanaría las casas de Dios. A ratos, el milagro de la salvación aún parecía estar cerca.
Las calles se convirtieron en un lugar donde sólo los hombres se miraban, únicamente las pordioseras seguían firmes en las esquinas para pedir limosna. Y, cuando los varones creían que los ojos de sus vecinos apuntaban para otro lado, comenzaron a cavar en sus patios o a quebrar los muros de sus casas. En algún lugar debían esconder lo que tenían para salvarlo de las garras de los gañanes. No se daban cuenta de que las paredes con el enjarrado fresco eran un imán para los hijos del cura.
Cuanto más cerca estábamos, los que tenían amigos y parientes en la sierra también comenzaron a largarse. La ley de que el muerto y el arrimado a los tres días apestan no podía detenerlos. A como diera lugar, tenían que alejarse del mal que se acercaba, y con las pocas monedas que cargaban algo podrían darle a quienes les abrieran la puerta en un caserío a mitad de la nada. Sólo la plata levantaría las aldabas.
La piedad estaba muerta antes de que los encurados entraran a la ciudad. Todos estaban seguros de que los hombres de Calleja no llegarían a tiempo para salvarlos.
Yo lo sabía, pero Hidalgo ignoraba mis palabras. De nada valía que le pidiera que algunos de los suyos montaran guardia para enfrentar a los bandoleros que mandaban en esas tierras. ¿Quién de ustedes se atreve a decirme que miento? Los campos de Michoacán eran propiedad de los bandidos y los asesinos. Sus grupos no eran de dos ni de tres, muchos sumaban cientos, y no faltaban los pueblos enteros que se dedicaban al pillaje. Más allá de las ciudades, el Obispado era un lugar sin ley y los arrieros eran las presas anheladas. Lo que se decía de Tierra Caliente no era mentira: cuando sus habitantes estiraban la pata, siempre regresaban por sus sarapes para aguantar el frío de ultratumba. Las llamas del averno no tenían el calor que se sentía en los rumbos donde el sol y el crimen les curtían la piel a los desalmados.
Aunque quisiera negarlo, sabía lo que iba a suceder.
Cuando apenas nos faltan dos jornadas para llegar a Valladolid, la polvareda comenzó a notarse en el camino.
Las nubes ocres no mentían.
El viento no las levantaba, los jinetes que se acercaban eran un demonial.
A toda prisa alisté a mis hombres para el combate.
Las líneas de fusileros estaban dispuestas, sus armas apuntaban a la vereda. Ningún dedo temblaba en el gatillo, y después de que lo jalaran se lanzarían a la carga con las bayonetas por delante. En ese instante sabríamos de qué color pintaba el rojo. Los de caballería teníamos los sables desenvainados y las espuelas dispuestas. Ninguno hizo el mínimo esfuerzo para traer y alistar el cañón que Martínez fundió en Guanajuato. Un tronido podía llevarnos entre las patas sin que el honor del Sabelotodo se manchara. Esa arma estaba condenada a nunca matar a los enemigos, los buenos hijos de Hidalgo serían sus únicas víctimas.

Como si nada pasara, don Miguel se acercó y con una seña nos ordenó que bajáramos las armas.
—Ellos también son mis hijos —nos dijo con voz fuerte para que los desharrapados lo oyeran.
La polvareda cada vez estaba más cerca y así siguió hasta que, mero enfrente de nosotros, unos tipejos desmontaron.
Читать дальше