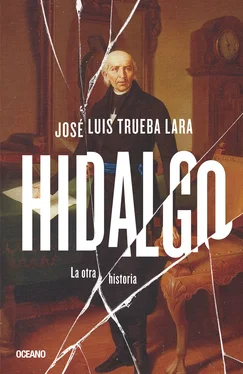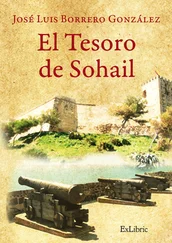Los ruegos a san Benito se volvieron carroña mientras se escuchaban en el templo. El santo, por más poderes que tuviera, no tenía manera de detener los horrores. Mientras el sacerdote alzaba la hostia, Hidalgo desencadenó a sus perros.
Las casas de Dios fueron saqueadas. Los cálices se llenaron de chínguere y pulque, los vestidos de las vírgenes y las santas se convirtieron en los ropajes de las chimiscoleras que pecaban mientras se zurraban de risa, y muchos retablos alimentaron las hogueras que aluzaban sus bailes lúbricos y grotescos. Si la catedral no se había rendido, ningún templo merecía ser respetado.

Antes de que se terminara la misa, uno de mis hombres me susurró lo que estaba pasando.
Una palabra bastaba para que arremetieran en contra de la leperada.
Me levanté y caminé hacia la puerta.
Ahí me esperaba el Torero.
—No se preocupe, mi capitán —me dijo—, lo que pasa tiene la bendición del patrón.
Aunque tenía la sangre caliente me regresé a mi lugar.
En el preciso instante en que la misa se terminó, me largué de la catedral con la deshonra a cuestas. Todas nuestras promesas fueron en vano. Para no variar nos habíamos pasado el octavo mandamiento por el puente más chaparro. Cada una de sus palabras estaba embarrada con la mierda del cura.

El ruido de los cascos de mi caballo sonaba como los martillazos del Diablo. El silencio lo volvía más recio y las chispas de las herraduras brotaban sin que fuera a toda carrera. Mi camino no tenía rumbo y terminó llevándome a casa de Mariano Michelena para encontrarme con el pasado.
El abandono se miraba en las paredes y los balcones desvencijados. Las telarañas eran las dueñas de los ventanales y las marcas de las patas de las ratas mostraban a las dueñas del lugar. Desde hacía meses, la basura se amontonaba en la entrada y nadie salía a barrerla. La dejadez de la casa era el recuerdo de mi primer fracaso.
Ahí, en las tertulias que organizaba Michelena, todo comenzó antes de que el nombre del cura nos pasara por la cabeza. En esos días, ni sombra llegaba. Esa vez a nada estuvimos de levantarnos en armas. Si lo hubiéramos logrado, todo sería distinto: los criollos estarían de nuestro lado y los soldados se hubieran acercado para jugarse la vida. Nuestra insurrección no sería una turba sanguinaria, sino un asunto de militares y caballeros, de gente de bien que lograría que nos tocara lo que por derecho nos correspondía. Los americanos podíamos mandar en América y ser leales al rey que estaba en manos del corso. El pleito sólo era en contra de los fuereños y las leyes que nos ninguneaban.
A mí me da igual que ustedes quieran negarlo. No hay manera de tapar al sol con un dedo: ninguno de los que conspirábamos con Michelena era un loco; las ideas afrancesadas no nos nublaban las entendederas ni nos hacían perder el tiempo con los libros que a nada llevaban y todo lo enredaban. Nuestros reclamos eran justos y no necesitaban los pliegos que le hicieron perder la razón a Hidalgo. Pero, ahora que lo pienso, es posible que todo empezara antes de que nos reuniéramos en casa de don Mariano.
Los chirridos de las cigarras que alebrestaban las almas se iniciaron cuando nos acantonaron cerca de Veracruz. Ahí teníamos que estar, listos para enfrentar a los franceses que pronto desembarcarían para apoderarse del Reino.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.