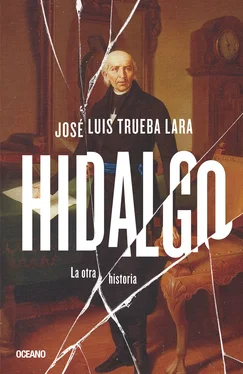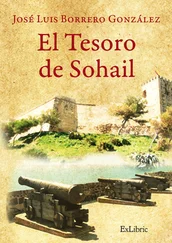De nada les servirá que lleguen delante de san Pedro con toda su doctrina y que los rezos de los curas le anuncien su presencia: el que la hace la paga y, además, ninguno de ésos fue enterrado con la cabeza apuntando al norte. Da igual dónde se quedaron tirados, el polvo terminó tragándoselos y sus caras apuntan al lugar de Satán.

En una de tantas paradas, el cura se quedó sentado. Sus hombros cargados se notaban más que de costumbre. El silencio que lo marcaba desde que salimos de Guanajuato era una grieta en la lápida de su alma. La mirada se le perdía en el horizonte y el papel que sostenía en la mano se resistía a ser presa del viento. La hoja se agitaba y el sonido que provocaba parecía gobernar su vida. A leguas se notaba que quería estar solo. La caldera del vientre le ardía para espesar el humor incurable de la soberbia.
El Torero y los suyos casi habían formado un círculo que los alejaba de los miserables.
Ellos, desde el día que don Miguel los sacó de la cárcel en Dolores, se convirtieron en su jauría. Si habían matado y violado, o si profanaron los templos y las sagradas imágenes, fueron perdonados y bendecidos. A esas alturas, esos malvivientes ya habían aprendido que los desharrapados no debían mirarle la cara cuando estaba alicaído.
Delante de los muertos de hambre debía mostrarse como el mandamás invencible, como el único que podía abrir las puertas de la Gloria, mientras que el peladaje bramaba y agitaba sus sombreros con una imagen de la Guadalupana pegada con cola o apenas detenida con unos alfileres oxidados.
Lo miré con calma.
El momento de hablar tal vez había llegado.
Me acerqué. El Torero volteó a verlo.
Con un leve movimiento, don Miguel le indicó que me permitiera aproximarme.

—Mira —me dijo mientras me acercaba el papel.
Sus ojos eran oscuros. El verde lodoso de sus pupilas se había ido para siempre. La voz se le oía pastosa por la rabia que le espesaba las babas.
Lo leí con calma.
Ninguna de las palabras me sorprendió.
Ése era el castigo que nos merecíamos por lo que hicimos y dejamos hacer. Los dos habíamos pecado por palabra, obra y omisión. Aunque quisiéramos escapar, la posibilidad de sacarle la vuelta al Infierno estaba muerta: la Santa Iglesia nos repudiaba y nos maldecía desde el cabello hasta los pies y desde la piel hasta el tuétano. Y todos los que se atrevieran a tendernos la mano se enfrentarían al mismo castigo. Don Manuel Abad, el obispo de Valladolid, nos entregaba a las llamas eternas y la oscuridad sin redención.
Ante esas palabras no podíamos rebelarnos. Desde el día que se publicó el edicto, Lucifer nos esperaba en las profundidades de la Tierra para sumergirnos en el río de sangre que cuidan los endemoniados con cuerpo de caballo y torso de hombre. Por más que lo deseáramos, jamás podríamos huir de su torrente. Cada vez que lo intentáramos, los guardianes diabólicos nos atraparían y nos atormentarían hasta que volviéramos a su cauce para atragantarnos los coágulos de los indefensos que murieron por nuestra culpa.
Le devolví el papel.
Él lo dobló con calma antes de guardarlo en su bolsa.
Lentamente me señaló con el índice.
—Los amigos siempre traicionan —murmuró con ganas de que apenas lo escuchara—. Riaño prefirió la muerte a estar a mi lado, y ahora Manuel me condena y me maldice. Tú lo sabes bien... este papel está claveteado en la puerta de todos los templos del Obispado sin que sus letras se borren por la lluvia y sin que nadie se atreva a arrancarlo. De nada valieron las tardes que pasamos juntos, las conversaciones que tuvimos tampoco le atreguaron las ganas de condenarme, pero el viento se llevará sus palabras. Desde antes que nos levantáramos en armas Manuel ya me tenía ojeriza, por eso me dio la espalda sin que le importaran las consecuencias de sus actos. Dios sabe que terminará en manos de mis hijos, del pueblo bueno que sabe cómo cobrar sus deudas.
—Pero...
No pude terminar mis palabras.
Hidalgo levantó la mano para que me callara.
—Aquí ya no hay peros —me interrumpió sin necesidad de recordarme que era el único dueño del pandero—. Este papel no vale nada, cuando entremos a Valladolid los curas firmarán los documentos que lo convertirán en una metida de pata. Te juro por Dios que tendrán que arrancarlo de todas las iglesias y delante de mí lo quemarán mientras se arrodillan para que los bendiga. No han entendido que el rey es nada, que el obispo es nada, y que yo soy todo. Yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, el que todo lo puede, el único que puede sanar las almas y abrirle las puertas del Cielo al pueblo. Yo soy el predestinado...
Esas palabras las había dicho una y cien veces con tal de convencerse de que era invencible y que su voz derribaba los muros, quebraba cadenas y mataba fuereños.

Durante un instante quise ponerle la mano en el hombro para ofrecerle consuelo. A pesar de que estábamos contrapunteados, aún era capaz de tenerle lástima. En esos días, mis ansias de acuerdo todavía no se ahogaban en la sangre derramada ni se enmudecían por los gritos nacidos de la rapiña. Es más, la traición que a nada estuvo de entregarme a las manos de Calleja para que me destripara no tenía espacio en mi cabeza.
No pude tocarlo, eso me habría condenado más de lo que estaba.
Nuestro Señor y la Santa Virgen saben que sus pecados son más grandes que los míos. Nunca fingí tener las manos santas ni prometí la castidad que no respetaría.
Dios sabe que no les miento, las palabras torcidas perdieron su sentido.
En esos momentos, valía más que regresara con mis hombres. Los reclamos de los soldados eran los míos, y sus silencios culposos eran mi voz encarcelada. Sin embargo, antes de dar el primer paso volví a mirarlo.
Don Miguel no imaginaba que yo conocía la historia de sus odios.
Apenas habían pasado unos años desde el día que don Manuel Abad le levantó la canasta. Tanto fue la olla al pozo que terminó quebrada. Por más que fuera su amigo, la honradez del obispo de Valladolid no podía quedar mal parada. Con ganas de ser más que los demás, don Miguel renegó de la historia de su padre, el hombre de vista débil que cuidaba la hacienda de otros; el suyo no era un destino que le cuadrara a alguien de sus tamaños. A como diera lugar tenía que ser un señorón, y todos tenían que curvar el espinazo delante de su presencia. Poco a poco, a veces por las buenas y muchas otras por las malas, juntó alguna riqueza, y con sus hermanos se aventuró a comprar más tierras.
Los ranchos de los Hidalgo crecieron y él era feliz cuando se metía a los corrales para torear.
En las noches que festejaban a san Miguel, la peonada lo veía clavando las banderillas encendidas y enfrentando cornamentas de fuego. Los bufidos de la bestia que se achicharraba por las llamas y los cohetones que tenía en las astas lo hacían parecer más macho de lo que era y se creía. Pero, por más que fingiera, su estoque jamás fue preciso. Los toros que capoteaba siempre debían ser rematados a machetazos mientras el cura se pavoneaba para que la indiada aplaudiera.
Las palmas de los peones no eran sinceras, todas eran premiadas con comida y bebida. Si era o no un gran matador, a nadie le importaba un bledo. Lo único que les interesaba a las piojosas eran el jelengue y los arrimones que se darían mientras bailaban el jarabe gatuno y el chuchumbé. Un fajo de la bebida que era más transparente que el agua y más fogosa que el aguardiente bastaba para que le gritaran las maravillas que no tenía.
Читать дальше