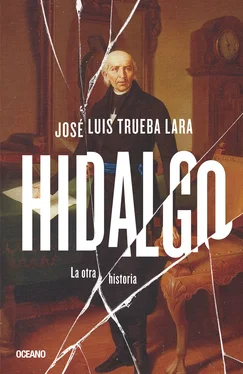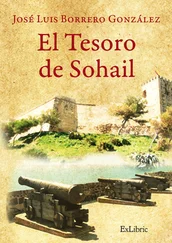La muerte era una lluvia implacable.
A los defensores no les quedó de otra más que huir de la azotea. Por más que quisieran dispararle a la indiada, sus fusiles eran más lentos que las hondas. Las ventanas también se volvieron peligrosas, la puntería estaba labrada en las piedras.

Riaño estaba atrapado, el populacho nada se tardaría en incendiar la puerta. Entonces tomó la única decisión que le quedaba: salió con sus mejores hombres para enfrentar a los atacantes. Los disparos mataron a muchos y su sable le rajó la cara y el cuerpo a otros tantos. Se jugaban el todo por el todo. Los europeos estaban seguros de que —si lograban resistir unos cuantos días— los refuerzos se mirarían en los cerros y la turba de Hidalgo sería ultimada. Los cañones cargados de metralla los despedazarían con cada tronido.
Los piojosos se echaron para atrás. Ninguno sabía pelear como un soldado de a deveras.
Pero el Diablo estaba del mismo lado que el cura. Un balazo le dio en la cara a Riaño. Sus hombres lo vieron trastabillar, el viejo sable cayó de su mano y, antes de que rodara por el piso, lo cargaron y se metieron en la alhóndiga.
Lo acostaron en uno de los graneros y la muerte lo atrapó después de que se arqueó por las convulsiones. Su hijo mayor gritaba que le abrieran la puerta para salir a vengarse, su esposa sólo se quedó tiesa delante del difunto. Aunque lo deseara, no podía entender la matanza que provocaba el sacerdote que muchas veces estuvo en su casa y se decía amigo de su marido.
Los españoles detuvieron al joven y las discusiones se soltaron de la rienda.

El miedo a la muerte les nubló la sesera a los gachupines. Algunos exigían que se alzara la bandera blanca para pactar la rendición con Hidalgo, otros gritaban que debían defenderse hasta que cayera el último hombre y, por supuesto, también estaban los que apenas pudieron hincarse para suplicarle clemencia al Cielo. Los tres curas que estaban en la alhóndiga no se daban abasto para darles una hostia y perdonarles sus pecados sin escuchar las confesiones.
El orden de la defensa estaba quebrado.
Nadie tomaba el mando de las tropas.
Los ruidos de las llamas de la puerta se fundieron con los porrazos que le daban.
Alguien gritó que estaba a punto de caer.
Los pocos que pudieron organizarse se formaron delante de ella con los fusiles listos. Detrás de los soldados se miraba uno de los sacerdotes que sostenía una cruz mientras gritaba Vade retro Satana . Cuando las maderas se rajaron y entraron los gañanes con los pelos chamuscados, los plomazos no los detuvieron. El cura que sostenía la Santa Imagen fue el primero en caer.
Sólo Dios pudo contar cuántas veces alcanzaron a jalar el gatillo los defensores. Si fueron tres, cinco o diez, no importa. Los endiablados entraron al edificio y la matanza empezó.
Nadie se salvó, ni siquiera los sacerdotes fueron perdonados.

Apenas había pasado un rato cuando el cura bribón se acercó a la alhóndiga indefensa. A la hora de la verdad, siempre se portó como lo que era: un collón por los cuatro costados. Pero, en esos momentos, su miedo ya no importaba, nadie podía sorrajarle un tiro en la cara. Con su mano trazaba la señal de la cruz sobre los miserables que corrían para matar y robar. Las ansias de sangre y el saqueo estaban benditos.
Por más que traté de perderme en el laberinto de las callejas, los hombres del Torero terminaron por encontrarme. A como diera lugar, Hidalgo quería verme. Mi caballo avanzaba entre las monturas de los matasiete; a cada paso que dábamos, las lagañas se me cuajaban por los horrores. Las perrillas hediondas se adueñarían de mis párpados, y cuando se reventaran el pus me llenaría los ojos de nubes. Las casas eran saqueadas y las tiendas estaban heridas de muerte. Un pelagatos jalaba a una española de las greñas para meterla en un callejón. Su mirada no dejaba duda sobre el destino que le esperaba, su mano izquierda apretaba sus partes con ganas de atreguarse las urgencias que pronto serían desfogadas.
Empuñé mi sable. Cuando estaba a punto de desenvainarlo, uno de los achichincles del Torero me detuvo.
—Eso va después, mi capitán; al patrón le urge verlo.
Lo miré a la cara.
El signo de la muerte estaba tatuado en su mirada.
—Pues hay que apurarse —le contesté mientras le clavaba las espuelas a mi caballo.

No tardamos mucho en llegar. Hidalgo estaba en una de las casas que cayeron en sus manos. Lo miré con calma, sus manos recorrían lentamente los pocos libros que ahí se encontraban. El color de las cubiertas de pergamino casi se fundía con el de sus dedos. Las manchas que los puros le dejaban se mezclaban con las huellas oscuras de los lomos donde alguien escribió su nombre con unas letras que se esforzaban por parecer claras. Los hombros caídos se le notaban sin su gabán y la leve curvatura de su espalda resaltaba por la ropa tensa.
Me miró y sonrió.
—El dueño de esto tenía mal gusto, no hay nada que valga la pena leer —me dijo con calma.
Por más recio que se escucharan, los gritos de la calle no le llegaban a las orejas ni lo obligaban a perder el compás de su respiración. Su pecho huesudo mantenía el ritmo a pesar de la matanza.
Después de que volvió a mirarme, se sentó como si nada pasara.
A su lado estaban apiladas las barras de plata que rescató de la alhóndiga. Aunque la mayoría se escapó de sus manos, no eran tan pocas las que estaban ahí. Una sobre otra tenían más de una vara de alto.
—Ven, siéntate... acompáñame. Dios sabe que tenemos que platicar.
Me quité el capote y lo dejé sobre la escribanía junto con mi bicornio. Me aposenté con calma mientras los pasos del Torero se acercaban.
—Usted dirá —le dije a don Miguel.
Mis palabras me sorprendieron, en cada una de sus letras se notaba la furia atragantada.
—Tienes que entenderme... lo que sucede es necesario, la justicia divina tiene un precio y siempre hay que pagarlo. Nadie se deja matar por nada, y lo que está pasando nos da lealtades y convierte nuestro nombre en la voz del pánico. Entiéndeme, Ignacio, con esto ganamos dos veces. Cuando las palabras corran no habrá ninguno que tenga los tamaños para enfrentarnos; el tal Calleja del que tanto hablas terminará culeándose antes de enfrentarnos.
Con calma tomó un puro.
Lo olisqueó y tuvo que chocar su yesca varias veces contra el eslabón antes de que la lumbre brotara.
El aroma del tabaco me llegó a la nariz mientras su rostro se escondía tras el humo.
—Lo que está pasando no tiene nombre —le repliqué tratando de mantener la calma—, cada saqueo, cada mujer profanada y cada gachupín degollado nos dejan solos. Necesitamos apoyos, soldados de a deveras, y no vendrán si las cosas siguen como van. Es más, si usted lo piensa, también soltaría a los españoles que tiene prisioneros. Un gesto de piedad nos abriría el corazón de la gente. Véalos, todos pasan las de Caín menos el militarete que le llena el ojo.
El tono de mi voz era duro, pero las ganas de gritarle se me atoraban en el gañote.
—¿Qué quieres que hagamos? ¿Que matemos con flores y sonetos? Yo sólo permito algunas cosas.
Читать дальше