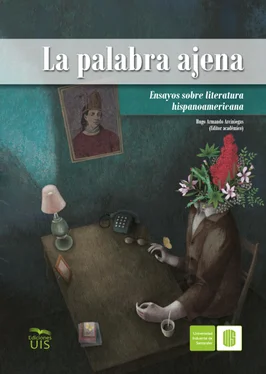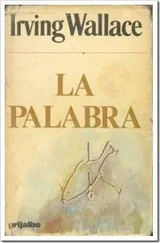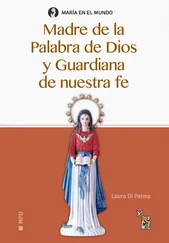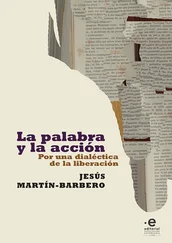Lo que el ensayo literario ha de canalizar no es el acceso a una realidad social representada en la obra, sino la actualización de esa vida social inaccesible –ya perdida sin remedio en la trama del pasado–, que el ensayista devuelve siempre refractada por sus condiciones propias de existencia. El ensayo, pues, dice más del presente que del pasado y más del ensayista que de lo ensayado. Su lógica no es retrospectiva ni especular (reflejo directo de la palabra-luz ajena), sino subordinante y refractiva: reflejo desviado, oblicuo, que modifica la dirección de la palabra-luz ajena al sumergirla en la voz propia.
Ese proceso aparece a nuestros ojos como una forma encadenada que extiende el signo más allá de él mismo, porque lo trasciende hacia el flujo de la historia:
Esta cadena de la creatividad ideológica y de la comprensión, que conduce de un signo al otro y después a un nuevo signo, es unificada y continua: de un eslabón sígnico, y, por tanto, material, pasamos ininterrumpidamente a otro eslabón también sígnico. No existen rupturas. La cadena jamás se sumerge en una existencia interior no material, que no se plasme en un signo. (Volóshinov, 2009[1929], p. 29)
De ahí que la creatividad del ensayista no esté ubicada en el interior de su conciencia, en la originalidad de su razonamiento o en la sensibilidad de sus sentidos. El lugar de la creatividad ideológica (esto es, el signo verbal que se muestra como expresión creativa) es la relación interindividual que anuda dos voces dialogando desde dos puntos distantes en la línea del tiempo. Ese territorio es el hecho ideológico que cristaliza en el ensayo literario de formas específicas: ¿cuáles son esas formas?; ¿cómo el ensayista transforma en un alter ego al autor sobre quien ensaya?; ¿qué existencia remota y perdida actualiza un ensayo con el espejo infiel de la existencia en tránsito?
La tematización ideológica en el ensayo
Para el ensayista, la pregunta por el tema de la obra equivale al problema de la significación. Pero se trata de una totalidad que no puede conformarse sino extendiéndose más allá de los límites de la obra misma. La obra es ella y sus circunstancias. El tema expresa la situación histórica concreta que dio origen a la obra. En este sentido, el significado reproduce el carácter inestable de la heterogeneidad de situaciones que pueden originarlo. Según Volóshinov (2009[1929], p. 160):
El tema de un enunciado es siempre concreto, como lo es el instante histórico al que el enunciado pertenece. Solo el enunciado en su plenitud concreta como fenómeno histórico posee un tema. Así es el tema de un enunciado.
La dialogía nos permite distinguir, entonces, por su carácter de repetibilidad, la significación y, por su irrepetibilidad, el tema de la obra. Esta diferencia también puede pensarse en términos de la oposición entre abstracción y concreción: cuanto más examinamos la dimensión abstracta de los enunciados, más encontramos sus significados estables, generales y repetibles. Por supuesto, lo que se repite no es la materialidad del enunciado (su disposición lingüística formal), sino la significación estabilizada por esas formas de la palabra. En contraste, el examen de la dimensión enunciativa concreta hace emerger de la obra su carácter contingente, irrepetible y situado. Es esta la naturaleza del tema, desde el punto de vista dialógico: «El significado, fundamentalmente, nada quiere decir y tan solo posee una potencialidad, una posibilidad de significación en un tema concreto» (Volóshinov, 2009[1929], p. 163). La tematización se nos presenta, así, como el horizonte de realidad del significado de la obra, mientras que la significación es apenas su posibilidad de realización anclada en el sistema de la lengua.
Para el ensayista, pensar el tema de la obra lo conduciría a preguntarse por la significación contextual de la palabra del otro en las condiciones de su producción sígnica. La comprensión de la voz ajena implica la (re)creación del lugar donde esa voz nació, vivió y se hizo escuchar, o bien, el ámbito donde fue acallada, distorsionada o proscrita.
Ahora bien, Volóshinov (2009[1929], p. 170) advierte que el proceso de tematización es fundamentalmente ideológico: «Los intereses de la sociedad, asociados a la palabra y al pathos del hombre, ya no dejan de lado los demás elementos existenciales incluidos desde antes, sino que luchan con estos, los reevalúan, los desplazan de su lugar en la unidad del horizonte valorativo». Lo que el ensayista presenta como tema de la obra que comenta es el resultado de un combate en el cual ha salido victorioso un interés particular sobre otros indeterminados. La valoración que entroniza un tema no es el producto de una decisión soberana que ha sido tomada por el ensayista desde el aislamiento de su escritorio. Acontece aquí una emergencia sociocultural de los temas: la obra nace como respuesta a su propio medio; la significación estabiliza las convulsiones de ese medio y se la presenta al ensayista como un objeto ya cerrado.
Pero el objeto artístico nunca fue impermeable a la vida social que le dio origen. Su contexto de aparición es, al mismo tiempo, la explicación de su existencia y una condición de posibilidad. La pregunta principal que plantean estas sobredeterminaciones indaga por esa exterioridad constitutiva de la expresión: ¿cómo fue posible que un texto en particular lograra emerger en ese momento y lugar de la historia? La cursiva utilizada recaba en una explicación no causalista, es decir, esa emergencia es el producto de una victoria sobre otros textos en pugna, no el efecto de una causa externa creadora. Esta clave erística nos lleva, a continuación, al carácter multiacentuado del signo.
La multiacentuación sígnica en el ensayo
Volóshinov (1929) plantea que todo signo ideológico remite a la figura del dios bifronte Jano: la vida social implica la confrontación entre caras que miran hacia lados opuestos; así, cada signo es un espacio vacío que se multiacentúa de acuerdo con las valoraciones divergentes. La mentira puede ser presentada como verdad y la verdad como mentira. La diferencia no es ontológica, sino ideológica; la lucha se libra entre valoraciones sociales que se disputan la significación del signo, esto es, aspiran a convertirlo en objeto neutro mostrando que el suyo es un valor monoglósico.
Para efectuar esa estabilización artificial del signo, es fundamental reubicarlo por fuera de la arena de esa lucha. Aquel que logra ejercer ese desplazamiento, de la tematización a la significación, es el que erige un signo como discurso dominante. La tensión entre los acentos del signo termina con un régimen de dominancia acentual, que da por terminada la lucha expulsando las fuerzas que compiten en la arena de lo social. Sin embargo, en el fondo de los significados históricamente victoriosos reside el sustrato de los que fueron vencidos; unos forman parte de los otros y esos vestigios se nos revelan a posteriori como huellas de un combate vital: «Un sentido nuevo se revela en el viejo y con su ayuda, pero tan solo para contraponérsele y para reestructurarlo. De ahí, la incesante lucha de acentos en cada parcela de la existencia» (Volóshinov, 2009[1929], p. 170).
La lucha de acentos en el signo es persistente. El ensayo literario puede invitar a la búsqueda de las formas estéticas en las cuales ancla esa persistencia: los temas que se alzaron sobre la omisión de otros temas; las figuras que no sobrevivieron; los estilos aprobados a costa de otros tal vez ya olvidados; en fin, los relatos dominantes en cuyo fondo rezuman los relatos dominados: la metáfora del palimpsesto.
La responsividad sígnica en el ensayo
En el proceso generativo del discurso sobre el discurso del otro, el tema escapa de la palabra y de los sujetos que la vocalizan, pues es el efecto de la interacción entre dos sistemas sociales separados por el tiempo y anudados en un régimen de respuesta (el ensayo actual) a una respuesta (la obra comentada). La dialogía implica esa responsividad esencial del signo, cuya lógica hace posible el desplazamiento de los sujetos en la línea del tiempo: hacia atrás, en forma de invocación de la palabra ya dicha; hacia delante, como anticipación de aquello que, sin existir todavía, puede llegar a ser dicho.
Читать дальше