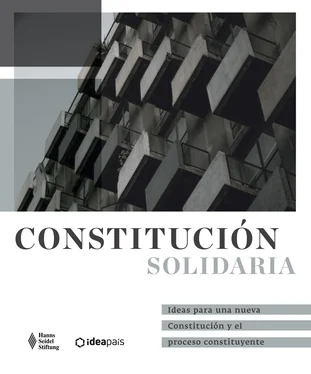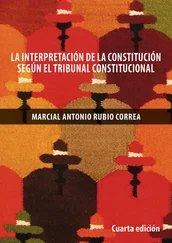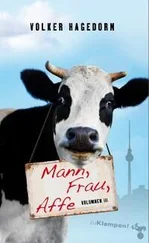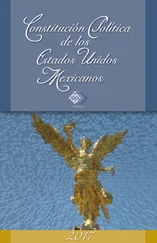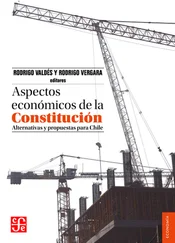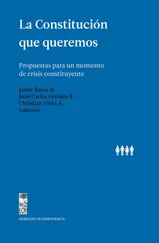En este plano de análisis, el bien común promovido desde el poder central no debe confundirse con el bien común de dichas asociaciones pequeñas, aun cuando en último término sean convergentes17. El Estado tiene un deber de velar por la realización del bien común, es decir, de todos y de cada una de las personas y los grupos que conforman la sociedad. Sin embargo, solo las comunidades pueden lograr una forma especial de bien común, a través de la ayuda mutua y el fomento de los lazos de solidaridad. En este sentido, si bien el Estado tiene un rol insustituible en la promoción de bienes comunes, por ejemplo, en promover la educación pública −hoy lamentablemente en decadencia−, el consenso necesario para recuperar el tejido social solo puede provenir de las comunidades organizadas.
En tal sentido, es deseable que un eventual cambio constitucional contemple un deber explícito del Estado de fortalecer el tejido social que se desarrolla entre las familias y el Estado, pero no asumiendo sus funciones, sino fomentando y coordinando la actividad de las comunidades, expandiendo su responsabilidad más allá del deber de reconocimiento y amparo que actualmente contempla el texto constitucional. De esta manera, se haría explícito un nuevo entendimiento del principio de subsidiariedad, remarcando su dimensión positiva y sus nexos con la solidaridad.
«La solidaridad es un principio constitutivo de la sociedad y no solo una actitud asistencial que acompaña una acción social».
2° Descentralización18
A nivel internacional, a pesar de la experiencia chilena, el principio de subsidiariedad históricamente ha estado vinculado a la lucha contra el absolutismo y la centralización política19. Si bien en Chile parece ser un rasgo identitario la unidad del Estado chileno -lo que, al menos en principio, excluye la posibilidad de un Estado federal-, paulatinamente se ha desarrollado un proceso de descentralización en que diversos territorios han ido demandando una mayor autonomía respecto del poder central.
En este sentido, se entiende la descentralización como aquel proceso en que los gobiernos subnacionales, sean municipios o gobiernos regionales, se vuelven más autónomos respecto del gobierno central. Dicho lo anterior, es posible plantear que hay una alta confluencia entre este tipo de proceso y el principio de subsidiariedad: la descentralización entendida como marco institucional, finalmente, busca crear las condiciones para que los territorios tengan las herramientas necesarias para la búsqueda de sus propios bienes comunes. Por ello, una administración del Estado altamente centralizada es atentatoria contra el mismo principio de subsidiariedad, toda vez que restringe la posibilidad de que las comunidades políticas locales, integrantes de la comunidad nacional, sean capaces, al menos desde la perspectiva institucional, de perseguir sus propios fines.
En este contexto, el debate constitucional es una oportunidad para fijar, de manera expresa y concreta, el rol subsidiario del Estado de Chile en cuanto a los territorios, viéndose esto representado en una administración pública descentralizada y en el reconocimiento de las más diversas comunidades locales que representan la sana heterogeneidad de nuestro país. Sin embargo, como refiere el párrafo anterior, este tipo de camino implica enfrentar tensiones políticamente relevantes relativas a cómo conjugar, en el contexto de un Estado-nación, una estructura gubernamental que permita, simultáneamente, la búsqueda del bien común nacional y los bienes comunes locales. La respuesta de este desafío si bien no puede estar plasmada en su totalidad en una Carta Fundamental, sí puede colaborar significativamente para su configuración.
Ahora bien, cualquiera que sea el diseño que establezca una futura Constitución, es fundamental considerar lo siguiente: el éxito o fracaso de cualquier proceso de descentralización dependerá, en gran parte, de dicho diseño institucional. En particular, será exitosa en la medida que se establezcan nuevas reglas del juego que promuevan una cooperación mutua entre los gobiernos regionales o locales y el gobierno central. Es decir, en la medida que tanto comunidades nacionales como locales estén comprometidas en la búsqueda de los bienes comunes respectivos. En este sentido, el eventual nuevo texto constitucional podría favorecer un proceso de descentralización reconociendo y promoviendo: i) la existencia de ingresos propios a nivel nacional; ii) una relación institucionalizada entre niveles de gobiernos (i.e. en el traspaso de recursos, en el traspaso y revocación de competencias, en la resolución de conflictos); iii) la responsabilidad y rendición de cuenta subnacional; iv) una alta capacidad de coordinación entre los gobiernos regionales, y que v) los gobiernos regionales tengan capacidad técnica para ofrecer bienes y servicios públicos a sus votantes.
3° Seguridad social20
Tanto el sistema de salud como las pensiones hacen referencia a una dimensión de la vida que en nuestra sociedad está siendo ignorada: la mutua dependencia. Por una parte, la atención de salud es uno de los bienes más relevantes y requeridos por las personas. Sin embargo, las necesidades de salud han sido abordadas, por una parte, desde el plano del poder central y, por otra, desde una lógica individual, donde quienes pueden pagar tienen acceso a salud de calidad, y quienes no, solo tienen como alternativa el sistema estatal. Sin embargo, los riesgos que las personas enfrentan en cuanto a la enfermedad y la vida pensionada no son individuales, sino que colectivos. Detrás de un enfermo, existe un núcleo familiar que hoy en día asume la mayor carga financiera al momento de decidir por prestaciones privadas para evitar las extensas listas de espera. Asimismo, detrás de una mujer que asume un mayor costo en su plan privado de salud por el riesgo de quedar embarazada hay un hombre que es corresponsable del desarrollo y cuidado de aquel hijo. Del mismo modo, es posible plantear que los riesgos de longevidad −vivir más de lo esperado− y de mercado −recesiones o crisis financieras− que asume un pensionado y que pueden significar eventualmente una menor pensión no son individuales. De hecho, detrás de una persona mayor hay una familia, un barrio o una comunidad mayor integrada por miembros que permanecen activos laboralmente.

| Foto de Jorge López en Unsplash
Con todo, en ambas temáticas es posible expandir el principio de solidaridad, no solo en cuanto a los ingresos generados por las distintas comunas, sino que en relación con el modo en que enfrentamos los riesgos vitales. Si bien la institucionalidad actual asume de manera mayoritaria que dichos riesgos son individuales, existe un espacio para fijar que dichos riesgos deban enfrentarse de manera solidaria.
Por lo tanto, en tiempos en que la discusión pública en materia de salud se expresa en el binomio Estado y mercado, la salud puede ser un ámbito favorable para generar ayuda mutua y solidaridad entre las propias comunidades, sin perjuicio de la labor de coordinación que necesariamente debe realizar el Estado. Las sociedades de socorros mutuos, por ejemplo, fueron un ejemplo notable de autoorganización de la sociedad civil durante el siglo XX, en tiempos en que el Estado nacional no tenía como objetivo ocuparse de las consecuencias de la llamada «cuestión social», y en especial por aquellos trabajadores que no poseían una protección adecuada ante contingencias sanitarias21. Dicha experiencia también tuvo importantes beneficios en nuestro país, sobre todo para el mundo obrero y la clase media (Arecheta, 2007). La estructura de las mutuales era favorable a que sus miembros cooperaran entre sí, monitoreando a sus integrantes y sancionando aquellas conductas que no iban en provecho de la colaboración mutua. Las mutualidades poseían reglas claras y normativas definidas por los propios miembros a través de sus estatutos, las cuales contemplaban requisitos de admisión, identificación de los agentes y los usuarios con los principios de la mutual y mecanismos de control interno que permitían prestar servicios de salud de manera eficiente.
Читать дальше