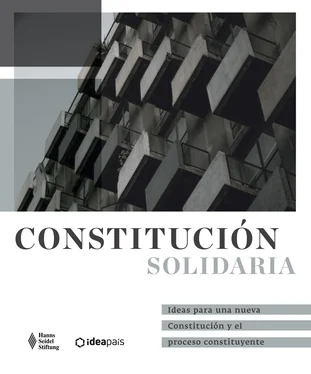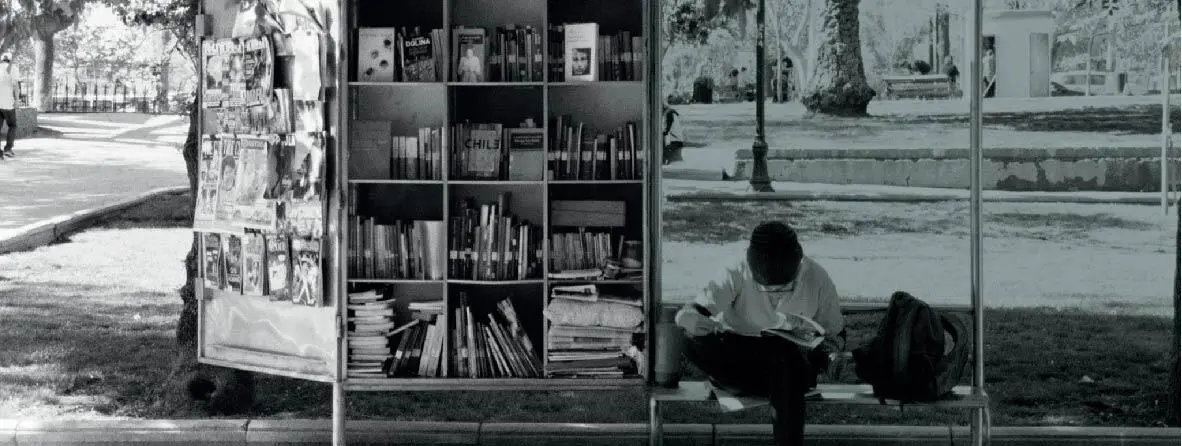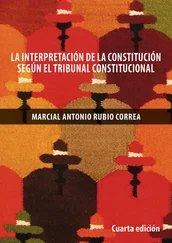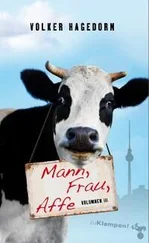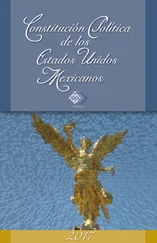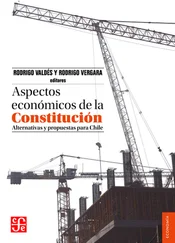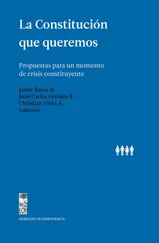Desde el punto de vista jurídico, se pueden identificar dos etapas evolutivas que han marcado tanto la recepción como la consolidación del principio de subsidiariedad en Chile. En una primera etapa, que coincide con la puesta en vigencia de la Constitución de 1980 y la creación de nuevas institucionalidades en el ámbito económico, previsional, educacional y laboral, se entendió por subsidiariedad un «criterio de abstención» del Estado, que se tradujo en expandir y consolidar la libertad económica como base de la libertad política (Góngora, 2006). Así, independiente del debate sobre si la subsidiariedad está o no presente en el texto constitucional de 1980, en la práctica sí lo estaba en los ambientes políticos e intelectuales que influyeron en la época, al punto de ser valorada −atendido el contexto de Guerra Fría−, como una «herramienta útil» para derrotar al marxismo (Mansuy, 2016). Ello implicó que, desde muy temprano, se comprendiera el principio de subsidiariedad como un criterio de limitación de la actividad del Estado, o de prohibición de su acción14. El Estado no ayuda −es decir, no provee de los medios necesarios cuando los particulares o las sociedades intermedias lo necesitan−, tan solo se limita a retirarse cuando los particulares actúan por sí mismos (Letelier, 2015). Por eso, el desarrollo de la sociedad civil tiende, en esta etapa, a identificarse con el mercado, privilegiando la iniciativa privada por sobre la estatal −sobre todo si se trata de iniciativa empresarial−. Siguiendo esta lógica privatista, se crearon las universidades privadas en 1980, las AFP, desaparece el principio corporativo de los colegios profesionales −por ser opuesto a la libertad de trabajo− y, en educación, se elimina el pasaje de la anterior donde se estipulaba que «la educación pública es atención preferente del Estado»15.
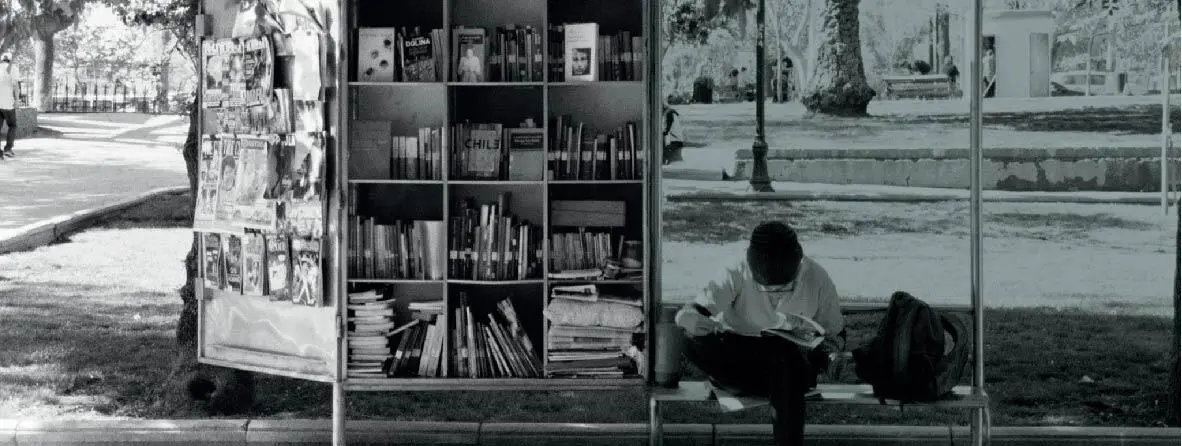
| Foto de L’odyssée Belle en Unsplash
En una segunda etapa, una vez consolidadas estas instituciones durante la transición política posterior a 1990, la subsidiariedad comienza lentamente a ser «corregida» o reinterpretada desde la propia sede política, aunque también desde la jurisprudencia y la doctrina −como se verá en el apartado siguiente−, alejándose paulatinamente del paradigma liberal inicial que le dio sustento, aun cuando la estructura fundamental de las instituciones creadas bajo su amparo ha permanecido inalterada, aunque con correcciones, como es el caso de las AFP que incorporaron el llamado Pilar Solidario durante 2008. En el plano de la política social, un concepto clave y que está directamente vinculado con la subsidiariedad es el de focalización16. La focalización tiende a concentrar, por una cuestión de eficiencia de los recursos económicos, el gasto social en los sectores más pobres de la población, pero generando, al mismo tiempo, distorsiones importantes en otras dimensiones de la vida social, especialmente en lo que respecta a ciertos efectos de la desigualdad. La política de vivienda, por ejemplo, focalizada en la cobertura habitacional −y con múltiples impactos en los aspectos cualitativos de ella, relacionados con la calidad de la habitación, la localización de la vivienda en barrios segregados y el déficit de acceso a los centros de oportunidades−, es una muestra clara de que la función subsidiaria fue comprendida como un «criterio de eficiencia» más que como un principio de justicia (Petersen, 2017).
Así, durante esta segunda fase, si bien se corrigen algunas distorsiones que son consecuencia de entender la subsidiariedad desde la perspectiva del liberalismo económico, tampoco se rehabilita del todo el principio de subsidiariedad. En algunas áreas, más bien se tiende a la centralización, produciéndose el efecto contrario. Así, si bien el Estado ha estado ausente en algunas áreas donde sí tendría que intervenir, ha tenido una presencia desproporcionada en otras. Por ejemplo, en educación es el típico caso donde se observa que la subsidiariedad en su sentido original ha estado prácticamente ausente, siendo más bien comprendida como un criterio de distribución del poder entre los particulares y el Estado. Este, siguiendo una larga tradición chilena, ha tenido un rol muy importante en promover una educación básica y media de calidad. Pero, en los hechos, el Estado tiende a abstenerse de aumentar sostenidamente su calidad y centra su actividad en el control de los contenidos −lo cual es una función más propia de las comunidades educativas−, más que en hacer de la educación municipalizada una verdadera alternativa para las familias (Letelier, 2015).
Por otra parte, a pesar de la inclusión explícita de la solidaridad en la Constitución de 1980 mediante la reforma constitucional del año 2005, no queda clara −salvo por el interés de parte de la jurisprudencia por ella− su relevancia normativa como base de la institucionalidad chilena, ni tampoco hasta qué punto es posible complementar la solidaridad con la subsidiariedad. En los hechos, la solidaridad más bien parece comprenderse de modo restringido, como un criterio redistributivo económico-asistencial −el fondo común municipal que acabamos de mencionar, el Pilar Solidario en la previsión social, etc.−, pero no como un principio ordenador de la institucionalidad política (Delooz, 2019).
La solidaridad como principio, en efecto, designa, más que una aspiración teórica, una realidad fáctica que se experimenta en que las personas son solidarias por el solo hecho de vivir juntas. Por ello, la solidaridad, para toda antropología que se funda en una noción de comunidad política, es un principio constitutivo de la sociedad y no solo una actitud asistencial que acompaña una acción social. La solidaridad, como principio social, permite realizar progresivamente la sociabilidad humana, a través de la potenciación de las comunidades que le dan sustento a la sociedad, desde la familia, el barrio, la junta de vecinos, los clubes deportivos y del adulto mayor, hasta la ciudad en su conjunto, permitiendo que todas estas comunidades pequeñas se incorporen a otras más amplias, que ofrecen mayores niveles de realización humana.
«Incorporar la solidaridad como principio rector implica reconocer que no es suficiente vivir juntos, compartiendo un espacio, sino que se requiere enfatizar la dimensión comunitaria entre las personas para así poder compartir los bienes que están íntimamente ligados con su realización personal, tales como los servicios locales (educación, salud), los espacios públicos, entre otros».
2.5. Subsidiariedad y solidaridad en el cambio constitucional
Sin perjuicio de las diversas manifestaciones que pueden adoptar la subsidiariedad y la solidaridad en un texto constitucional, en el actual contexto histórico por el que atraviesa Chile urge actuar con prontitud, pero también con reflexión, respecto de una serie de problemas que afectan gravemente a la sociedad chilena. No pretendemos agotarlos, pero mencionamos algunos que, a la luz de nuestro ideario, nos parecen relevantes. Un nuevo consenso para Chile debe, al menos, tener presentes las principales causas a partir de las cuales puede haberse producido la crisis social de octubre pasado. En este plano, tanto la subsidiariedad como la solidaridad pueden ser principios ordenadores de los siguientes aspectos del orden social:
1° Familia y comunidades locales
Un primer aspecto del orden social vinculado estrechamente con los principios de subsidiariedad y solidaridad es el de la vitalidad de la sociedad civil, es decir, el de todas aquellas asociaciones que se encuentran entre la familia y el Estado, partiendo por la propia familia −absolutamente abandonada por las políticas públicas estatales−, los barrios, las asociaciones de adultos mayores, las mutuales, las cooperativas, las fundaciones, los clubes de fútbol, por mencionar solo algunas. Si bien la actual Constitución menciona a las «sociedades intermedias», ese espacio ha sido generalmente olvidado y, en la práctica, no tiene mayor relevancia política. Por una parte, porque las políticas sociales se enfocan en el binomio Estado- mercado y, por otra, por la propia trayectoria seguida por una sociedad liberal, que concibe a la sociedad como una aglomeración de individuos que persiguen, cada uno por sí mismo, su propia comprensión de la vida buena. Sin embargo, las asociaciones intermedias persiguen auténticos bienes comunes, que es necesario robustecer.
Читать дальше