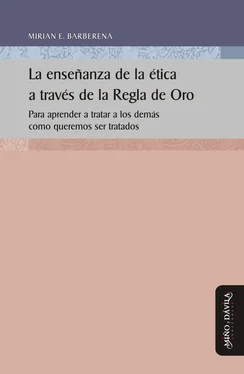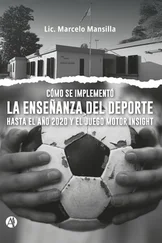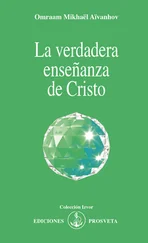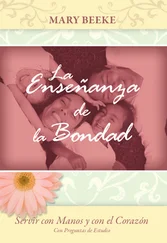Pues, ¿qué entiende me pregunto, por unión de alma y cuerpo? (…) Había concebido (Descartes) el alma como algo tan distinto del cuerpo que no pudo asignar ninguna causa singular a esa unión ni al alma misma, y le fue necesario recurrir a la causa del universo entero, es decir, a Dios.
Para Spinoza no es legítimo recurrir a Dios para explicar los fenómenos: Dios es “ese asilo de la ignorancia” (E1, Epílogo); por el contrario, los fenómenos se tienen que explicar por las causas próximas.
Llegar al conocimiento adecuado de nuestros afectos, en donde radica la única posibilidad de liberarnos, ya dijimos que es un camino muy arduo y difícil; entonces Spinoza da un consejo práctico sobre qué hacer mientras no hemos alcanzado ese conocimiento:
(…) lo mejor que podemos hacer mientras no tengamos un perfecto conocimiento de nuestros afectos, es concebir una norma recta de vida, o sea, unos principios seguros, confiarlos a la memoria y aplicarlos continuamente a los casos particulares que se presentan a menudo en la vida, a fin de que, de este modo, nuestra imaginación sea ampliamente afectada por ellos, y estén siempre a nuestro alcance. (E5 P10, Escolio)
El planteo de mi tesis, y aquí está la fuerte relación con Spinoza, es que la Regla de Oro, “trata a los demás como quieres que te traten”, puede funcionar como ese principio seguro para confiar a la memoria y aplicarlo continuamente “a los casos particulares que se presentan a menudo en la vida”.
Para Spinoza, los afectos nos ponen en contacto con el primer género de conocimiento, que produce ideas inadecuadas y confusas (E2 P41).
Cada encuentro con un otro que me afecta de una manera tan poderosa que me impide darle un trato como el que me gusta que me den, que me lleva a actuar de una manera que luego me despierta vergüenza o arrepentimiento (pasiones tristes, que disminuyen mi potencia de obrar), me ofrece la posibilidad de avanzar desde el primer género del conocimiento hacia el segundo género (la razón), si es que usamos esos encuentros para aprender a reconocernos como efectos de causas exteriores y a convertirnos en causas de efectos, ya que “no hay afección alguna del cuerpo de la que no podamos formar un concepto claro y distinto” (E5 P4). Con el trabajo sostenido de la razón aparece la posibilidad del tercer género de conocimiento (la intuición).
Se nos dirá legítimamente que la misma dificultad que tienen los hombres para guiar su conducta por la razón y no por las pasiones se traslada a la dificultad de aplicar la Regla de Oro continuamente “a los casos particulares que se presentan a menudo en la vida”. Por esto mismo, en mi tesis también propuse un ejercicio, llamado el “Ejercicio de los personajes” que se presenta como una herramienta textual creada para facilitar la práctica de la Regla de Oro. En el capítulo 5 retomaré este aspecto central. Luego trataré de mostrar las equivalencias entre el camino que nos propone la Ética de Spinoza y los aprendizajes que nos propone el “Ejercicio de los personajes”.
Tomo este concepto de Estado educador del artículo “Ética y política”, de Ricœur (2009). Allí el autor parte de reconocer lo específico de la ética, la política y la economía pero plantea que, si bien cada una tiene su esfera, le parece peligroso ignorar, como se hace frecuentemente, que hay una intersección entre ellas.
Aunque en ninguna parte de este artículo aparece mencionado Spinoza, encontramos en él algunos planteos cercanos al Tratado Teológico Político. Ricœur (1996) afirma que, a pesar de haber escrito poco sobre Spinoza, ha acompañado continuamente su meditación y su enseñanza (p. 349); creo que en este artículo encontramos huellas de este acompañamiento.
Comenzamos señalando que una diferencia importante es el horizonte de cada autor. El Tratado Teológico Político tiene como eje la conformación del Estado-Nación. Para Ricœur (2009), en cambio, por la amenaza nuclear, la existencia de los Estados particulares está subordinada a la supervivencia física de la especie humana; así su horizonte es un Estado de derecho mundial, al que considera “sin duda alguna la mayor utopía de la vida política moderna”. Este Estado de derecho mundial “sigue siendo para nosotros un ideal fuera del alcance por mucho tiempo”.
Para Ricœur, el Estado es la organización de una comunidad histórica; “organizada como Estado, la comunidad es capaz de tomar decisiones” (p. 99). Con esta definición Ricœur toma distancia de Hobbes, para quien el Estado “es un artificio” (p. 100).
Ricœur reconoce el origen violento de los Estados modernos: todos en su origen provienen de “los que han juntado tierras” y llevan “la cicatriz de la violencia original de los tiranos hacedores de historia” (p. 102). Es la misma violencia que “en las sociedades tradicionales educó al hombre para el trabajo moderno” (p. 102). Sin embargo afirma que “no es la violencia la que define al Estado, sino su finalidad; a saber: ayudar a la comunidad histórica a construir su historia; es en este aspecto que el Estado es centro de decisiones” (p. 100).
Acepta con Max Weber que es el Estado quien detenta el monopolio de la violencia legítima, pero esto no significa “definirlo por la violencia sino por el poder” (p. 102).
Dice que la función del Estado radica finalmente “en conciliar dos racionalidades: lo racional técnico-económico y lo razonable acumulado por la historia de las costumbres”. El Estado será entonces “la síntesis de lo racional y de lo histórico, de lo eficaz y de lo justo” (p. 101). Esta función confiere al Estado moderno una tarea como educador no violento que lleva adelante mediante la escuela, la universidad, la cultura, los medios de comunicación, etc. Pero admite que la idea de un Estado “solamente educador es una idea límite” que “no corresponde todavía a ninguna descripción empírica” (p. 101). La tarea educadora del Estado se puede resumir en que individuos libres y razonables lleguen a ser ciudadanos responsables (p. 100).
Ahora, el Estado de derecho mundial no existe; no existe una instancia supra Estado que detente el monopolio de la violencia legítima y “en la escena de la historia los Estados siguen siendo grandes individuos violentos” (p. 104). Sin embargo, ese Estado mundial se ha convertido en condición de supervivencia de los Estados. Por eso “mundializar la no violencia como se ha mundializado la organización moderna del trabajo” (p. 103) es lo que define el sentido de la historia para la política. Esta “no violencia generalizada y de cierto modo institucionalizada es sin duda alguna la mayor utopía de la vida política moderna” (p. 103).Estas reflexiones de Ricœur surgen en el marco de la filosofía política.
Volviendo al encuadre de esta tesis, dirigida a la Educación Secundaria, considero que una política educativa que proponga que la convivencia en las escuelas secundarias se regule mediante acuerdos institucionales de convivencia para ser coherente tiene que ser propuesta en el marco de la utopía de concebir el Estado en su dimensión de educador no violento.
Frente a alumnos que ya se autoperciben como ciudadanos mundializados, no podemos encontrar un sentido a nuestro trabajo de educadores si no nos representamos como constructores de ese Estado de derecho mundial.
En mi concepción, alguien es un educador no violento cuando es capaz de responder sin violencia aun cuando se dé el caso de estar recibiendo un trato violento. Responder sin violencia no es responder con una pasividad sufriente. Sufrir pasivamente es un tipo de violencia. Agentes del Estado que aprendan a tratar a los demás como quieren ser tratados, o sea que practiquen la Regla de Oro, es el camino de la materialización del Estado no violento.
Читать дальше