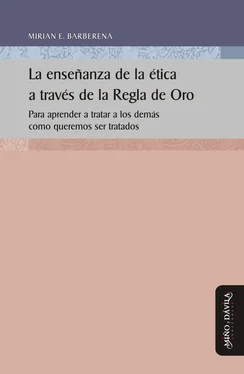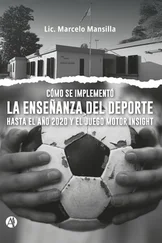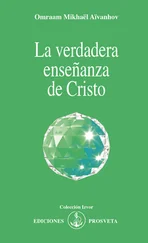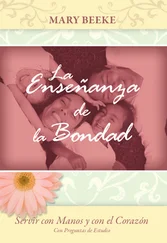Se ve perfectamente con este ejemplo lo que quiere decir Spinoza cuando afirma que en el estado de naturaleza, el derecho se extiende hasta donde se extiende el poder. Es una ley general de toda la naturaleza “que cada cosa se esfuerce por mantenerse en su estado, sin tener en cuenta más que a sí misma, y no teniendo en cuenta sino su propia conservación”, y en este punto “no reconocemos diferencia alguna entre los hombres y los demás individuos de la naturaleza, ni entre los hombre dotados de razón y los que de ella están privados, ni entre los extravagantes y locos y los hombres sensatos”. Los seres humanos parten de esa situación: el derecho natural no está dado por la razón, sino por el poder, la fuerza de los apetitos y las necesidades. Esto rige para todos por igual: “Así como el varón prudente y sabio tiene el derecho absoluto de hacer todo lo que la razón le dicta (…) así el ignorante o el insensato tiene derecho a hacer todo lo que le exige su apetito”.
La diferencia que hay entre el que guía su conducta por su razón (y entonces no hace “a nadie lo que no quiere que se le hiciera” y defiende “los derechos de los demás como a los suyos”, p. 239) y el que la guía por su apetito (y entonces “sea por la fuerza, sea por la astucia” hará “lo necesario para la satisfacción de sus deseos y a tener por enemigo a aquel que se lo estorbe”, p. 239) es para Spinoza una diferencia en el conocimiento que cada uno ha alcanzado.
Llegar al conocimiento del “varón prudente y sabio” es un largo camino, ya que todos los hombres nacen en la “ignorancia completa de todas las cosas”. Por “buena educación que reciban pasan gran parte de su vida antes de poder conocer la verdadera manera de vivir y de adquirir el hábito de la virtud” (p. 237), y como “nadie puede dudar que sea en extremo útil para los hombres vivir según las leyes y las prescripciones de la razón (… y...) por otra parte, todo el mundo desea vivir en seguridad y al abrigo de la maldad lo más posible”, los hombres, “para gozar de una vida dichosa y llena de tranquilidad, han debido entenderse mutuamente y han debido renunciar a seguir la violencia de sus apetitos individuales y someterse a la voluntad y al poder de todos los hombres reunidos” (p. 239).
No tenemos que perder de vista que es la razón humana, “que solo atiende al verdadero interés y a la conservación de los hombres”, la que los lleva a renunciar, a “seguir la violencia de sus apetitos individuales”; no la naturaleza, “que no se encierra en los límites de la razón humana”. Todo lo que como hombres nos parece en la naturaleza “ridículo, absurdo o malo procede de que desconocemos en parte las cosas e ignoramos en su mayor parte el orden y enlace de la naturaleza entera”.
Es entonces mediante la razón humana que los hombres establecen un modo de vivir juntos en armonía; es la razón la que lleva a los individuos a transferir “su poder (de los individuos) a la sociedad, la cual, por esto mismo, tendrá sobre todas las cosas el derecho absoluto de la naturaleza, es decir, la soberanía” (p. 241). La sociedad que está organizada mediante este derecho “se llama democracia, la cual puede definirse como la asamblea que posee comúnmente su poder soberano sobre todo lo que cae en la esfera de su poder” (pp. 241-2).
Ahora, como ya vimos, los hombres nacen ignorantes, y en el estado de naturaleza solo se guían por su apetito y pasa mucho tiempo hasta que puedan conocer “la verdadera manera de vivir y de adquirir el hábito de la virtud”; por lo tanto, ¿cómo es que se logra que los hombres respeten las leyes que posibilitan la vida armónica en sociedad? Los hombres sabios las respetan porque se guían por la razón; a los otros, se los compele por la fuerza y respetan las leyes por temor al castigo, o se los persuade con la esperanza de un bien mayor, ya que “por una ley universal de la naturaleza humana (…) entre dos bienes escogemos el que nos parece mayor y entre dos males el que nos parece más llevadero” (p. 239). Es la misma idea que expresa Spinoza en la Proposición 65 de la 4ta Parte de la Ética: “Según la guía de la razón, entre dos bienes escogeremos el mayor, y entre dos males, el menor.”
Cerramos así la síntesis del Capítulo XVI de TTP, y la enlazamos con la obra central de Spinoza, la Ética, obra en la que enseña la vía para salir del estado de ignorancia y convertirnos en hombres sabios. La Ética es un camino que cada hombre puede recorrer, pero es un camino que se recorre en forma personal.
La relación entre la dimensión individual y social de las personas es una de las tensiones que atraviesan la obra de Spinoza. Es útil observarla como tal, como una tensión no resuelta totalmente.
Por el poder que le otorga a la asamblea soberana, se ha ubicado al Estado de Spinoza en la línea del Leviatán de Hobbes. Sin embargo, también se ha señalado que el Estado de Spinoza no es un Estado trascendente; los individuos ceden su poder a la sociedad toda pero sin renunciar a sus derechos naturales. Spinoza mismo explicita su diferencia con Hobbes en la Carta L: “En cuanto atañe a la política, la diferencia entre yo y Hobbes, acerca de la cual usted me consulta, consiste en esto: que yo conservo siempre incólume el derecho natural (…)” (2007, p. 203, el destacado es mío).
Sin embargo, por otro lado, en la Ética afirma que “para que los hombres puedan vivir concordes y prestarse ayuda, es necesario que renuncien a su derecho natural y se presten recíprocas garantías de que no harán nada que pueda dar lugar a un daño ajeno” (E4 P37, Escolio 2).
Que los hombres renuncien al derecho natural, o que el derecho natural se conserve incólume pueden parecer dos posturas contradictorias. Spinoza las reconcilia diciendo que tenemos derecho natural a pensar y expresar lo que nuestra conciencia nos dicta, pero tenemos la obligación que actuar de acuerdo a las leyes de nuestro Estado. Como ciudadanos que somos de un Estado civil, ese Estado tendrá el derecho de “garantizar su cumplimiento, no por medio de la razón, que no puede reprimir los afectos, sino por medio de la coacción” (E4 P37 Escolio 2). Los que respetan las leyes porque se guían por la razón son los que han alcanzado la sabiduría.
No sería correcto interpretar que el camino que propone la Ética es un camino cerrado. Lejos de eso. La obra de este autor se caracteriza por las múltiples interpretaciones que posibilita, es verdaderamente una obra abierta. Ha recibido y continúa recibiendo diferentes lecturas, muchas de ellas contradictorias entre sí. Pilar Benito Olalla (2015) nos habla de “los resplandores de la Ética”, ya que cada nueva interpretación sería como un resplandor que percibe “nuevos aspectos, cual si de un prisma que refleja la luz del propio intelecto se tratara” (pos. 435).
Es que, si bien alrededor de Spinoza hay un mito que lo representa como un filósofo solitario, esto no se condice con la realidad histórica en la que produjo su obra. Justamente, porque su propuesta no es un sistema que manifiesta la coherencia interna de conceptos abstractos pensados por un filósofo en soledad, sino que es el producto del intercambio viviente entre personas que participaban de numerosos grupos, y su obra manifiesta numerosas tensiones problemáticas. Por eso, aunque sus textos han sido atacados por su falta de coherencia conceptual, siendo que claramente fue el intento de su autor llegar a esa coherencia, esa falta es también lo que habilita la multiplicidad de lecturas (Solé y Rovere 2018).
Es la idea que también expresa Axel Cherniavsky en Spinoza: “Como todo gran libro, la Ética es muchos libros”. Cherniavsky lee a la Ética como una novela filosófica “que comienza con un personaje totalmente desprovisto, un ignorante, un esclavo, un infeliz, pero al que le están destinadas la sabiduría, la libertad, la felicidad, la eternidad” (p. 16).
Читать дальше