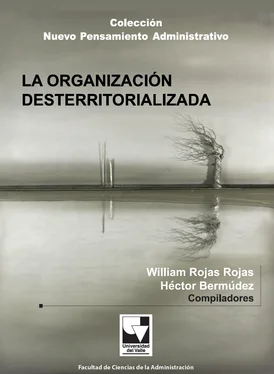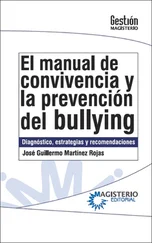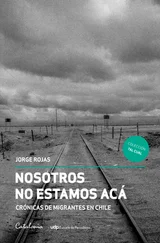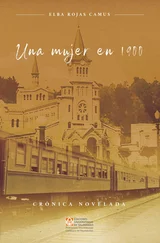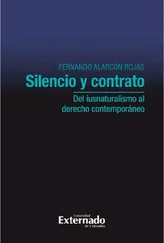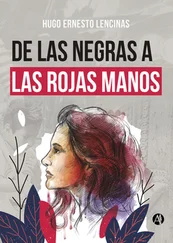El sujeto está librado a sí mismo en una situación sin reglas fijas ni un marco estable, en la que se le reclama “asumir una responsabilidad específica, en situación, saber tomar la decisión correcta rápidamente, frente a un acontecimiento que es él mismo una expresión condensada de la incertidumbre” ( Zarifian, 2004, p. 19) (traducción propia).
Interpretar los modos de operar de este régimen de gubernamentalidad impone un ejercicio sociológico, genealógico y psicológico sutil. El “panóptico” foucaultiano se desperdiga en una multiplicidad de microtécnicas en donde la mentalidad económica se aplica también al control de las poblaciones. La modalidad de gobierno y ejercicio del poder se vuelven despersonalizados; no importa tanto quién sea el que ejecute la acción sino que haya alguien que asuma la responsabilidad –fundamentalmente, económica- por las consecuencias ( O’Malley, 2009). Así, que alguien “pague” por los perjuicios significa un régimen curioso de socialización de las pérdidas y los gastos a solventar, y la privatización de los dividendos. Solo tiene nombre el que gana. Por ello, las biografías que se editan y venden son de quienes han tenido “éxito”.
La sociedad contemporánea se caracteriza por su dinamismo. En los discursos más difundidos, el sujeto que la puebla es, en algún sentido, un “innovador”, capaz de romper con el pasado y liderar una gesta unipersonal de conquista de lo desconocido. La acción del individuo proteico, que evoluciona en cada cambio, perfila así un horizonte de ilimitadas posibilidades. En esto ha consistido el proyecto de autonomía de la modernidad, basado en un sujeto independiente, creativo, cuyas capacidades se despliegan en la ciencia, la política y el arte, que se afirma y construye su destino.
Junto con la figuración utópica que impulsó el proyecto de autonomía, también crece un proyecto de dominio racional, atado a un orden de relaciones de instrumentalidad pura y bajo la lógica de costo-beneficio, cuya institución emblemática es la empresa. El proyecto de dominio racional, que propició el control de la naturaleza con el desarrollo de la técnica, se expandió para abarcar también a los seres humanos. La concepción managerial expresa esta racionalidad; considera a los sujetos como recursos necesarios para la actividad económica y la producción de ganancias. Los “recursos humanos”, sin rostro, son un insumo para la productividad. Las modificaciones genéticas son hijas de este proyecto de optimización y perfeccionamiento del “recurso humano”.
La experiencia social de estos años ha mostrado justamente lo que significa el éxito en esta acepción de alcanzar resultados, en relación con la explotación de los recursos naturales: la catástrofe ambiental es consecuencia de tal “logro”. Esta constatación debería servir de advertencia y precaver la explotación de recursos, incluyendo al “humano”.
Dentro del nuevo esquema managerial proliferan las buenas intenciones. Para muchos la conquista del éxito se inscribe en el proyecto emancipatorio; la autonomía es mencionada constantemente como uno de sus logros. La iniciativa, el empoderamiento y la creatividad proclamados, sin embargo, habilitan procesos de control y autocontrol de la gubernamentalidad neoprudencialista. La adaptación supone aceptar condiciones cambiantes y desarrollar prácticas acordes con ellas. La flexibilización implica acceder a trabajar en escenarios inciertos, personales y familiares, bajo peligros y amenazas permanentes y con una sensación subjetiva de desamparo, en un contexto de competencia furiosa que se condice con una situación objetiva de clara desprotección.
Como ya se ha dicho, la subjetivación del trabajo significa la implicación total; un modelo de relaciones y un modelo de acción universal economicista que se aplica a todos los ámbitos de la vida social. En la gestión del éxito se produce el cumplimiento de una serie de rituales, una serie de acciones performadas por un culto, cuyos preceptos son la creatividad, la comunicación, la iniciativa, la proactividad, la flexibilidad, el autocontrol, el buen estado físico, la velocidad, la planificación de la propia vida y su dirección como si fuera una empresa, el desapego, la autonomía, la resiliencia, el cálculo, la disponibilidad, la competitividad. El valor de cumplirlos es principalmente simbólico, ya que los resultados no están garantizados.
Si es un credo, su validez no se cuestiona. Su cumplimiento es inercial. La duda, la herejía, consiste en preguntarse qué es lo que importa. ¿Son los resultados, o es el proceso, que genere un saber que puede socializarse, que ejecute acciones que puedan replicarse? ¿Depende del líder o del conjunto? La “orientación al éxito” demanda un sujeto completamente comprometido con objetivos que no siempre son los suyos, y cuando lo son, lo exponen de forma impiadosa al sentimiento de fracaso. Dentro de esta fe, no hay miramientos. En tanto el éxito se erija en “virtud”, así sea efímera, el fracaso se experimentará como condena y estigma. Pero puede haber rituales sin fe, y esto constituye un primer distanciamiento que abre interrogantes. Profundizar esos interrogantes y encontrar otros caminos: esa la actividad de la crítica. Pues, como dicen los versos de Patmos, de Hölderlin(año), “[…] donde hay peligro / crece también lo que nos salva” .
Aubert, N. (2003). Le culte de la urgence . Flammarion.
Boltanski, L., y Chiapello, È. (1999). Le nouvel esprit du capitalisme . Paris: Gallimard.
Coriat, B. (1985). El taller y el cronómetro (2 ed.). Siglo XXI Editores.
Deleuze, G. (1991). Posdata sobre las sociedades de control. En C. Ferrer (comp.), El lenguaje libertario II. Filosofía de la protesta humana . Nordan, Comunidad.
Du Gay, P. (2003). Organización de la identidad: gobierno empresarial y gestión púbica. En S. Hall y P. Du Gay (Eds.), Cuestiones de identidad cultural . Amorrortu.
Ehrenberg, A. (2005). Le culte à la performance (4 ed.). Hachette.
Foucault, M. (1990). Tecnologías del yo y otros textos afines . Paidós, Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Foucault, M. (2007) Nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de France (1978-1979) . Fondo de Cultura Económica.
Franklin, B. (1791). Mémoires de la vie privée de Benjamin Franklin écrits par lui-méme, et adressés a son fils; suivis d’un précis historique de sa vie politique, et de plusieurs pièces, relatives à ce père de la liberté . F. Buisson Libraire.
Hölderlin (1977/1995). Poesía Completa. Edición bilingüe (F. Gorbea, ed.). Ediciones 29. Recuperado desde http://es.slideshare.net/aladiobruno/holderlin-friedrich poesiacompletaedicionbilingue.pdf
Illouz, E. (2006). Les sentiments du capitalisme . Edicións du Seuil.
Landa, M. I. (2009). Subjetividades y consumos corporales: un análisis de las prácticas del Fitness en España y Argentina. Razón y Palabra , 69.
O’ Malley, P. (2009). The currency of justice. Fines and damages in consumer societies . Routledge-Cavendish.
O’Malley, P. (2006). Riesgo, neoliberalismo y justicia penal . Ad- hoc.
O’Malley, P. (1996). Risk and responsibility . En A. Barry, T. Osborne y N. Rose (eds.), Foucault and political reason. Liberalism, neoliberalism and rationalities of government . University of Chicago Press.
Rose, N. (1990). Governing the enterprising self. Conference on the values of the enterprise culture. Conferencia, University of Lancaste . En P. Heelas y P. Morris (eds.), The values of the enterprise culture. The moral debate . Unwin Hyman.
Читать дальше