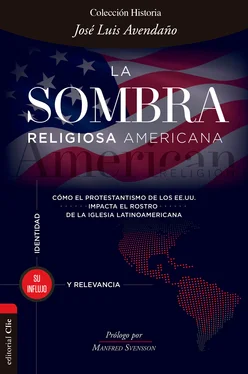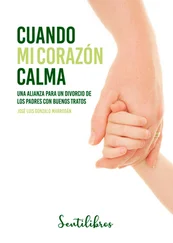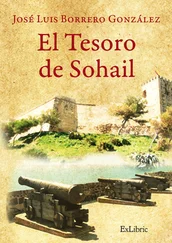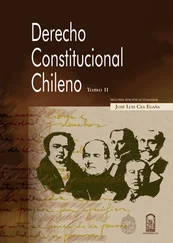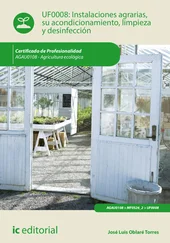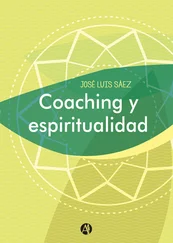Si usted no evangeliza a la América Latina, ella entonces le arruinará a usted. Nuestro cristianismo y nuestra civilización sufrirán si una América Latina, negra y sucia hasta los tuétanos, entra en relación estrecha con nosotros. Por eso oro para que despertemos a este peligro. Nuestros hombres de estado y de negocios están tomando conciencia de ello (citado en A. Piedra, Evangelización protestante, I, 1).
Es en este mismo contexto también, como explica A. Piedra, que una buena parte de los misioneros estadounidenses se opuso terminantemente a la propuesta de anexión de México a los Estados Unidos, que algunas voces de aquel país promovían. No precisamente por repudio a las pretensiones imperialistas de los Estados Unidos, sino, más bien, porque “la incorporación de un país de baja moralidad y cultura traería más problemas que ventajas para el Norte”, o, como afirmaría John Butler, uno de los grandes pioneros del metodismo en México, “hacer eso sería tomar la opción equivocada”, es decir, y continuando con su idea, ganarse “la maldición de tres millones de votantes católicos analfabetos”, para crear así “un balance de poder cargado de peligro para nuestra república, por no hablar de una posible restauración de muchos de los males del territorio adquirido” (citado en A. Piedra, Evangelización protestante, I, 73). Con toda razón, el mismo Piedra ha advertido que, en este interés por la actividad misional hacia América Latina, sin prejuicio de reconocer en este muchas de sus nobles aspiraciones, no ha podido quedar completamente ausente la tendencia racista que casi todos los países industrializados sostenían sobre aquellos pueblos, al menos en esta área, menos aventajados, como también el convencimiento de superioridad de la raza anglosajona al respecto de otras etnias (cf. Evangelización protestante, I, 66 ss).
43. Cf. A. Piedra, Evangelización protestante, I, 70.
44. Cf. A. Piedra, Evangelización protestante, I, 71. Ciertamente, tal impresión que en el uso de Samuel Inman no puede ocultar su evidente dejo de prejuicio, no deja de hallar un cierto margen de sustento, cuánto más vistos los itinerarios a posteriori de ambas expresiones histórico-culturales que habría de ofrecer el gran continente americano. Esto es, por una parte, la evidente ausencia de inclinación metafísica y marcado positivismo y, si se quiere también, la escasez de tradición poética que ha caracterizado siempre a los Estados Unidos, como, a su vez, y sin caer en el error de ofrecer una causalidad directa entre ambas tendencias, la riqueza en América Latina de aquello último, a la par de su menos habitual capacidad de gestionar un proyecto histórico basado en la eficiencia de sus instituciones, por otra.
45. Citado en A. Piedra, Evangelización protestante, I, 70.
46. Así, por ejemplo, el misionero W. Bramley, en una fecha tan temprana como 1867, podía referirse así a este triunfo del evangelio sobre la degradación de los indígenas de Tierra del Fuego:
El tipo más degradado de naturaleza humana salvaje en el mundo ha llegado a estar bajo la influencia del Evangelio, el cual ha demostrado el poder de salvación de Dios en estos degradados seres. Su condición fue una desgracia para la religión y la civilización de Europa. El salvaje de la Tierra del Fuego, quien otrora fuera poseído por los demonios de la crueldad, falsedad, sed de sangre, se ve ahora vestido y en sano juicio (citado en A. Piedra, Evangelización protestante, I, 41-42).
Para otros testimonios aportados por el mismo autor, pueden verse, Op. cit., I, 44 ss.
47. En palabras del propio Buffon:
El salvaje es débil y pequeño en cuanto a sus órganos de generación. No tiene ni vello ni barba y carece de ardor para la hembra. La naturaleza americana es hostil al desarrollo de los animales. Los únicos animales que se reproducen en gran cantidad y alcanzan tamaños no conocidos en el Viejo Mundo son los reptiles y los insectos, los llamados animales de sangre fría. Frío es el salvaje, fría es la serpiente, fríos son los animales de sangre fría (citado en Leopoldo Zea, América como conciencia, 80).
48. I, Emecé, Buenos Aires, 1951, 78.
49. Citado en A. Piedra, Evangelización protestante, I, 61.
50. Cf. A. Piedra, Evangelización protestante, I, 62 ss.
51. Citado en A. Piedra, Evangelización protestante, I, 63.
52. Citado en A. Piedra, Evangelización protestante, I, 147.
53. Así, por ejemplo, el reverendo de la Iglesia Metodista Episcopal, Henry K. Carrol, quien también ofrecía servicios como representante del gobierno estadounidense en el exterior, y que sería comisionado nada menos que por el propio presidente W. McKinley en el año 1899 para observar y redactar un informe sobre las condiciones de Puerto Rico, se refería a los latinoamericanos como “niños atrapados por un medio hostil que determinaba su deficiente conducta moral”. A su juicio, tal medio hostil, dado básicamente por la herencia del catolicismo y las condiciones intrínsecas del habitante latinoamericano, solo podía ser subvertido por la contribución del protestantismo, el que podría permitir en un corto tiempo convertir a la gente de este continente, ruda y de poco roce cultural, en easy going people. Es decir, gente capaz de adquirir los buenos modales y costumbres de los estadounidenses (cf. A. Piedra, Evangelización protestante I, 70).
54. Cf. A. Piedra, Evangelización protestante I, 121.
55. América como conciencia , 74 ss.
56. Como bien señalara Octavio Paz en su El laberinto de soledad (FCE, Madrid, 1998, 6), contrastando el genio cultural usamericano con el mejicano, extensivo este, desde luego, a todo el genio latinoamericano, y traspasando por supuesto lo estrictamente religioso:
Ellos son crédulos, nosotros creyentes; aman los cuentos de hadas y las historias policíacas, nosotros los mitos y las leyendas. Los mexicanos mienten por fantasía, por desesperación o para superar su vida sórdida; ellos no mienten, pero sustituyen la verdad verdadera, que es siempre desagradable, por una verdad social. Nos emborrachamos para confesarnos; ellos para olvidarse. Son optimistas; nosotros nihilistas —solo que nuestro nihilismo no es intelectual, sino una reacción instintiva: por lo tanto, es irrefutable—. Los mexicanos son desconfiados; ellos abiertos. Nosotros somos tristes y sarcásticos; ellos alegres y humorísticos. Los norteamericanos quieren comprender; nosotros contemplar. Son activos; nosotros quietistas: disfrutamos de nuestras llagas como ellos de sus inventos. Creen en la higiene, en la salud, en el trabajo, en la felicidad, pero tal vez no conocen la verdadera alegría, que es una embriaguez y un torbellino. En el alarido de la noche de fiesta nuestra voz estalla en luces y vida y muerte se confunden; su vitalidad se petrifica en una sonrisa: niega la vejez y la muerte, pero inmoviliza la vida”.
57. Recogemos aquí, como observará el lector, el reparo presentado ya por J. Míguez Bonino , Historia y misión. Los estudios históricos del cristianismo en América Latina con referencia a la búsqueda de liberación, en, Protestantismo y liberalismo en América Latina , DEI, San José, 1983, 20, nota, 1, tocante a no referirnos a un cierto tipo de protestantismo, sin más, en términos de “histórico”, en contraposición con otro que no cabría bajo tal designación, y esto tanto por la dificultad de descripción tipológica que tal designación entrañaría, como por la evidente ambigüedad de aquello que se pretendería consignar como “histórico”. Es evidente, por lo demás, que ninguna tipología del protestantismo, y este en relación con su influjo en América Latina, podría resultar completamente satisfactoria. Pueden verse, entre tanto, los intentos de R. Alves, Función ideológica y posibilidades utópicas del protestantismo, en, De la iglesia y la sociedad , Tierra Nueva, Montevideo, 1974, con una fuerte carga de tipificación ideológica, propia de la época, y en clara dependencia del trabajo de Karl Mannheim, Utopía e ideología. Introducción a la sociología del conocimiento, FCE, Madrid, 1997; de J. Míguez Bonino, Visión de cambio social y sus tareas desde las iglesias no-católicas , en, Fe cristiana y cambio social en América Latina, Sígueme, Salamanca, 1973; o de O. Costas, El protestantismo en América Latina hoy: ensayos de camino, INDEF, San José, 1975 . Una clasificación, sin embargo, que nos parece sugerente, en la medida en que aparece más actualizada y sin tanta carga ideológica, amén del reparo anterior sobre “lo histórico”, es la que proporciona a nuestro juicio el excelente trabajo de F. Galindo, El “fenómeno de las sectas” fundamentalistas. La conquista evangélica de América Latina, Verbo Divino, Estella, 1994, 86 ss., quien distingue entre:
Читать дальше