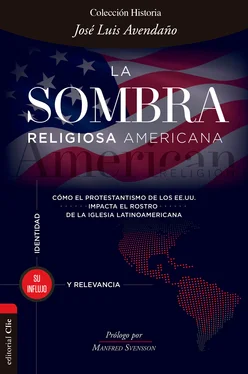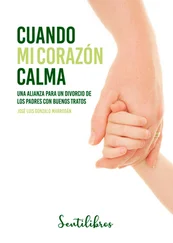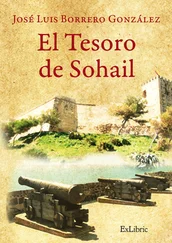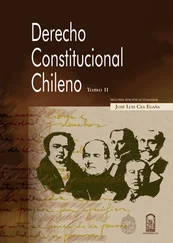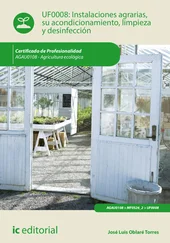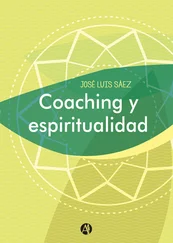9. J. Míguez Bonino, Rostros del protestantismo latinoamericano, Nueva Creación, Buenos Aires, 1995, 7.
10. Ibíd., 116.
11. Es menester recordar que tales expresiones más arcaicas de una fe protestante, es decir, en la modalidad directa de un protestantismo europeo no mediado por el tardío influjo del evangelicalismo estadounidense, no se habrán de establecer inicialmente en toda América Latina, sino únicamente en aquel enclave geográfico conocido como el Cono Sur, incluido Brasil, y más bien bajo el móvil de la iglesia de trasplante que el de la actividad propiamente misionera. Sobre las iglesias de trasplante en el Cono Sur puede verse: Waldo Luis Villalpando, Las iglesias del trasplante. Protestantismo de inmigración en la Argentina, Centro de Estudios Cristianos, Buenos Aires, 1970; Fritz Mybes, Historia de las iglesias luteranas en Chile originadas por la inmigración alemana, Optima, Santiago, 1996.
12. Sobre las primeras expresiones del protestantismo en América Latina y los proyectos de misión posteriores, sigue siendo de mucha utilidad el capítulo de John Mackay, El advenimiento del protestantismo , en su ya clásico, El otro Cristo español. Un estudio de la historia espiritual de España e Hispanoamérica , CUPSA, Buenos Aires, 1989, 242-266; también el muy buen capítulo de R. Blank, La llegada de las iglesias del protestantismo histórico a América Latina, en, Teología y misión en América Latina, CPH, Missouri, 1995, 155-180; y, por supuesto, la obra de Arturo Piedra, sin duda el trabajo más importante en esta materia, Evangelización protestante en América Latina. Análisis de las razones que justificaron y promovieron la expansión protestante, Tomo II (citado desde ahora como Evangelización protestante I-II ), CLAI, Quito, 2002.
13. Nos referimos a la Society for the Promotion of Christian Knowledge (1698), la Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts (1701) y los Associates of Dr. Bray (1723).
14. Véase para esto, S. Rooy, Las agencias misioneras en América Latina frente al paradigma ecuménico emergente , en, A. Piedra; S. Rooy; H. F. Bullón, ¿Hacia dónde va el protestantismo? Herencia y prospectivas en América Latina (citado desde ahora como ¿Hacia dónde va el protestantismo?), Kairós, Buenos Aires, 2003, 73 ss.
15. Como se sabrá, el propio Lutero expresó la necesidad de traducir y estudiar el Corán para llegar así a comprender mejor a los seguidores del profeta Mahoma y, de este modo, poder comunicarles el evangelio. Posteriormente, tanto el reformador esloveno Primus Truber (1508-1586) como el Barón luterano Hans von Sonegg (1493-1564), inspirados por la visión de Lutero, emprendieron la tarea de enviar Biblias y tratados a los turcos para darles a conocer los principios elementales del cristianismo. Similares acciones fueron emprendidas, a su vez, y dentro de la misma época, tanto por el Duque Ludwig de Württemberg (1557-1608), como por el Rey luterano de Suecia Gustavo Vasa (1496-1560). El primero envió al norte de África al predicador Valentin Class de Knittligen con el fin de que aprendiese los dialectos árabes de aquella región y así pudiese anunciar el evangelio a sus habitantes; el segundo comisionó misioneros luteranos para la evangelización del pueblo lapón. Para todo esto, resulta fundamental la obra de Werner Elert, The Structure of Luteranism , CPH, St. Louis, 1962, 398 ss. Puede consultarse también el buen artículo de Eugene W. Bunkowske, “Was Luther a Missionary?”, en, Concordia Theological Quartely , Vol. 49, n.° 2 y 3, 1985, 161-179.
16. No hay duda de que el reclamo de S. Rooy, en términos de que sería un error suponer que no hubo actividad misionera significativa en América Latina antes del siglo XIX, encuentra, como se ha visto, plena justificación, pero se debe reconocer asimismo que esta nunca alcanzó el carácter permanente y consistente, ni mucho menos el impacto en la población, que hallaría entre fines del siglo XIX y comienzos y mediados del XX. En parte, se debería explicar esta situación por las condiciones de extrema resistencia que encontrarían estas iniciativas misioneras en el continente, mucho más, desde luego, que en los siglos XIX y XX, pero también en virtud del objetivo que las mismas perseguían, esto es, el trabajo con sus respectivas colonias o con la población de esclavos directamente dependiente de aquellos intereses (cf. S. Rooy, Las agencias misioneras en América Latina frente al paradigma ecuménico emergente , en, A. Piedra; S. Rooy; H. F. Bullón, Op. cit., 75).
17. Op. cit., 159.
18. Aunque, como bien lo precisan J. L. González y C. F. Cardoza, en su Historia general de las misiones (CLIE, Barcelona, 2008, 138): “Ello no se debió tanto al espíritu cismático de sus fundadores como a la rigidez de las iglesias dentro de las cuales surgieron”.
19. Para todo esto, puede verse el fundamental trabajo de G. Warneck; G, Robson, Outline of a History of Protestant Missions from the Reformation to the Present Time, Kissinger Publishing, Whitefish, 2006.
20. De hecho, habría que recordar que, aunque la inmigración de las comunidades europeas se llevó a cabo en muchos de los casos por invitación explícita de los gobiernos de las nacientes repúblicas de nuestro continente, que procuraban con su presencia la población de sus territorios baldíos, o como medida para incorporar nuevas técnicas para el mejoramiento de la producción agrícola, a la hora de intentar ejercitar libremente sus convicciones religiosas, y valga aquello para el caso específico de las representaciones protestantes, las comunidades de inmigrantes debieron enfrentar enormes hostilidades por parte de esas mismas autoridades, bajo la presión expresa de un catolicismo que hacía, en la mayoría de las veces, en estas naciones, como una especie de segundo gobierno. Entre algunas de estas discriminaciones, habría que considerar las grandes dificultades que debieron enfrentar estas comunidades protestantes de inmigración para la obtención de permisos para la construcción de sus propios templos, o el derecho a celebrar matrimonios y sepelios para sus miembros, incluso más, y así fue el caso de Chile, la negación de la posibilidad de dar sepultura a sus deudos en cementerios públicos y no tener más opción, bajo tales circunstancias, que arrojarlos al mar, o la negación análoga de poder brindar educación religiosa protestante a los propios hijos. Tal estado de abuso y de contrariedad únicamente pudo verse mitigado, y solo en ciertas ocasiones, gracias a la intervención oportuna de agentes diplomáticos europeos residentes en las respectivas naciones de América Latina. Un recomendable análisis de esta situación, específicamente para el caso de Chile, puede verse en el trabajo de W. Pacheco, “Impedimentos, libertad y nuevo status legal a las iglesias protestantes-evangélicas en Chile (1812-2001)”, Colección de Estudios Evangélicos , Valparaíso, 2003.
21. De este modo, E. Fediakova, en su ensayo “Protestantismo misionero norteamericano en América Latina en el siglo XX” (Universidad Alberto Hurtado, Persona y sociedad, Vol. XXI, número 1, 2007, 12) distingue cinco corrientes básicas:
1) Desde 1890 hasta los años treinta del siglo XX: período de elaboración de estrategias misioneras para América Latina, en medio de las controversias entre los sectores conservadores y liberales.
2) Desde 1929 hasta 1945: período de reducción del contingente misionero hacia el continente, producto de la crisis económica originada por la Gran Depresión.
3) Desde 1945 hasta 1960: fusión de las corrientes evangélico-conservadoras y fundamentalistas con la lógica de la Guerra Fría y fuerte politización del discurso evangelístico.
Читать дальше