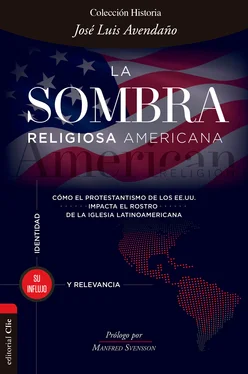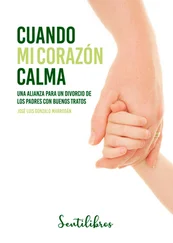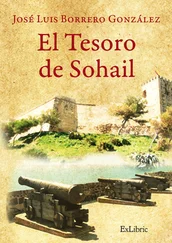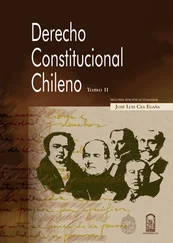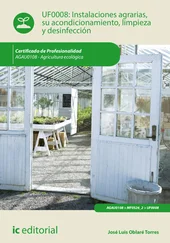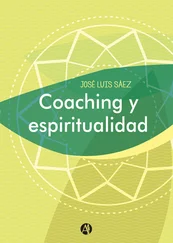4) Desde 1960 hasta 1990: período caracterizado por la implementación de modernas técnicas de evangelización, utilización de los medios de comunicación masiva, estudios de mercado e irrupción de las agencias no denominacionales o misiones de fe.
5) Desde el cese de la Guerra Fría hasta nuestros días: período marcado por el evidente declive del protestantismo confesional, como, a su vez, por el crecimiento vertiginoso del neopentecostalismo en todo el mundo, que asume incluso sus propias modalidades autóctonas, aunque siempre bajo el referente de los modelos estadounidenses.
22. Op. cit., 15.
23. Pienso aquí, particularmente, en la sobreexposición que muchas veces se ha dado en Chile a la figura del misionero congregacionalista estadounidense David Trumbull, llegado a Chile en 1845 y fallecido en 1889, al cual se le quisiera atribuir, tanto por su consistencia intelectual como por su adelantada visión social, una gravitación en los posteriores movimientos evangélicos chilenos y hasta el día de hoy que, ¡muy lamentablemente!, guarda muy poca correspondencia con la realidad de los hechos. Ciertamente, cuando se observa tanto el comportamiento teológico como social del espectro evangélico chileno, tanto pretérito como actual, incluso el de aquellos sectores eclesiásticos que quisieran reclamar con mayor propiedad el legado del notable misionero estadounidense, como es el caso de las iglesias presbiterianas de Chile, no resulta en modo alguno posible seguir insistiendo en aquella ascendencia o continuidad, sino más bien confirmar el influjo envolvente que han tenido y siguen teniendo en la actualidad los movimientos misioneros ya citados, vale decir, primeramente, el Segundo Despertar, y luego, el fundamentalismo en prácticamente todas las modalidades en que este ha derivado. Un muy buen trabajo sobre el Rev. David Trumbull y su influencia en el Chile del siglo XIX, aunque no siempre capaz de sortear aquella misma idealización de este sobre los movimientos evangélicos posteriores, puede verse en, W. Pacheco, “Fe y obras: Breve perfil ecuménico y de su servicio social del Rev. Dr. David Trumbull (1870-1889)” , en, M. I. Concha; C. Salinas; F. Vergara, Historia Religiosa de Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 2005, 51 ss.
24. Piénsese, por ejemplo, en el caso concreto del presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, quien durante su mandato (1873-1885) solicitó expresamente a los Estados Unidos la presencia en su país de misioneros presbiterianos para contrarrestar de esta forma los avances y pretensiones de la jerarquía católica y la oligarquía rural aún dependiente de esta.
25. Cf. Leopoldo Zea, América como conciencia, UNAM, México, 1972, 97. Sin embargo, será también Bilbao una de las primeras voces que se alzará críticamente contra el coloso del Norte, precisamente luego de su intervencionismo en México y sus expresos deseos de expansionismo hacia el Sur. A este seguirán otras voces, como las de los mejicanos Justo Sierra y José Vasconcelos, la del uruguayo José Enrique Rodó y otros, inicialmente declarados promotores de los Estados Unidos como modelo político y social a imitar. En otras palabras, con el correr del tiempo, al ya de suyo sentimiento de admiración por los Estados Unidos, se comenzará a desarrollar una incipiente actitud de temor y reserva en vistas de su creciente giro expansionista.
26. Protestantismo en América Latina . Ayer, hoy y mañana, Caribe, Nashville, 1997, 19.
27. Presidencia de la República, Caracas, 1972.
28. Citado en L. Zea, Las ideas en Iberoamérica en el siglo XIX, La Plata, 1956, 31.
29. Citado en L. Zea, América como conciencia, 97.
30. Como se sabrá, las libertades conquistadas por el pueblo evangélico de América Latina, tales como la libertad de culto, el derecho a realizarlo en su propio idioma, llevar a cabo la evangelización de la población y otras muchas más similares, han sido conseguidas con gran esfuerzo y hechas realidad en plenitud para algunos países solo en época muy reciente.
31. Evangelización protestante, I-II .
32. Incluso se pensaba también de la propia SAMS que su trabajo misionero podía contrarrestar la “barbarie” y “maldad” de la población aborigen de la Patagonia, que tantas dificultades había ocasionado a las embarcaciones inglesas, con pérdida incluso de alguna de ellas, para de este modo poder lograr acceso seguro a aquel tan importante lugar de intercambio comercial para los intereses británicos (cf. A. Piedra, Evangelización protestante, I, 21-22).
33. Así, por ejemplo, Justo L. González, no obstante, con muy equilibrados juicios. Retos y oportunidades para la iglesia de hoy. Recursos en la historia de la iglesia para una iglesia posmoderna (citado desde ahora como , Retos y oportunidades ), Mundo Hispano, Texas, 2011, 64 ss.
34. Evangelización protestante, I, 9.
35. Evangelización protestante, I, 9.
36. Comité fundado en 1913 y que sería la entidad organizadora y sostenedora de las diversas conferencias evangélicas realizadas en el continente hasta 1961, y en las que caben destacar, por su importancia, las conferencias de Panamá (1916), Montevideo (1925) y La Habana (1929). Desde luego, no deja de llamar la atención el proceso gradual de latinoamericanización que experimentarían estas asambleas, que comenzarían con una conferencia en Panamá en la que, de sus 481 participantes, solo 24 serían de origen latinoamericano, y el inglés sería el idioma a utilizar, hasta las posteriores, en las que la presencia latinoamericana sería cada vez más creciente, como asimismo la concesión de sus obligaciones.
37. Citado en A. Piedra, Op. cit., 25. El mismo argumento utilizado ya por un cierto misionero, Green, para explicar la intervención de los Estados Unidos en Cuba, como así también el de otros en relación a Filipinas, y que aludía, por una parte, tanto al deficiente carácter moral de aquellas naciones, como, por otra, a los beneficios que dicha ocupación traería consigo, sería el empleado por Speer al respecto de la intervención estadounidense en Puerto Rico. En otras palabras, se repite por parte de estos agentes misionales estadounidenses de la época, y a modo casi de constante en su esfuerzo por legitimar el intervencionismo de su nación, en primer lugar, la apelación al déficit moral del país ocupado, en cuyo caso la intervención adquiere prácticamente connotaciones soteriológicas, y, en segundo lugar, el énfasis en toda la serie de beneficios que dicha ocupación habría de traer (cf. A. Piedra, Evangelización protestante, I, 29 ss.).
38. Evangelización protestante, I, 25.
39. Citado en A. Piedra, Evangelización protestante, I, 86.
40. Desde luego, muy pronto este argumento debió ser modificado, precisamente en la medida en que los donantes caían en la cuenta de que la crudeza de los relatos de una América Latina completamente paganizada y perdida no engarzaba completamente con la realidad de la situación. Es decir, y como bien señala A. Piedra, “los donantes pedían evidencia de que el trabajo misionero estaba cambiando la ‘horrible’ realidad de los pueblos aborígenes” ( Evangelización protestante, I, 41).
41. Evangelización protestante, I, 41.
42. En efecto, como el propio A. Piedra profundiza, una de las principales razones presentadas para justificar el trabajo misionero en América Latina fue precisamente la alusión al carácter degradante del continente. Se hablaba incluso de América Latina como una zona “oscura y tenebrosa”, prácticamente abandonada por Dios, de la cual, más allá de sus recursos naturales y de valores poco esenciales, relacionados básicamente con la candidez de la conducta, nada más podía rescatarse. Un pueblo que llevaba incluso grabado en sus rostros las marcas de la vida viciosa, la sensualidad y la inferioridad de espíritu, y que podría constituir una eminente amenaza para los países cristianos y civilizados si, en esa misma condición, tomaban contacto con estos. Como señalaba con toda elocuencia el misionero metodista Charles Inwood:
Читать дальше