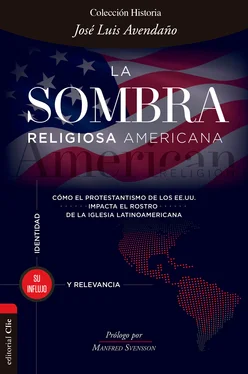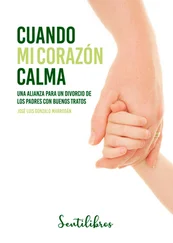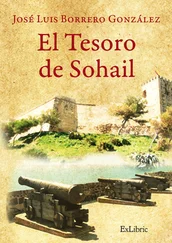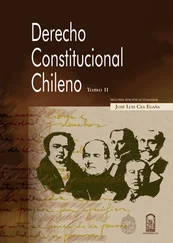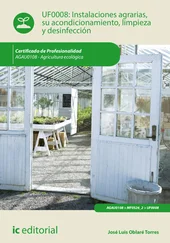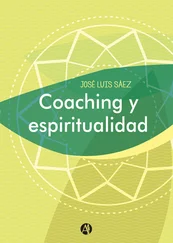1 ...7 8 9 11 12 13 ...18 En efecto, tal manifiesto interés que despertaba la nación de los Estados Unidos entre los sectores liberales de América Latina se traducía al menos indirectamente en un contexto ligeramente más propicio, aunque no todavía exento de penurias y resistencias, para un renovado esfuerzo por introducir al continente la fe evangélica. Baste recordar al respecto, en el mejor de los casos, las restricciones impuestas para que los servicios religiosos protestantes se llevaran a cabo en lugares privados y en su propio idioma, bajo la expresa prohibición de proselitismo entre el resto de la población, y, en el peor de los casos, las constantes escaramuzas y hostilidades que sufrían los misioneros y asimismo los recién convertidos a esta fe. 30Tal esfuerzo por introducir esta nueva fe a América Latina, denunciada hasta la saciedad como advenediza y heterodoxa por parte de una jerarquía católica que deseaba detenerla a cualquier precio, en vistas sobre todo de su propia decadencia interna y del estado de un pueblo cada vez más apático a ella, se nutría, esta vez, no de impulsos individuales provenientes de Europa, con fines exclusivos para los colonos europeos que en este nuevo continente residían, sino, en una forma más consistente y sistemática, esto es: a modo de compañías misioneras desde aquel emergente país del Norte, los Estados Unidos de Norte América. Todo esto ocurría, como ya se ha dicho, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y hasta los albores de la Segunda Guerra. Por supuesto, esto no quiere decir que los móviles de tales compañías estadounidenses se agotaran en el puro horizonte misionero. Así, por ejemplo, Arturo Piedra 31, en su documentado trabajo acerca de la evangelización protestante en América Latina, se ha encargado de demostrar con completa contundencia que el real interés de las compañías misioneras estadounidenses por ofrecer sus servicios en América Latina no comenzaría sino a partir de eventos tan cruciales para la historia geopolítica de aquel país como la guerra hispano-estadounidense (1898), la apertura del Canal de Panamá (1914) y la misma Primera Guerra Mundial. Expresado de un modo más directo: que los esfuerzos por extender tal trabajo misional hacia nuestro continente no resultaron del todo desligados de la importancia geopolítica y económica que las naciones latinoamericanas reportaron en su momento para los Estados Unidos.
2.1 Influjo misional en el marco de un incipiente interés geopolítico y económico
Dicho nada despreciable antecedente, además del hecho de que el poder y la expansión colonial fuese interpretado generalmente por el protestantismo de aquel país como recompensa por su fidelidad cristiana, explicaría también la situación, según Piedra, de que resulte trabajo tan oneroso encontrar líderes misionales en esta época dispuestos a cuestionar la avidez y la agresividad del gobierno estadounidense en el escenario latinoamericano. Por supuesto, no encontramos una muy disímil situación en el protestantismo europeo en relación con las condiciones de Colonia ejercidas por sus respectivos países, sino directamente un margen de mayor acomodación en vistas a los evidentes beneficios que aquello reportaba para la propia empresa misionera, y pensamos aquí específicamente en el caso de las sociedades misioneras de Gran Bretaña. 32En efecto, ya en la Conferencia Misionera de Londres, celebrada en el año 1888, se enfatizaba el factor decisivo que le habría cabido al trabajo misionero protestante, tanto en África como en Asia, en el propósito de controlar la resistencia de las colonias, de modo de poder justificar así la conveniencia de apoyar a las sociedades misioneras que operaban en aquellos lugares. Bajo tales peculiares circunstancias, hay quienes han llegado incluso a postular abiertamente que las misiones protestantes de la época llegaron a ser indirectamente el brazo ideológico del colonialismo. 33Por cierto, subyace a dicha afirmación un proceso mucho más complejo y paradójico sobre el cual aquí no podemos profundizar mucho más. Baste simplemente por ahora señalar que esas mismas condiciones de modernidad, basadas en buena parte en la explotación colonial, fueron también las que posibilitaron el avance del protestantismo misionero, sin las cuales el mismo hubiese sido mucho más difícil de lograr.
Ahora bien, y volviendo al marco de relación entre el protestantismo misionero de los Estados Unidos y América Latina, como bien refiere A. Piedra 34, ya que toda crítica al ya sucedido colonialismo español hubiese comprometido una denuncia al mismo tiempo de aquel mismo comportamiento neocolonialista estadounidense que ya comenzaba a avizorarse, específicamente sobre países como México, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Nicaragua, la acusación dirigida por parte de las corrientes misioneras de aquel país al dominio ejercido por la corona española, y que, digámoslo, en tan penosa situación había dejado a sus colonias de América Latina, se centraba únicamente en la pobreza espiritual del Conquistador, no de menor incidencia, mas no en las condiciones del coloniaje propiamente tal. De este modo, Frederick Crowe, un pionero del protestantismo estadounidense en Guatemala, podrá afirmar en relación con este nuevo cambio de tutelaje que España no había fracasado por su condición de potencia colonial, sino más bien por no ser capaz de cumplir con las responsabilidades –espirituales, se entiende– de tan alto llamamiento y que, en el presente, Dios había levantado a otras grandes potencias para corregir e instruir a las naciones paganas. 35Incluso más, no fueron pocas las manifestaciones de júbilo expresadas por los misioneros estadounidenses luego de la victoria de su país sobre España, en la que sería conocida como guerra hispano-estadounidense de 1898, y que le permitía sin lugar a dudas a aquella nación, a partir de dicho acontecimiento, ocupar el nuevo rol de potencia mundial. Luego de esto, el paso para justificar la intervención militar de Estados Unidos en territorio latinoamericano, bajo el entendido de que con ello se traería progreso económico y libertad para predicar el evangelio, no se haría esperar demasiado. Así, por ejemplo, quien fuera secretario de la Junta de Misiones en el Extranjero de la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos (1891-1937), asistente al Congreso de Edimburgo, importante misionero para América Latina, además de fundador y promotor del Committee on Cooperation in Latin America (CCLA) 36, Robert Speer, podía escribir en 1904, en apoyo del intervencionismo de su país, toda vez que le asignaba a este la función de “policía del mundo”, lo siguiente:
Las naciones civilizadas están comenzando a percibir que tienen un deber, que a menudo se le designa despectivamente como policía del mundo. […] Las naciones civilizadas tienen el derecho de ir al comienzo de las formas de procedimiento en tierras no civilizadas, para asegurar los derechos negados. De hecho, es su deber hacerlo, y lo están haciendo constantemente por intereses comerciales. Dar a entender que no tienen ese derecho y deber, significa que no se entiende el carácter fiduciario de la civilización. 37
Bástennos por ahora estos breves antecedentes para advertir cómo el protestantismo misionero, europeo primeramente, usamericano después, y cada uno en sus respectivos escenarios, tendió a aceptar la mayoría de las veces las condiciones de colonialismo y neocolonialismo llevado a cabo respectivamente, no solo en virtud de las ventajas que para su propia actividad misionera aquello reportaba, “sino por las ventajas per sé que eso representaba económica y geopolíticamente para su país” 38. La misma forma en que las compañías misioneras estadounidenses reaccionaron frente a las intervenciones militares de su país en Cuba, Puerto Rico o Filipinas, dejaba claramente de manifiesto la estrecha vinculación existente entre los intereses políticos y económicos, por una parte, y los supuestamente propios de la misión cristiana, por la otra. Al respecto del caso específico de Puerto Rico, sabido es cómo tal ocupación llegó a ser recurrentemente utilizada por gran parte de los círculos misioneros como una forma de ilustrar la manera en que la administración de los Estados Unidos en América Latina podía servir de “puerta abierta” y “oportunidad” para el avance mismo del protestantismo. En otras palabras, tal expansionismo neocolonial, lejos de ofrecer la ocasión para una lectura crítica y resistente del mismo, fue siempre ponderado a la luz de los beneficios para los Estados Unidos y para los logros de la obra misionera. Es más, y en no pocas oportunidades, algo visto también, como diría William Adams, profesor del Union Seminary de New York y representante de este en el Congreso Protestante de Panamá, en relación al Canal de Panamá, como “una recompensa a la fe de los Estados Unidos en Dios” 39. Por supuesto, no es que se careciera aquí de todo interés por atender a las condiciones sociales que ofrecía el trabajo misional en la región, gran parte de las cuales evidenciaba enormes niveles de explotación, retraso y vulnerabilidad en todo orden, pero tal preocupación, resentida a todas luces de una muy sensible ingenuidad, nunca reparaba en el modo en que la nueva ocupación las tornaba más profundas y evidentes, al menos para el grueso de la población latinoamericana, y se concentraba únicamente en el fracaso religioso del catolicismo o en el carácter deficiente de su gente. Esta misma ingenuidad hermenéutica o evidente incapacidad para percibir la realidad de la política exterior de su país, acrecentada en no poca medida por aquel absentismo político y ausencia de criticidad estructural tan propios del Primer Despertar, explica a su vez por qué les resultó siempre tan difícil a los misioneros llegar a percibir la agenda imperialista de su nación. Tal como señala Arturo Piedra, tras cotejar importantes testimonios, creyeron siempre que tras aquel expansionismo de los Estados Unidos subyacían las mejores intenciones, al servicio en última instancia de América Latina, y que el tiempo de los abusos del Norte hacia el Sur –si es que alguna vez habían de hecho existido–, sencillamente ya había transcurrido.
Читать дальше