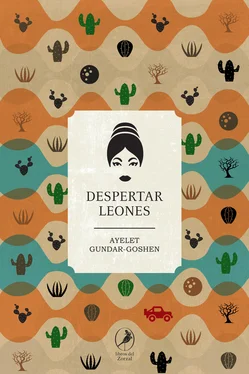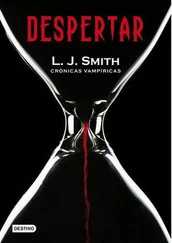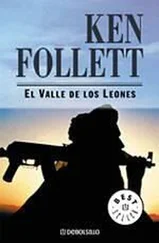1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 Dado que seguía inmóvil, la mujer extendió la mano y lo arrastró hacia el taller. El resto de resistencia que le quedaba (ella te arrastrará adentro y ahí te reventarán a golpes. Están escondidos detrás de la puerta y te matarán) se evaporó cuando sintió el contacto de su mano.
Percibió la presencia del extraño antes de verlo. Un penetrante olor a traspiración. La respiración agitada. La silueta de un hombre en la oscuridad. De pronto tuvo la certeza de que se trataba de una trampa mortal. La hora tardía. El taller abandonado. No saldría de ahí. Entonces Sirkit encendió la luz y se halló frente a una oxidada mesa de metal y allí, acostado, un eritreo semidesnudo.
En un primer momento, pensó que era el eritreo que había pisado la noche anterior. Y por un instante lo invadió una alegría inusitada, porque si ese era el estado del hombre que había arrollado, estaba todo bien, más que bien. Pero al cabo de un segundo comprendió que sólo se había ilusionado. El hombre que había atropellado anoche estaba ahora absolutamente muerto. En cambio este, a pesar de parecérsele como dos gotas de agua, sólo tenía una grave infección en el brazo derecho. Sin querer, ese brazo atrajo su mirada. Un colorido mosaico de rojo y morado, salpicado aquí y allá por un espeso amarillento o por un destello verdoso. Y pensar que toda esa gama de colores se produjo simplemente por algún tajo con alambre de púa o un par de tijeras. Cinco centímetros de profundidad, quizá menos. Pero sin haberlo desinfectado… varias horas bajo el sol implacable, algo de polvo, algún roce con una tela mugrienta, y hete aquí el camino abierto para la entrada triunfal de la muerte en el lapso de una semana.
Ayúdalo.
Eitan oía esas palabras decenas de veces por día. En un ruego, esperanzadas, en soprano agudo y en hondo barítono. Pero jamás así: sin una pizca de sentimiento. Sirkit no le pidió que ayudara al hombre sobre la mesa. Se lo ordenó. Y fue exactamente lo que hizo. Fue rápidamente al jeep y volvió con su botiquín de primeros auxilios. El hombre se quejó en un idioma desconocido cuando la jeringa cargada con Cefazolin le penetró el músculo. Sirkit murmuró algo como respuesta. Demoró varios minutos en desinfectar la herida, el hombre mascullando y Sirkit respondiendo, y Eitan se asombró al descubrir que, a pesar de no entender una sola palabra de lo que decían, entendió todo. El dolor y el consuelo hablan en un solo idioma. Extendió una capa de pomada antibiótica cubriendo el tajo y explicó con gestos qué era lo que debía hacerse tres veces por día. El hombre lo miraba sin comprender, pero Sirkit murmuró algo más. Entonces se iluminó la mirada del hombre y empezó a asentir enérgicamente como la cabeza de bulldog sobre la guantera del jeep.
“Y dile que se lave antes de untarse. Con jabón.” Sirkit asintió y volvió a dirigirse al eritreo, que al cabo de pocos segundos también asintió. Después, el paciente pronunció un discurso de por lo menos un minuto, que a pesar de haber sido formulado en tigriña quedaba claro que el sentido era uno: agradecimiento. Sirkit escuchó, pero no tradujo. El reconocimiento del hombre se detuvo en ella sin traspasar al médico, que en circunstancias normales se hubiera considerado su destinatario.
“¿Qué dice?”
“Dice que le salvaste la vida. Que eres un buen hombre. Que cualquier otro médico no estaría dispuesto a venir tan tarde al taller para atender a un sobreviviente ilegal. Te considera un ángel, dice que…”
“Suficiente.”
Ella calló y, al cabo de un momento, calló también el paciente. Miraba alternadamente a Sirkit y a Eitan como si hubiera percibido, a través de su herida, el muro levantado entre ambos. Sirkit se alejó de la mesa oxidada y se dirigió a la salida. Eitan la siguió.
“Te traje dinero”, dijo. Ella levantó una ceja y no dijo nada. “Setenta mil.”
Al cabo de un instante, ella persistía en su gesto de ceja curvada en alto y boca sellada.
“Puedo traer más, si es necesario.” Y abrió su portafolio del que extrajo el fajo de billetes que había recibido de manos de la cajera Ravit, la de la nariz corregida que entretanto ya había pasado al olvido. Pero Sirkit siguió impertérrita, los brazos cruzados, mirando su ofrenda. A pesar del frío de la noche, las manos empezaron a temblarle manchando los billetes con una humedad turbadora. Sin proponérselo, se encontró diciendo que sí, que sabe que la vida humana no tiene precio. Por eso le agradece tanto su… la oportunidad que le había ofrecido hoy de salvar una vida por la que había malogrado. Y quizás esa combinación, de hecho, esa cantidad de dinero y no menos que eso, la oportuna atención médica, quizá esa combinación podía expiar, en algo, lo que lo apena con toda su alma.
Sirkit siguió en silencio aún después de que él balbuceara lo que balbuceó. Se preguntó si ella entendía lo que había dicho. Había hablado rápido, quizá demasiado rápido, y sus propias palabras le habían sonado huecas.
Assum era mi marido.
En ese momento, casi le pregunta quién era Assum; ya había abierto la boca para preguntar, cuando se frenó a tiempo. Imbécil, ¿acaso pensaste que no tenía nombre, que todos lo llaman aquel, el eritreo, el infiltrado? Se llamaba Assum y era su marido.
Pero si era su marido ¿por qué se veía tan calma, tan segura de sí? No habían pasado veinticuatro horas desde que lo enterrara, si lo enterró. No parecía una mujer que acababa de perder a su marido. El brillo en los ojos, en la piel, el cabello negro bailando al viento del desierto. Sirkit seguía en silencio y Eitan sabía que era él quien debía hablar. No sabía qué decir, de modo que dijo lo primero que se le ocurrió: que lo sentía. Que la culpa lo perseguiría eternamente. Que no habrá día en que no…
De día haz lo que te plazca, lo interrumpió, pero déjate libres las noches.
Eitan miró a la eritrea sin entender, y ella le explicó con lentitud, como se le explica a un niño: ella tomará el dinero. Pero no sólo el dinero. La gente ahí necesita un médico. No pueden ir al hospital, tienen miedo. De modo que usted me dará su número de teléfono –no lo había encontrado en la billetera– para que pueda llamarlo cada vez que lo necesite. Pero como se habían mantenido sin asistencia médica un largo tiempo, se suponía que lo necesitarían seguido, por lo menos durante las primeras semanas.
Ahá, de modo que la perra eritrea había decidido chantajearlo. No hay razón para pensar que se conformará con los setenta mil y algunas semanas de trabajo. Lo que empieza como asistencia médica derivará en financiamiento de rehabilitación para la mitad de la comunidad eritrea del Neguev. ¡Caramba! ¿Qué médico consentirá a atender gente en un taller abandonado, sobre una mesa oxidada? Se imaginó a decenas de abogados disputándose el derecho de presentar la demanda de negligencia de la década. No, Che Guevara de ojos negros, eso no habrá de suceder.
Ella, como adivinando sus pensamientos, sonrió al decir:
No es que tengas alternativa.
Y era cierto. No tenía alternativa. A pesar de que abandonó el lugar con paso airado, azotó la puerta del jeep y se fue sin pronunciar palabra, ambos sabían que a la noche siguiente se presentaría en el taller para su segunda asistencia médica.
*
Todos la observan pero sus ojos están secos. No tiene lágrimas para él. Todos están dispuestos a brindarle palabras de aliento, pero para recibirlas debería mostrar lágrimas. Así como para obtener pan hace falta dinero, y no puedes simplemente ir y llevarte una hogaza sin dar nada a cambio. Pero cuando entra a la barraca, sus ojos están secos y ellos se guardan las palabras de consuelo y la posibilidad de ponerle una mano solidaria en el hombro. A ella no le importa. Sólo querría que dejen de observarla. La puerta de la caravana queda abierta toda la noche para que entre aire y las luces de la gasolinera tiñen todo de amarillo pálido. En el silencio de la noche los sabe pendientes de oírla llorar en su cama. Por la mañana revisarán el colchón buscando señales de llanto, una humedad que demuestre que se mantiene fiel a su hombre. Así como, en otro momento y en otro colchón, buscaban señales de sangre para demostrar que no se había entregado antes a otro hombre.
Читать дальше