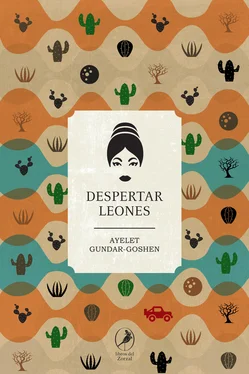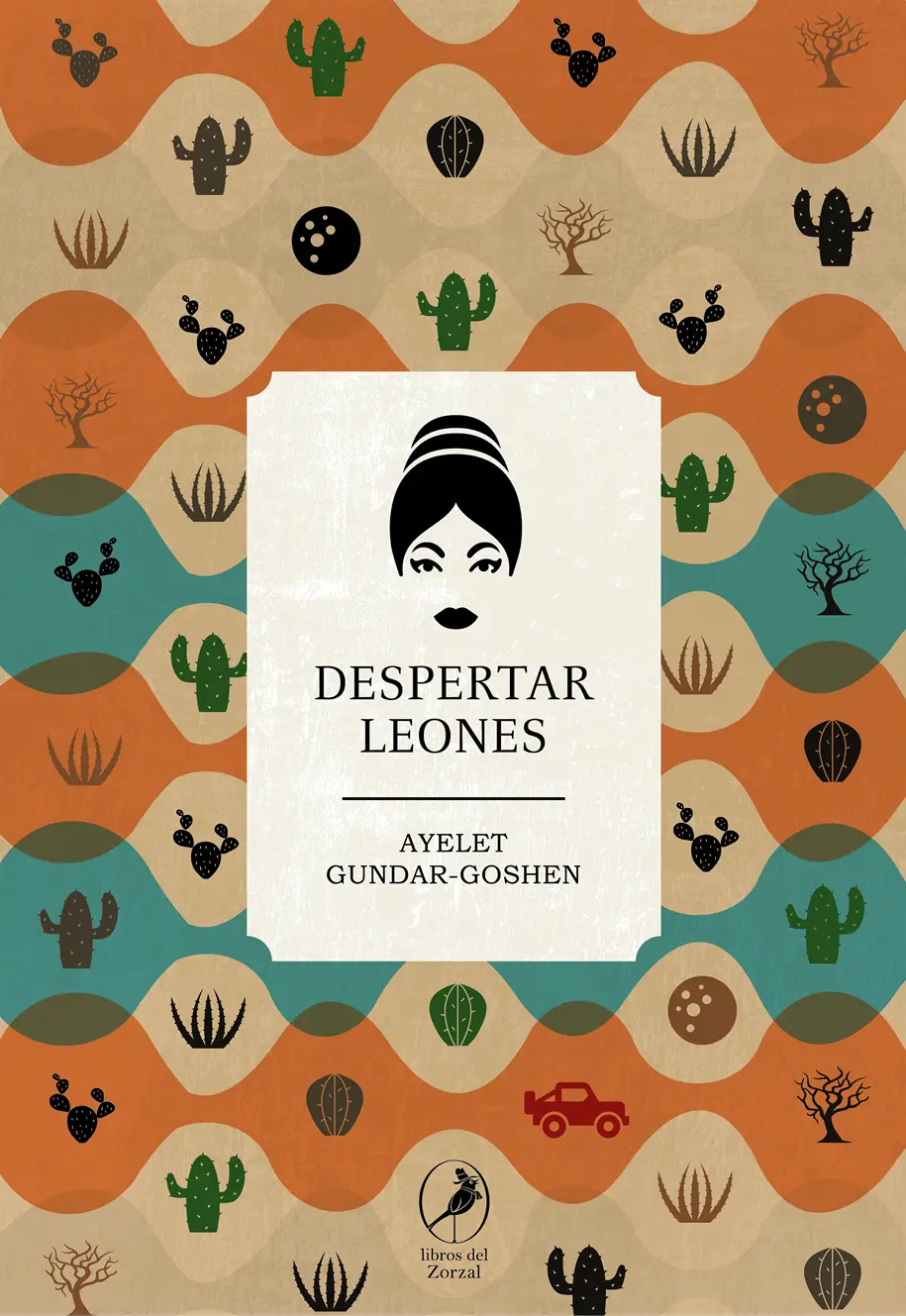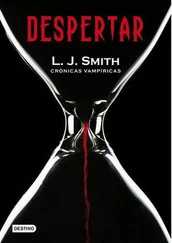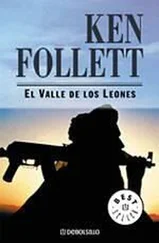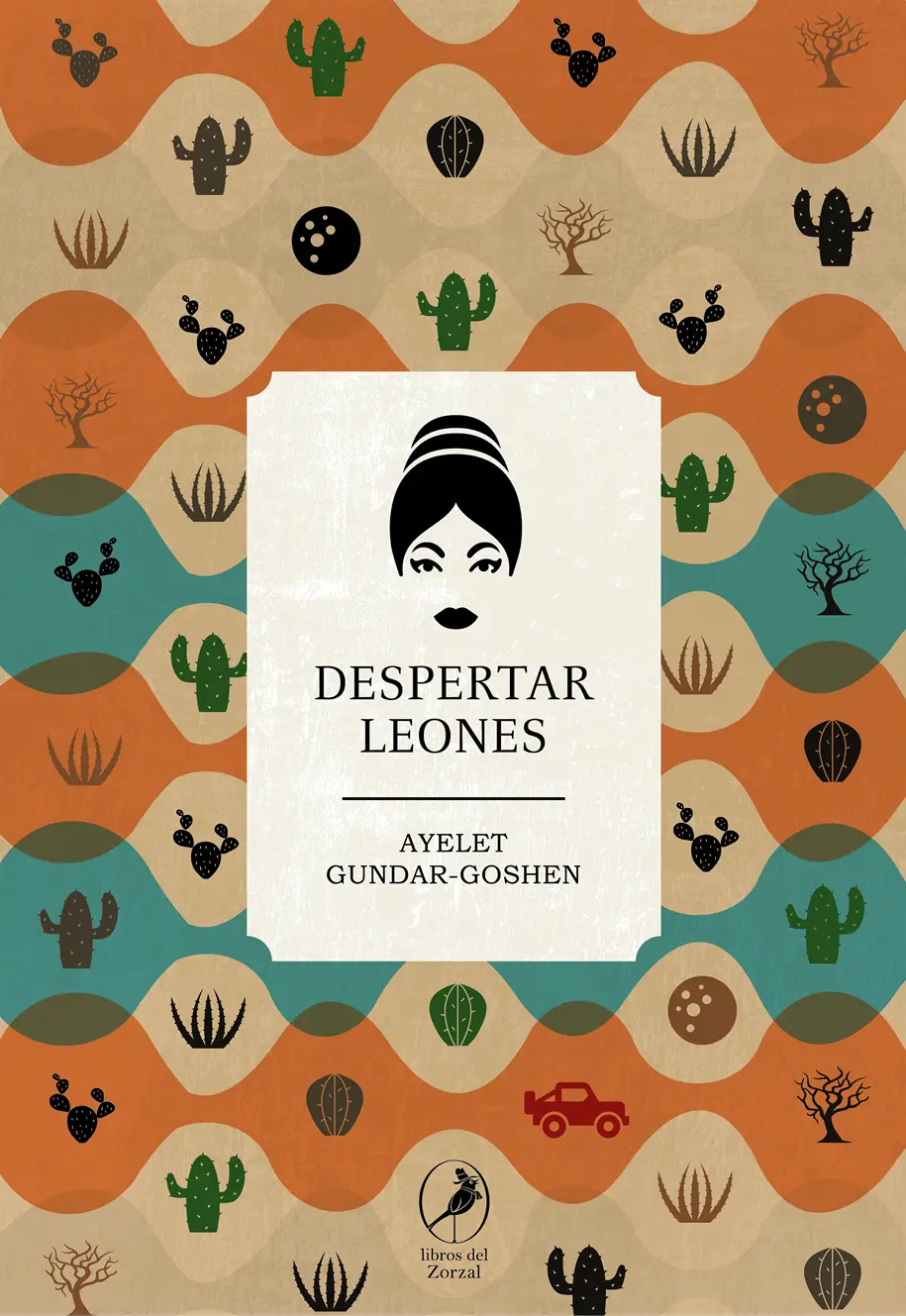
Ayelet Gundar-Goshen
Despertar leones
Traducción
Margalit Mendelson
Colección dirigida por Sergio Tisminetzky

| Gundar-Goshen, AyeletDespertar leones / Ayelet Gundar-Goshen. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2020.Libro digital, EPUBArchivo Digital: descarga y onlineTraducción de: Margalit Mendelson.ISBN 978-987-599-622-91. Narrativa Israelí. 2. Novelas. I. Mendelson, Margalit, trad. II. Título.CDD 892.4 |
Título original: Lehair Arayot
Copyright © Ayelet Gundar-Goshen
Published by arrangement with The Institute for The Translation of Hebrew Literature
Traducción al español: Margalit Mendelson
© de la traducción al español: Libros del Zorzal
Colección de Literatura Hebrea dirigida por Sergio Tisminetzky
Diseño de tapa: Juan Pablo Cambariere
© Libros del Zorzal, 2019
Buenos Aires, Argentina
Printed in Argentina
Hecho el depósito que previene la ley 11.723
Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de
este libro, escríbanos a: .
También puede visitar nuestra página web: .
a Yoav
Índice
Primera parte
1 | 9
2 | 34
3 | 44
4 | 66
5 | 88
6 | 104
7 | 118
8 | 145
9 | 150
10 | 159
Segunda parte
1 | 169
2 | 186
3 | 194
4 | 208
5 | 224
6 | 238
7 | 241
8 | 249
9 | 256
10 | 274
11 | 295
12 | 307
13 | 320
14 | 344
15 | 375
16 | 392
Estaba pensando que nunca había visto una luna tan hermosa cuando atropelló a ese hombre. En el primer momento, después de haberlo atropellado, aún sigue pensando en la luna y sigue pensando en ella hasta que cesa de repente, como si se tratara del soplo de una vela. Oye abrirse la puerta del jeep y sabe que es él quien la está abriendo y él quien sale del vehículo. Pero ese dato se vincula muy remotamente con su cuerpo, como quien recorre con su lengua las encías después de la anestesia; todo está allí, pero diferente. Sus pies pisan el casquijo del desierto, oye un cjjjch cjjjch después de cada paso y ese sonido es la prueba de que está caminando. En algún lugar al final del próximo paso lo espera el hombre al que atropelló, un paso más y estará allí. El pie ya está en el aire, pero desacelera, intenta detener el último paso, el definitivo, tras el cual ya no podrá sino observar al hombre tirado al costado del camino. Si fuera posible congelar ese paso, pero obviamente es imposible congelarlo, así como es imposible congelar el momento previo, el momento en que el jeep golpeó al hombre que iba a pie. Y en cuanto a ese hombre, el peatón, recién el próximo paso habrá de revelar si aún es un hombre o ya es otra cosa, algo que de solo pensarlo congela la palabra en el aire, porque puede ser que tras el paso que dé descubra que el peatón ya no es tal, sino solo una cáscara, una cáscara rajada, y el hombre ya no está. Y si el hombre ya no es hombre, cuesta imaginar qué será del hombre que está de pie, temblando, el que no puede terminar de dar un simple paso. Qué será de él.
Primera parte
1
El polvo estaba en todas partes. Una capa blanca, fina, como la cobertura de una torta de cumpleaños que nadie quiere. Se amontonaba sobre las hojas de las palmeras en la plaza principal, árboles crecidos que habían sido traídos en un camión para introducirlos en esa tierra, ya que nadie creía que tiernos plantones creciesen en ese lugar; cubría los carteles de propaganda electoral para el municipio, que tres meses después de las elecciones aún pendían de los balcones: hombres calvos y con bigote mirando a través de la polvareda al público de su electorado potencial, algunos con una sonrisa asertiva y otros de mirada seria, según las directivas del asesor de imagen de turno. Polvo en los avisos publicitarios; polvo en las estaciones de ómnibus; polvo en la buganvilia que trepa a un costado de las veredas desmayada de sed; polvo en todas partes.
Sin embargo, parecía que nadie le prestaba atención al polvo. Los habitantes de Beer Sheva se resignaron al polvo como a todo lo demás: la desocupación, el crimen, los parques sembrados de botellas rotas. La gente de la ciudad siguió despertando en calles llenas de polvo, yendo a trabajos cargados de polvo, haciendo el amor bajo un manto de polvo y engendrando hijos cuyas miradas transparentaban polvo. A veces se preguntaba qué odiaba más, el polvo o los habitantes de Beer Sheva. Quizá el polvo. Los habitantes de Beer Sheva no se le asentaban cada mañana sobre el jeep. El polvo sí. Una capa blanca, fina, que opacaba el rojo brillante del jeep y lo volvía rosado desteñido, una parodia de sí mismo. Furioso, Eitan borró con un dedo algo del bochorno. El polvo le quedó pegado en la mano aún después de restregarla en el pantalón, y supo que se vería obligado a esperar a lavarse las manos en el Soroka antes de volver a sentirse limpio. Al diablo con esta ciudad.
(A veces se asustaba al oír sus pensamientos. Entonces se recordaba a sí mismo que él no es ningún racista. Vota Meretz. Está casado con quien antes de convertirse en Liat Green se llamaba Liat Samoja. Después de repasar la lista, se tranquilizaba un poco y podía seguir odiando la ciudad con la conciencia limpia.)
Una vez dentro del vehículo, se cuidó de mantener alejado de todo contacto el dedo manchado, como si no fuera parte de su cuerpo sino una muestra de tejido que sostiene para ejemplificar algo y dentro de un instante se la ofrecerá al profesor Zakai para que juntos puedan evaluarla con miradas ansiosas: ¡revélanos quién eres! Pero el profesor Zakai se encontraba desgraciadamente a muchos kilómetros de allí, despertando en una mañana libre de polvo en las verdes calles de Raanana, introduciéndose en su Mercedes metalizado que se abriría camino hacia el hospital a través del tráfico de la zona central.
Mientras aceleraba por las calles vacías de Beer Sheva, Eitan le deseó al profesor Zakai una hora y cuarto de embotellamiento en el cruce Gueha, transpirando por tener el aire acondicionado descompuesto. Pero bien sabía que los acondicionadores de aire de los Mercedes no se descomponen y que los atolladeros de Gueha no son sino un dulce recuerdo que dejó atrás cuando se mudó ahí, a una metrópolis. El lugar al que todos quieren arribar. Por cierto, en Beer Sheva no hay atolladeros, y él insistía en aclararlo en toda conversación que mantuviera con conocidos de la zona central del país. Pero cuando lo hacía –con una sonrisa dibujada en la cara, la mirada clara de un noble habitante del desierto– siempre pensaba que tampoco en el cementerio hay embotellamientos y sin embargo no fijaría domicilio allí. Las casas a lo largo de la avenida Reger, ciertamente, semejaban un cementerio. Una fila descolorida, homogénea, de bloques de piedra que alguna vez fueron blancos y hoy tienden más al gris. Lápidas gigantescas en cuyas ventanas asomaban de vez en cuando rostros fatigados, polvorientos, de uno u otro fantasma.
En el estacionamiento del Soroka se topó con el doctor Tzendorf, que le sonrió ampliamente y le preguntó: “¿Y cómo está hoy el doctor Green?”, y él extrajo de las profundidades una sonrisa forzada que amplió al máximo para responder: “Todo en orden”. Luego entraron juntos al hospital, cambiando el clima y la hora, impuesta con insolencia por la naturaleza, gracias a los sistemas de aire acondicionado e iluminación que les aseguraban una mañana eterna y una primavera perpetua. A la entrada de la sala, Eitan se despidió del doctor Tzendorf para ir a fregarse cuidadosamente bajo el grifo el dedo empolvado, hasta que pasó junto al lavabo una joven enfermera y comentó que tiene dedos de pianista. Es cierto, pensó, tengo dedos de pianista. Las mujeres siempre se lo han dicho. Pero lo único que pulsaba eran neuronas dañadas, mochas, que tocaba con dedos enguantados para ver qué melodía podía extraerles, en caso de que fuera posible.
Читать дальше