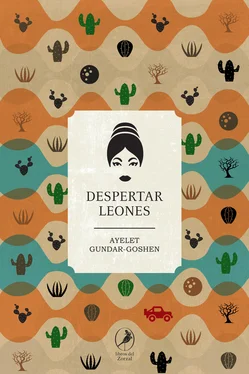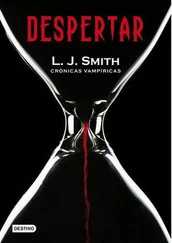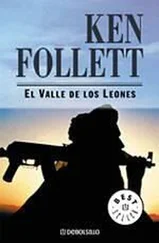Claro que se la doy. En el vaso de color violeta, dado que no acepta ningún otro. Tres cucharaditas de cacao. Mezclar bien bien, que no queden grumos. Recordarle a Yahali que, si se la bebe ahora, después no habrá otra, porque no es sano. Saber que dentro de dos horas se despertará y pedirá otra. Y es muy posible que la obtenga, porque Liat no resiste ante ese llanto suyo. Se pregunta cómo es que él sí puede resistir. Si acaso es un educador nato, un padre con autoridad y coherencia, o si se trata de otra cosa.
De Itamar se enamoró apenas nació. Con Yahali le llevó cierto tiempo. No habló de eso. No es el tipo de cosas que se dicen acerca de los hijos. Sobre las mujeres se puede. Por ejemplo: ya hace un mes que salimos. Todavía no estoy enamorado. Pero tratándose de tu hijo, se supone que de inmediato lo quieres. Aunque no lo conozcas. Con Itamar fue realmente así. Antes de que lo bañaran, antes de haberle visto la cara, ya tenía un lugarcito en su corazón. Quizás porque durante las semanas previas al parto se ocupó de hacerle lugar. Lugar en los armarios para su ropa, lugar en las cómodas para sus juguetes, lugar en los estantes para sus pañales. Y cuando Itamar por fin llegó, se deslizó naturalmente hacia esos lugares, se ubicó y no se movió de ahí.
O por lo menos así fue con respecto a Eitan. A Liat le costó un poco más. Coincidieron en que había sido por las contracciones y la caída de las hormonas, y si no dejaba de llorar en el lapso de diez días consultarían a un médico. Ella dejó de llorar antes de los diez días, pero tardó en volver a sonreír. Y no hablaron de eso, porque no venía al caso, pero ambos sabían que Eitan lo quiso de inmediato y Liat se le sumó dos semanas más tarde. Y con Yahali fue al revés. Queda la duda en cuanto a si el progenitor que se suma con algo de retraso alcanza al primero en una carrera culposa y agitada, pero luego iguala el paso y equipara el ritmo, o siempre queda rezagado.
Seis horas después, cuando por fin lograron estabilizar a los heridos del accidente de tránsito en la Aravá, Eitan se quitó la bata. “Se te ve agotado”, dijo la joven enfermera, “¿por qué no duermes acá?” Eitan estaba demasiado cansado para interpretar los móviles ocultos que encerraba o no la propuesta. Le agradeció amablemente, se lavó la cara y salió a respirar el aire nocturno. Desde el primer paso, ya percibió lo que diecinueve horas de aire acondicionado le habían hecho olvidar: el calor agobiante y polvoriento del desierto. El leve zumbido de los pasillos del hospital –la suave sinfonía de monitores y ascensores– fue sustituido en un abrir y cerrar de ojos por los sonidos de la noche de Beer Sheva. Los grillos estaban demasiado traspirados para cantar. Los gatos callejeros, demasiado deshidratados para maullar. Sólo la radio del departamento de enfrente atronaba una conocida canción pop.
Desde el portón del hospital ya se veía la playa de estacionamiento vacía, y Eitan se atrevió a imaginar que alguien había robado el jeep. Liat se enfurecería, obviamente. Haría uso de sus influencias, maldeciría a los beduinos como sólo ella sabe. Después llegaría el dinero del seguro y ella insistiría en comprar uno nuevo. Pero esta vez él se negaría. El “no” que no se atrevió a decir entonces, cuando ella se empecinó en gratificarlo antes de efectivizar el traslado. Ella dijo gratificar, y no compensar, pero ambos sabían que era lo mismo. “Con este jeep conquistaremos las dunas alrededor de Beer Sheva”, le dijo, “harás un doctorado en rally extremo”. Cuando ella lo decía sonaba casi cierto, y en los primeros días de embalaje aún se consolaba pensando en el desafío de subidas y bajadas abruptas. Pero una vez en Beer Sheva, Liat se sumergió en su nuevo trabajo y los paseos en jeep se alejaron más que nunca. Al principio, intentó proponerles a Saguí y a Nir que lo hicieran los tres, pero desde que cambió de hospital las conversaciones con ellos se fueron espaciando cada vez más, hasta que el solo hecho de pensar en una diversión compartida resultó extraño. El jeep rojo abandonó sus sueños de lobo estepario y se amoldó rápidamente a su rol de perrito faldero domesticado, y salvo el leve rugido que se le oía cuando aceleraba a la salida de Omer, no era más que un automóvil común de los suburbios. Semana a semana aumentaba el odio que le provocaba a Eitan, y ahora –cuando lo divisó detrás de la casilla del sereno– le costó dominar el impulso de patearle el guardabarros.
Pero al abrir la puerta se sorprendió al constatar cuán despierto se sentía. Un último resabio de noradrenalina que había quedado en un estante olvidado del cerebro le produjo una inesperada implosión de energía. La luna llena brillaba prometedora. Al poner en funcionamiento el jeep, el motor bramó interrogando: ¿quizás esta noche?
Repentinamente decidido, dobló a la izquierda en vez de a la derecha, en dirección a las colinas al sur de la ciudad. Una semana antes de la mudanza, había leído en Internet sobre un recorrido especialmente desafiante para jeeps, no lejos del kibutz Telalim. A esa hora, con las rutas vacías, en veinte minutos estaría allí. Percibió el ronroneo de placer del motor cuando superó los ciento veinte kilómetros por hora. Por primera vez desde hacía largas semanas, sonreía. La sonrisa se convirtió en real alegría cuando descubrió, a los dieciocho minutos nada más, que el recorrido recomendado junto al kibutz Telalim no lo decepcionaba. La enorme luna inundaba el blanco camino de tierra y las ruedas del jeep avanzaban vertiginosas hacia las profundidades del desierto. Cuatrocientos metros más adelante, se detuvieron chirriando. En medio del camino se alzaba un enorme puercoespín. Eitan estaba convencido de que huiría, pero el animal lo miraba y no se movía. Ni siquiera erizaba sus púas. Tendría que contárselo a Itamar. Dudó un instante, pero renunció a sacar el celular y fotografiarlo. El puercoespín que tenía enfrente no alcanzaba el metro de longitud, y el que le describiría a Itamar superaría el metro y medio. Este no erizaba sus púas, y el del cuento las dispararía a diestra y siniestra. Este no emitió sonido alguno, y el suyo diría: “Perdón, ¿me puede decir la hora?”.
Eitan sonrió para sí al imaginar la risa de Itamar. Quién sabe, quizás repetiría el cuento a sus compañeros de curso. Los atraería a su alrededor gracias al puercoespín encantado. Pero Eitan sabía que hacía falta mucho más que un puercoespín parlante para quebrar el muro de vidrio entre su hijo y el resto de los niños. Jamás se explicó cómo salió Itamar tan introvertido. Ni él ni Liat son de los que miran la vida desde un costado. Ambos mantienen cierta distancia, incluso algo de soberbia con respecto al medio, pero siempre desde adentro. Digamos, bailar en la fiesta y a la vez criticar a los demás. O reírse en una cena con varias parejas y después criticarlas en el camino de regreso a casa. Lo de Itamar es diferente. Su hijo observa el mundo desde afuera. Y a pesar de que Liat siempre dice que no tiene caso hurgar demasiado, eso es lo que le place, Eitan duda de que sea por elección. No es que lo marginan. Tiene a Nitai. Pero a nadie más. (Y está bien, diría Liat, hay niños más y menos sociables, de vínculos más estrechos con menos gente.) Eso no tranquilizaba a Eitan, que buscaba la forma de agradar a Nitai, proponía inusualmente pedir pizza, invitarlos al cine, cualquier cosa con tal de que estuviera a gusto. Y a la vez no dejaba de observarlo: realmente quiere estar aquí, o su visita no es sino la opción menos mala (porque otro niño no podía hoy; porque su mamá quería aprovechar para hacerle a él alguna consulta médica). A Liat la sacaba de quicio. “Deja ya de insistir con esas pizzas. Que no sienta que le quieres comprar amigos. Es capaz de conseguírselos solo.”
Читать дальше