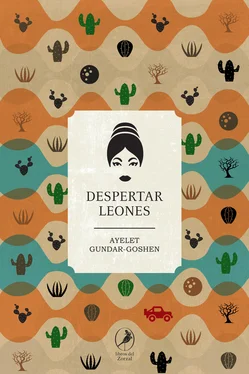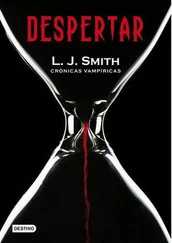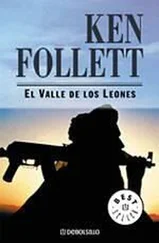Quizás ella estaba en lo cierto. Quizás tenía que bajar la guardia. No había señal alguna de que Itamar sufriera en la escuela. Y sin embargo, lo preocupaba. Porque él no había sido así. Cuando todos los niños se juntaban en la explanada los viernes a la tarde, allí estaba él. No en el centro, pero con todos. Y su hijo no. Y a pesar de que no debía molestarle, le molestaba. (Quizás no fuera la preocupación por Itamar, sino el miedo a la desilusión que pudiera llegar a sentir frente su hijo. Precisamente por lo parecidos que eran en otros aspectos. Casi siameses. De modo que guardaba su desencanto bien adentro. Pero aún era posible que de repente explotara frente a Itamar, sin proponérselo.)
Fuera del jeep, el puercoespín le dio la espalda y siguió su camino. Eitan lo observó alejarse. Lentamente, indiferente, sus púas extendidas por detrás. Lo miró desaparecer entre las rocas oscuras. La ruta volvía a estar despejada, sugerente. De pronto sintió que detenerse lo había llevado a tomar conciencia de lo sediento que estaba de movimiento. Correr hacia adelante. Pero antes, un momento, una buena carrera requiere música de fondo. Se debatió entre Janis Joplin y Pink Floyd antes de decidir que no hay nada comparable a los gritos angustiados de Joplin para un raid nocturno como ese. Y ella realmente chilló, a todo volumen, y así también el motor, y al cabo de poco tiempo también Eitan chillaba entusiasmado en la loca pendiente, gritaba desafiante al trepar por la subida, y se hacía oír completamente liberado en la curva junto a la colina. Después calló (Janis Joplin siguió, increíbles las cuerdas vocales de esa mujer) y siguió corriendo, para unírsele en el estribillo cuando la sentía demasiado solitaria. Hacía años que no disfrutaba tanto solo, sin compartir la visión de tanta maravilla, sin que otro se hiciera eco de su entusiasmo. Por el espejo retrovisor divisó la luna, enorme y majestuosa.
Y precisamente se decía que era la luna más hermosa que hubiera visto jamás cuando atropelló a aquel hombre. En un primer momento, aún pensaba en la luna, siguió pensando en la luna y entonces se detuvo de golpe, como una vela soplada.
En el primer momento, todo lo que fue capaz de pensar era que le urgía cagar. Urgente, definitivo, le costaba horrores aguantar. Sentía que el estómago se le desplomaba y en un segundo más todo se le escaparía descontrolado, sin duda alguna. Y entonces, de repente, el cuerpo se desconectó. El cerebro pasó a piloto automático. Ya no sentía urgencia física alguna. Ya no se preguntaba si llegaría a la siguiente inspiración.
Era un eritreo. O sudanés. O Dios sabe qué. Un hombre de treinta o cuarenta, nunca acertó a calcular la edad de esa gente. Al final del safari en Kenia, le dio propina al hombre que manejaba el jeep. El agradecimiento del hombre lo halagó, de modo que agregó varias preguntas intrascendentes con una afabilidad que entonces le sonó creíble. Preguntó: cómo te llamas y cuántos hijos tienes y qué edad tienes. Se llamaba Huso y tenía tres hijos y era de su misma edad, a pesar de que parecía tener diez años más que él. Esa gente nace anciana y muere joven, y en el medio qué. Cuando le preguntó su fecha de nacimiento, descubrió que habían nacido con un día de diferencia. El dato carecía de toda importancia, sin embargo. Ahora este hombre, de cuarenta o quizás treinta, estaba tirado en el camino con la cabeza reventada.
Janis Joplin le rogaba que se llevara otro pedazo de su corazón, pero él se arrodilló en el suelo y pegó su cabeza a los agrietados labios del eritreo. Un médico del Soroka terminó de trabajar a las dos de la mañana después de diecinueve horas sin descanso. En vez de irse a su casa a dormir, había decidido poner a prueba el rendimiento de su jeep. En la oscuridad. A toda velocidad. ¿Cuánto le darían por eso? Eitan miró con un ruego el agujero abierto en el cráneo del hombre, que no mostraba la menor intención de cerrarse milagrosamente. En el examen al final de quinto año, el profesor Zakai les preguntó qué se hacía si llegaba un paciente con el cráneo partido y la cabeza abierta. Lapiceras mordidas, intercambio de susurros, que no sirvieron de nada. Todos respondieron mal. Vuestro problema es suponer que hay algo por hacer, les dijo Zakai cuando empezaron a amontonarse los pedidos de revisión de nota en su escritorio. Cuando el calvario está roto y hay daño neurológico extendido, lo único que se puede hacer es tomarse un café. De todas maneras, Eitan le midió el pulso, débil y acelerado; revisó el flujo capilar, increíblemente lento, y volvió a constatar con absurda prolijidad que las vías respiratorias seguían libres. Diablos, él no puede quedarse ahí sentado mirando la agonía de ese hombre.
Veinte minutos, resonaba serena la voz de Zakai. Ni un minuto más. A menos que hayas empezado a creer en milagros. Eitan volvió a revisar la herida en la cabeza del eritreo. Hacía falta mucho más que un milagro para volver a cubrir la materia gris que asomaba bajo el cabello: neuronas desnudas, expuestas, que brillaban a la luz de la luna. De las orejas le salía una sangre clara y acuosa por el líquido cefalorraquídeo que ya empezaba a manar del cráneo partido. Sin embargo, se levantó y fue hasta el jeep para volver con su maletín de primeros auxilios, y estaba abriendo el celofán de las vendas cuando se dio cuenta. Qué sentido tiene. El hombre se muere.
Una vez que finalmente apareció la palabra explícita, sintió de inmediato cómo los órganos de su vientre se cubrían de hielo. Una blanca capa de escarcha se extendió desde el hígado hasta el estómago y desde el estómago hasta el intestino. Estirados los dobleces del intestino delgado, tiene una longitud de entre seis y ocho metros. Más de tres veces la altura de una persona. Un diámetro de tres centímetros, aunque el tamaño no es uniforme en todas las edades. El intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno e íleon. Eitan extraía una rara calma de dicha información. Una calma blanca y congelada. Se detuvo en el intestino delgado. Lo estudió. Su cara interna, por ejemplo, con la mucosa compuesta por pliegues circulares y microvellosidades. Su estructura multiplica quinientas veces la superficie interna del intestino delgado, hasta doscientos cincuenta metros cuadrados. Increíble. Decididamente fabuloso. Ahora apreciaba de verdad sus estudios. Muro reforzado de saber que se interponía entre él y ese término espantoso, “morir”. Este hombre se estaba muriendo.
Debes comunicarte con el Soroka, se dijo, que manden una ambulancia. Que preparen el quirófano. Que busquen al profesor Tal.
Que se comuniquen con la policía.
Porque eso es lo que harán. Es lo que hacen siempre que llega la información de un accidente de tránsito. El hecho de que el médico a cargo sea casualmente el conductor del vehículo implicado no establece diferencia alguna. Se comunicarán con la policía, la policía acudirá y él explicará que estaba oscuro. No vio nada. No hay razón alguna para suponer que alguien andaría por el costado del camino a esa hora. Liat lo ayudará. No en vano está casado con una de las investigadoras destacadas de la Policía de Israel. Ella les explicará y ellos sabrán entender. Deberán entender. Es cierto, él iba a mayor velocidad de la permitida, y no, no dormía hacía ya más de veinte horas, pero el irresponsable en este caso es el eritreo, Eitan no podía suponer que habría alguien ahí.
¿Y el eritreo tenía razón alguna para suponer que tú andarías por ahí?
El tono de voz de Liat sonaba frío y seco. La había oído hablar así, pero siempre a otros. A la encargada de la limpieza, que finalmente confesó haberle robado los aros de perla; al que habían contratado para hacer los arreglos en la casa, que admitió haber inflado los precios. Le gustaba imaginarla en el trabajo, dirigiendo su mirada entre distante y divertida al sospechoso sentado enfrente, una leona perezosa jugando con su presa antes de abalanzarse sobre ella.
Читать дальше