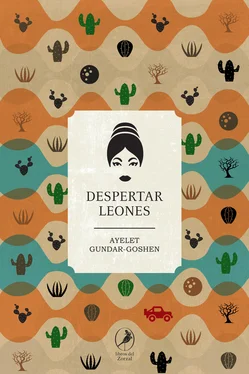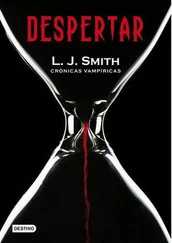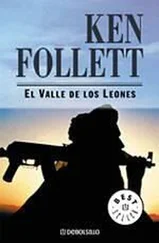En la habitación se instaló un pesado silencio, y Liat registró que el pie derecho de Davidson se movía incómodo en la sandalia, como un animal enjaulado. El jefe, que hasta ese momento había seguido atento el diálogo, se aclaró la garganta. “Volvamos por un momento a los demás eritreos. ¿Les preguntaste si vieron algo?”
Davidson negó con la cabeza. “Te lo dije, nadie vio nada.” Y al cabo de un instante: “Quizás algún beduino que vino a robar lo atropelló y escapó”.
El oficial se puso de pie. Liat también. Por último también el kibutznik Davidson se levantó. Sus enormes pies hicieron temblar el piso de la barraca.
Antes de que se metiera en el patrullero, Davidson le tendió una mano grande y osuna, sorprendentemente tersa. Hay que atrapar a la mierda que hizo esto, les dijo a los dos pero miró directamente a Liat, uno no pisa a un hombre y sigue de largo como si se tratara de un zorro. Liat estrechó su mano y se sorprendió, no sólo por la tersura sino por la delicadeza humana.
En el camino de regreso el oficial no encendió la sirena, ni tenía apuro. El informe policial lo catalogaba “Accidente vial donde el conductor se dio a la fuga. Un infiltrado. Caso cerrado por falta de sospechosos”, podía esperar hasta mañana. En la radio transmitían una canción pop muy conocida, y la voz de Liat interrumpió al oficial justo cuando se disponía a corear el estribillo:
Quizás se pueda averiguar el tipo de jeep revisando las huellas de los neumáticos en el camino.
El jefe esperó que terminara el estribillo –una canción realmente buena– para responder que no tenía sentido. Demasiado engorroso, hace falta gente y al final de todos modos no se encuentra nada en ese suelo desértico tantas horas después del siniestro. Terminó esa canción y empezó otra, no tan buena como la anterior pero también merecía escucharla en silencio en vez de molestar con preguntas para aparentar celo profesional. El oficial escuchó dos estrofas enteras antes de que la nueva investigadora con sus ojos leoninos le dijera: y si fuera una niña del kibutz la atropellada, ¿tampoco tendría sentido revisar las huellas?
Hicieron el resto del viaje en silencio. Seguidilla de canciones, breve informativo, pronóstico de tormentas de arena y polvo en el Neguev. Se recomienda a ancianos y asmáticos evitar esfuerzo físico.
4
Llegaron en masa. El rumor de asistencia médica secreta, sin registro, pasó de uno a otro más rápido que una infección viral. Venían del desierto y de los lechos secos de los ríos, de los restaurantes y de las construcciones, de los caminos semiasfaltados en Arad y de las tareas de limpieza en la terminal de ómnibus. Pequeños cortes que el polvo y la suciedad ponían en peligro de muerte. Hongos en los genitales, que si bien no ponían en peligro de muerte, hacían desgraciadas sus vidas. Inflamaciones intestinales por la mala nutrición. Fisuras o esguinces por el esfuerzo de caminatas prolongadas. El doctor Eitan Green, neurocirujano en ascenso, los trataba a todos.
Y cómo los odiaba. Intentaba dejar de hacerlo pero no tenía alternativa. Se recordaba a sí mismo que no eran ellos los que lo chantajeaban sino ella, y ellos eran sólo seres humanos que se amontonaban allí esperando sus cuidados. Pero el hedor lo atormentaba. La mugre. El pus putrefacto de cortes que arrastraban desde Sinaí, el sudor agrio, desconocido, de hombres que se deslomaban trabajando bajo el sol y mujeres que hacía semanas no se bañaban. Contra su voluntad los detestaba, aunque el sentimiento de culpa aún estaba latente. A pesar de que ya en el primer año de su carrera había jurado tratar a todos sin distinción, y juró con convicción, ahora sentía que algo tan cercano, tan íntimo, como el contacto de un médico con su paciente se volvía intolerable cuando era impuesto. Dado que se le imponía atenderlos, los detestaba por lo menos en la misma medida en que se detestaba a sí mismo. El hedor lo asqueaba. Las secreciones del cuerpo. El vello. Faltantes de piel y heridas en carne viva en dedos mugrientos. Uno se levantaba la camisa y otro se bajaba los pantalones, una abría la boca y otro se agachaba para mostrar. Uno tras otro descubrían sus cuerpos ante él, colmaban el taller con su presencia física monstruosa, piel y miembros, impaciencia y enojo, una delegación de ángeles malos. Por más que quisiera compadecerse de ellos, no lograba dejar de sentir repulsión. No sólo el olor y las secreciones, sino también los rostros. Extraños. Perplejos. Con agradecimiento infinito. Él no hablaba su idioma ni ellos el suyo y se comunicaban con gestos de manos y ojos. Sin la posibilidad de intercambiar una frase como la gente –uno habla y él otro escucha y viceversa–, sin palabras, queda sólo la carne. Hedionda. Putrefacta. Con úlceras y secreciones, eccemas y cicatrices. A lo mejor así se sentía un veterinario.
Las náuseas lo atacaban ya en el jeep, mucho antes de entrar al taller, una sensación de asco que le subía por la garganta desde que dejaba la carretera y tomaba el camino de tierra y se le volvía insoportable cuando estaba delante de ella. Detestaba su porte. Su voz. Cómo modulaba el saludo en hebreo, Shalom, doctor Profundo Disgusto. Un rencor infinito. Se suponía que sentiría culpa, pero su sentimiento de culpa, como flor de un día, se iba marchitando ante ese chantaje a ultranza. La facilidad con que ella lo había agenciado para sus fines, el ritmo implacable que le impusiera, no le dejaron lugar más que para la repulsión. A veces le parecía que sus pacientes lo percibían. Quizás por eso lo miraban con temor. Pero enseguida volvían a sonreírle sumisos, y él quedaba solo con su rencor.
Claro que también sentía culpa. Desde aquella noche no conciliaba el sueño. En vano daba vueltas en la cama, con media pastilla de lorazepam. El hombre muerto rodeaba su cuello y no aflojaba. Cada vez que quería dormirse, lo acuciaba. Sólo en el taller se sentía libre de él. Dejaba su lugar a la larga fila de peregrinos. Rostros oscuros, enjutos, y él no terminaba de distinguirlos. Quizás tampoco se lo proponía. Los pacientes se parecían unos a otros, este al anterior y en un movimiento continuo conducían a aquel, el primero. El semblante oscuro, enjuto, del hombre que había matado.
No puede seguir viendo ese rostro. No puede soportar el hedor de los cuerpos inflamados, diarreicos, quebrados. Manos pies axilas estómagos entrepiernas uñas fosas nasales dientes lenguas pus ulceraciones sarpullidos tajos fisuras infecciones defectos unos tras otros y a veces juntos, ojos negros entregados esperanzados entran a los tropezones exponen sus negros cuerpos frente al doctor Eitan Green que ya no aguanta más, no tolera más medirse con ellos, se sumerge dentro de un mar negro de manos pies abre la boca déjame ver si duele cuando toco aquí, cómo es ese dolor, se ahoga en ese polvo humano que lo va tapando.
“¿Te das cuenta? ¡Ni piensa iniciar una investigación!”
Estaba parada en la cocina y se veía bellísima, con esa majestuosa furia tan suya, mientras Eitan, de pie a su lado, se esforzaba por mostrarse como de costumbre.
“Y te aseguro que si se tratara de algún pibe del kibutz, o de un simple técnico de aire acondicionado de Yerujam, la cosa no terminaría ahí.”
¿Por qué lo dices?
Él hacía todo lo posible por aparentar normalidad, y lo lograba. Piénsalo, Tuli, ¿acaso son pocos los accidentes “chocó y huyó” que terminan en nada? Tú misma dijiste que no hay pruebas, ni la punta de un ovillo.
“Podríamos citar a los eritreos para investigar. ¿Te traigo un paño?”
No, me arreglo.
Y al rato, cuando terminó de secar el café que se le había volcado al temblarle la mano: Los eritreos esos ¿saben hablar hebreo?
“Ni llegamos a esa fase. Marziano sólo dijo que es un chiste citar a la comisaría a treinta personas para preguntarles algo que ya está respondido. Si le decía que había que contratar a un intérprete, seguro le daba el ataque.”
Читать дальше