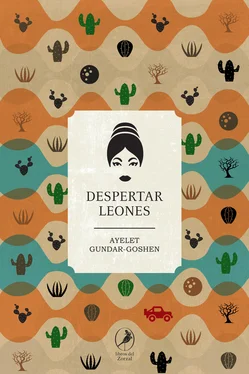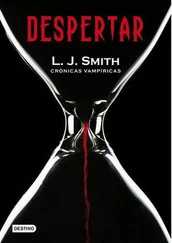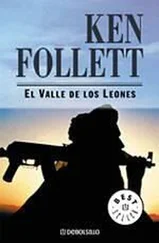Ella se corrió de la mesada de mármol y le sirvió otra taza de café en lugar de la que se le había derramado, sin que él se lo pidiera, sin decir palabra, y él pensó cuánto la quería, y cuando ella volvía a la mesada, le acarició el hermoso cabello castaño. En un impulso espontáneo, sin que él se atreviera siquiera a desear que lo hiciera, ella dejó de sacar los platos del lavavajilla y se sentó sobre sus rodillas hundiendo la cabeza en su pecho, y él hundió la mano en su cabellera.
Supo que recién se había duchado porque las raíces del cabello aún conservaban humedad y el olor a champú aún estaba fresco. Su cuello estaba levemente perfumado, a pesar de que le había rogado innumerables veces que le permitiera olerla tal como era. El perfume de su cuerpo lo enloquecía, y a ella la turbaba, de modo que era tema de indecibles contiendas sofisticadas. Ella tratando de disimular y él insistiendo en descubrir. Ella se compraba crema corporal perfumada y él la hacía desaparecer. Ella se quitaba una camiseta y él la acechaba para atraparle las manos cuando las tenía alzadas para oler su axila, haciendo caso omiso a sus protestas. Ella lo trataba de pervertido y él la refutaba diciéndole que nada más normal que excitarse con el olor de tu mujer. (El perfume en el cuello, estaba dispuesto a perdonárselo, pero el día que llegó a su casa con gel íntimo ejerció su derecho a veto. Stop. Ella no lo despojaría del olor de su vulva.) Ahora estaba sentada sobre sus rodillas y a él se le ocurrió que en cualquier otra noche, si ella se le sentaba así en la cocina, con el cabello húmedo y descalza, enseguida hubiera fantaseado todo tipo de ideas. Pero hoy, ahora, casi ni tomaba conciencia del roce de sus glúteos con sus muslos. Sólo le acarició mecánicamente el cabello, esperando que se le pasara la náusea. Para poder oler otra cosa, incluso un perfume, hasta gel íntimo, sin que lo superara el hedor que tenía en la mente.
“Quizás tenga razón”, la voz de su mujer le llegó opacada, ya que tenía la boca hundida en su cuello. “A lo mejor es una pérdida de tiempo.” Pero entonces, justo cuando su pulso volvía a ser el de un hombre de su edad, ella se incorporó y volvió a deambular por la cocina.
“Es que no entiendo cómo alguien puede dejar a otro tirado así, como si fuera un perro.”
A lo mejor se asustó. Quizás el eritreo murió instantáneamente y ya no había nada que hacer.
“El eritreo agonizó como dos horas. Es lo que dijo el patólogo.”
Casi le dijo que a lo mejor el patólogo no sabía lo suficiente, pero se contuvo. Liat terminó de sacar todo del lavavajilla y él se paró a su lado para cortar verdura en pequeños cuadraditos, exactos. La primera vez que le preparó una ensalada, cuando finalmente accedió a quedarse a dormir en el departamento de la calle Gordon, lo aplaudió entusiasta. Es como si tuvieras un transportador de ángulos en los dedos, le había dicho entonces.
No siempre, sólo cuando estoy tenso.
“¿Tenso? ¿Por qué?”
Y entonces le confesó que, hasta conocerla, siempre había sido él quien había tenido que dar explicaciones, delicadamente, porque no puede dormir cuando hay otra persona en su cama y sería preferible que cada uno durmiera en su casa. Pero desde que ella llegó, él no logra dormirse, no porque después de tener sexo ella no se va, sino porque no se queda, y anoche finalmente accedió y ahora su temor es de que si no le sale perfecto el desayuno, ella no vuelva. Liat sonrió entonces con sus ojos de canela y a la noche siguiente llegó con el cepillo de dientes. Ahora estaba de pie junto a él en la cocina mirando el pepino en prolijos cuadraditos y preguntando: ¿pasó algo en el trabajo?
No, dijo y extendió la mano hacia los tomates, se me antojó invertir en ti. Ella lo besó en la mejilla y dijo que las ensaladas picado fino son su verdadera vocación y la medicina no es más que una changa ocasional, y él se permitió desear que el tema del eritreo agonizante ya fuera cosa del pasado.
“Pero, sabes cuál es el error de Marziano? Él piensa que es algo puntual. No entiende que una persona que puede pisar así como así a un eritreo y seguir de largo, en otra oportunidad pisará a una niñita y seguirá de largo.”
Eitan soltó el cuchillo. Las tripas del tomate descuartizado quedaron en la tabla de picar.
“Ahá”, le sonríe Liat, “¿dejando el trabajo por la mitad?”
Esta noche tengo guardia, quiero alcanzar a correr antes.
Liat asintió y siguió ella cortando el tomate. “Si esto continúa así, vas a tener que hablar con el profesor Shkedi. No puede cargarte así de trabajo, no corresponde.”
Eitan sale de su casa con zapatillas y auriculares. La noche en el desierto es fría y cortante, pero sin embargo transpira. Quiere correr. Quisiera ir de un punto a otro a la mayor velocidad posible. No por lo importante que pueda ser el punto de llegada, sino por la bendita característica de la hipófisis de reaccionar ante semejante esfuerzo liberando endorfinas, la única vía posible en ese momento para sentirse mejor. Cuanto más rápido corra, más se apresurará la hormona en inundar su cerebro y detener sus pensamientos. Y cuanto más rápido corra, más se diluirá el oxígeno en su cerebro. Los sentimientos consumen oxígeno. La culpa, por ejemplo, o el autoodio, no basta con que se originen, requieren que ciertas cantidades de O2 lleguen al cerebro para subsistir. Un cerebro poco oxigenado es un cerebro menos eficiente. Un cerebro menos eficiente es un cerebro más insensible. Por eso Eitan acelera, acelera más y más hasta sentir un dolor agudo en el vientre, que le dice basta. Entonces se detiene sin más. En las ventanas de los chalets bailotean los televisores como luciérnagas, y él desanda el camino hasta su casa. Una ducha rápida. Una taza de café. Cuarenta minutos de viaje hasta el taller abandonado en Telalim, que de hecho no está abandonado.
En el umbral, Liat lo despidió con un beso en la boca. Un beso cotidiano, leve. Un beso que no era sensual ni amoroso, sólo un beso de buenas noches. Y quizás también: Buenas noches. Confío en que volverás y seguiremos con lo que hemos empezado, es decir, toda una vida. Él la besó. Tampoco su beso era sensual ni amoroso sino sólo: Buenas noches. Te estoy mintiendo. En la estrecha distancia entre nuestros labios hay un mundo.
Ya en el jeep se preguntó por qué le mentía. Se preguntó y no respondió. No respondió porque sabía: miente porque no es capaz de asumir delante de ella que es menos bueno de lo que ella piensa. No es capaz de asumir delante de ella porque teme que, si se entera, lo deje. O peor aún, que se quede y lo desprecie. (Como esa vez, en la primaria, cuando su madre descubrió que le ocultó el examen de matemáticas con el reprobado. No le gritó, pero su mirada lo destrozó. Una mirada que decía: Creí que eras mejor que esto.) Obviamente, él sabía que era peor que eso. Pero era el único que lo sabía, y cuando eres el único que sabe algo, ese algo existe menos. Miras a los ojos de la gente, de tu mujer, y te ves reflejado en ellos limpio y agradable. Casi bello. Imposible destruir algo así.
El color de ojos de Liat cambia constantemente. A veces canela. A veces miel. El marrón se torna distinto con cada cambio de temperatura ambiente. Y él, hace ya quince años, se juzga según la balanza de sus ojos. La medida más exacta para lo correcto y lo incorrecto. Sólo una vez tecleó esa balanza, y aun entonces tenía motivos. Cuando él quiso hacer explotar la historia de Zakai y ella lo detuvo. Quedó tan anonadado, que no atinó a discutirle siquiera. La tranquilidad pasmosa con que ella tomó la cuestión del soborno lo sacudió tanto, o más, que el soborno mismo. (No es que fuera una santa. Comía de los estantes de semillas y frutos secos expuestos en el supermercado como cualquier otro, y lo llamaba “gratificarse con algo dulce” como cualquier otro. Incluso estuvo de acuerdo con él en una oportunidad en colarse sin pagar en un concierto en el Zappa, esa vez que llegaron tarde y vieron que el guardia se había ido momentáneamente de la entrada. Pero ella era de esas personas que en la vida, en la vida, no redondeaban gastos para el informe impositivo, aun sabiendo que nadie lo notaría. De los que encuentran un billete de cien en la calle y van al quiosco vecino a encargarle al dueño que les avise si alguien busca un dinero que perdió.)
Читать дальше