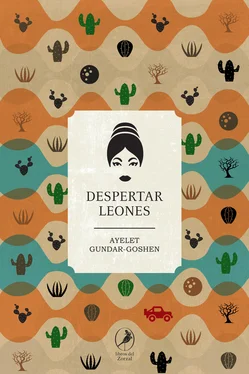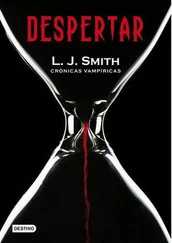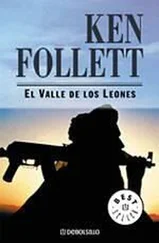La facilidad con que estuvo dispuesta a permitirle a Zakai que saliera indemne lo desubicó. Pero, al parecer, a veces hay miedos existenciales que superan mandatos morales, y la hipoteca constituía para ella un miedo existencial. Sobre todo porque Liat sabía muy bien lo que significa vivir del lado incorrecto del rojo en la cuenta del banco. “Confórmate con saber que tú, por lo menos, actuaste correctamente. Quizás el mundo sea corrupto, pero no consiguió corromperte.” Con qué confianza se lo dijo después del asunto de Zakai, con qué mirada amorosa. En aquel momento lo halagó, pero ahora lo enfurecía. Al beatificar lo bueno que había en él, sin proponérselo, ella había condenado lo malo al ostracismo. Ella había enterrado fuera del cerco todo lo que no compatibilizara con su estricta vara moral, con la persona que ella suponía que era. Ella radió aspectos suyos, y en aquellos tiempos él se alegró de deshacerse de ellos. Aparentar ante ella, y ante sí mismo, que él es el bueno que ella veía. Pero no. No sólo. El eritreo lo sabe.
Todavía no comprendía cómo precisamente cuando decidió sacudirse de encima el polvo de esa ciudad, cuando trataba de quitarse de los hombros la turbia capa de amargura y desidia, cuando por fin se iba raudo al desierto y hasta cantaba (qué ridículo se ve ahora cantando con Janis Joplin lo que en ese momento le parecía una verdad prístina y ahora siente como un mal chiste), cómo, justo en ese momento, le pasó lo que pasó. Mató a una persona. E inmediatamente se apresuró a corregir: tú no lo mataste, el jeep lo mató. Acero y hierro que no tienen rencor ni intención. Una fuerza neutral, impersonal, cierta masa a determinada velocidad que en un momento dado impactó contra un hombre. Vuelve a insistir en que ciertamente no fue su ira la que se descontroló y explotó provocando el impacto. Porque él controla muy bien sus iras, en el estante, a temperatura ambiente: “A Eitan, buenaventura”.
Pero si es así, ¿por qué mintió? Sin embargo, está claro. Claro como un sol cancerígeno. Como la luna del desierto que pende en el ardiente cielo mucho después de que la noche se ha ido: mintió por su bien y por el de ella. Para que nunca se entere hasta qué punto él no es quien ella supuso que es. Pero al mentirle sólo se alejaba aún más de aquel hombre, tanto que, finalmente, no se veía sino como una caricatura de sí mismo.
Y ya acude a su mente la endemoniada que lo espera en el taller abandonado. Ese par de ojos negros. Y casi se enfada consigo mismo por evocar no sólo sus ojos, sino toda su figura perfilada bajo el amplio vestido de algodón. Como quien está por caer al abismo y se toma el tiempo para admirar las flores en el fondo de la hondonada.
*
Ella siempre trata de adivinar por qué discuten. Un hombre y una mujer junto a los surtidores de nafta. Una mujer adulta y una jovencita en la cola de la caja del restaurante. Dos soldados saliendo del baño. A veces las peleas se suscitan de improviso, y todos se dan vuelta para entender quién grita de esa manera. Y a veces son más solapados. Un hombre y una mujer hablan en voz baja pero en los ojos de la mujer brillan las lágrimas, y el hombre los tiene fijos en la factura del combustible como si fuera lo más interesante del mundo. Dos soldados salen de los baños y, a pesar de que van hacia el mismo autobús, no se dirigen la palabra. Uno de ellos dice “cool”, pero no parece contento, y su amigo tampoco. A veces las peleas empiezan en la gasolinera y a veces las llevan consigo hasta allí. Ya en la forma en que azotan las puertas al bajarse del auto se nota que algo no anda bien. Después se los ve sentados a una mesa en el restaurante de la gasolinera sin hablar. Leen concienzudamente el menú, o se concentran en el teléfono celular y expresan su malhumor porque les sirvieron el café tibio.
Ella no le presta mucha atención a todo eso. Tiene que lavar el piso, limpiar la mesa. Pero a veces, cuando se produce algún largo silencio, ella observa el rostro de la gente y controla si alguno se ha disgustado e intenta adivinar por qué. Es mucho más complejo que adivinar de qué se ríen. Cuando un hombre y una mujer estallan en carcajadas por sobre la porción de torta de chocolate y se miran como si ya mismo fueran a hacerlo sobre la mesa de la que aún no se han recogido las bandejas, no se requiere mucho esfuerzo para entender lo que sucede entre ellos. Pero cuando un hombre da vuelta nervioso una bandeja, o cuando una mujer se levanta llevando la bandeja y se aferra al plástico como si fuera su tabla de salvación, uno puede intentar adivinar qué es lo que sucede ahí. Entonces se pone interesante la cuestión.
Una vez trató de hablarlo con Assum. Él trabajaba lavando la vajilla y ella limpiando las mesas, y a pleno día entró una mujer gritando por teléfono de manera que toda la fila giró para mirarla. Después, en la pausa detrás del restaurante, Assum imitó a la mujer que gritaba, con una voz chillona y aguda, y cuando ella terminó de reírse, le preguntó de qué pensaba él que se trataba. Inmediatamente se puso serio. A quién le incumbe por qué gritaba. No es cuestión de incumbencia, le dijo. Es como un juego. Puede resultar interesante. Él fumaba su cigarrillo y no respondió, y ella notó que lo había irritado. Assum nunca miraba a los demás a menos que realmente debiera hacerlo. Los otros también eran así. Era como una ley no explícita, nadie hablaba de eso, pero a todos les quedaba claro. Después de algunos minutos, Assum terminó su cigarrillo y volvieron a entrar. Desde entonces ella no se lo mencionó, pero siguió observando a la gente. Varios días después de que el médico lo había arrollado con su auto, ella notó que ahora lo hacía más que antes, y quizás hasta lo disfrutaba.
Cuando oscurecía, ella se fue en silencio. Caminaba rápido. Él podía llegar en cualquier momento. En la profundidad de la noche, los perros ladraban como locos. Sirkit prestaba atención a las voces. Si seguían ladrando así, la gente tendría miedo de acercarse. O no. La prueba está en que ella no tuvo miedo. Había terminado de lavar el piso del restaurante, doblado prolijamente el paño y salido a la oscuridad. El primer kilómetro todavía la alcanzaban las luces de la gasolinera. Después quedaron sólo la oscuridad y los perros y una fina franja de luna gris, un paño colgado en medio del cielo.
Un poco antes del taller abandonado, se detuvo. Abrió la boca.
Ahhhhhhh.
La sílaba le salió dubitativa. No homogénea. Después de horas de trabajo en el restaurante sin hablar, se le había oxidado un tanto la garganta. Si hubiera estado lavando platos en la cocina, habría parloteado con los demás todo el día. Pero el piso se limpia en silencio. Sólo tú y la cerámica. Al principio resulta aburrido, pero después fluyen los pensamientos y es agradable, y luego cesan y dejan su lugar al silencio de la lejía, y flotas en pompas de jabón, te vas sintiendo cada vez más pesada, te hundes. Como las papas que ponen a freír en aceite en la cocina; como los insectos que se amontonan en los rincones del restaurante y uno los arrastra con el secador; como los ovillos de cabello que se adhieren a la escoba, cabellos claros y oscuros, largos y cortos, de gente que entró, comió y siguió su camino.
Ahhhhhhh.
Él tenía que llegar en cualquier momento, y ella necesitaba su garganta. Debía emerger del silencio de la lejía para poder volver a darle órdenes.
Después de que Eitan saliera, Liat se sentó sola a comer la ensalada, mitad en cuadraditos prolijos y mitad cortada con las manos, y la encontró muy sabrosa. A veces, en interrogatorios agotadores se pregunta qué es lo primero que se quitan al entrar a su casa. La mayoría, los zapatos. Eitan se quita ante todo la camisa. Itamar arroja de sí la mochila antes de entrar, en el jardín, incapaz de contenerse, como su abuela que se desabrochaba el sostén cuando llegaba al hall de entrada diciendo así es, y si los vecinos quieren hablar, que hablen. Y Liat abre la puerta de entrada y antes que nada cuelga los ojos en el perchero.
Читать дальше