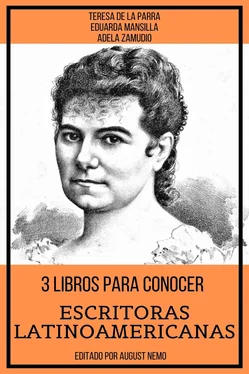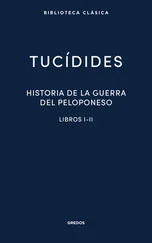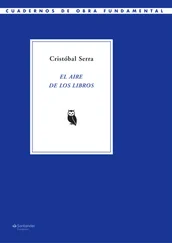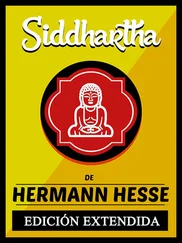Pero por desgracia pasó el trayecto, vino una hora en que llegamos a París, y entonces tuvo ella que ir a depositarme en casa de mis nuevos chaperons, el señor y la señora Ramírez, matrimonio venezolano, amigos íntimos de mi familia, entre cuyas manos ya definitivamente facturada debía venir hasta La Guaira.
Estos Ramírez me fueron muy simpáticos desde el principio, porque eran alegres, obsequiosos, amables, y porque tenían la admirable costumbre de no darme nunca ninguna clase de consejos, cosa ésta bastante rara, pues, como ya te habrás fijado tú también, es por este sistema de consejos que los superiores en edad, dignidad o gobierno acostumbran desahogar su mal humor, diciéndonos a nosotros, pobres inferiores, las cosas más duras y desagradables del mundo.
Vivían los Ramírez en un hotel elegante. Cuando llegué acompañada de Madame Jourdan salieron ellos a recibirme, cariñosos y atentos. Después de las presentaciones consabidas comenzaron por condolerse de mi situación, cosa que por lo visto es de rigor al tratarse de mí. Luego me hablaron de Caracas, de mi familia, de nuestro próximo viaje, y terminaron entregándome unos cincuenta mil francos, remitidos por mi tío y tutor para gastos de toilette y de bolsillo, suponían ellos, puesto que el dinero para los gastos del viaje se había girado ya.
Bueno, me dirás interesada si te parece, pero no puedo negarte que ante aquellos inesperados cincuenta mil francos, mis negros pensamientos del tren se marcharon volando uno tras otro como bandadas de golondrinas, porque me juzgué feliz y potentada.
Además, Ramírez, que había vivido muchos años en Nueva York, me dijo que durante el tiempo que permaneciéramos en París, no veía inconveniente en que saliese sola, siempre, por supuesto, que su señora y yo no coincidiésemos en nuestras correrías.
Naturalmente que yo decidí al punto no coincidir jamás con las correrías de la señora Ramírez, y aquí como ya verás comienzan mis experiencias, impresiones y aventuras.
¡No sabes tú lo interesante que es viajar, Cristina! Pero no viajes cortos en el tren, como los que hacíamos tú y yo en verano durante los meses de vacaciones, no, sino viajes largos, como este mío, en que se sale sola por París, y se conoce mucha gente, y se pasa el mar, y se toca en varios puertos. Lo único desagradable que ocurre en estos viajes es que, como en los demás, es menester llegar un día u otro, y cuando se llega ¡ah! Cristina, cuando se llega es como cuando se detiene el coche en que paseábamos o se calla la música que nos arrullaba. ¡Qué triste es llegar para siempre a cualquier sitio!… Yo digo que será por eso sin duda por lo que la muerte nos espanta ¿verdad?
Volviendo a mi primera entrevista con los Ramírez, te diré que desde el día en que murió papá a mí no se me había ocurrido todavía pensar que yo era lo que puede llamarse una persona independiente, más o menos dueña de su cuerpo y de sus actos. Hasta entonces me había considerado algo así como un objeto que las personas se pasan, se prestan, o se venden unas a otras…, bueno, lo que he vuelto a ser ahora y lo que somos general y desgraciadamente las señoritas «bien».
Fue Ramírez, con los cincuenta mil francos, y el permiso para salir sola, quien me reveló de golpe esta sensación deliciosa de la libertad. Recuerdo que inmediatamente, aquella misma noche de mi llegada a París, sentada sola en el hall del hotel, frente a un grupo de personas, que a lo lejos, hablaban entre sí; rebosante de optimismo y de cierto espíritu profético, comencé a saborear con fruición mi futura libertad. Aislada como estaba, frente al alegre bullicio, me miré largo rato en un espejo tal cual acostumbro y observé de repente, que sin tu apoyo y sin tu compañía, mi sencillez de colegiala o señorita tímida resultaba horriblemente llamativa, desairada y ridícula. Me dije entonces que con cincuenta mil francos y un poco de idea era posible hacer muchas cosas. Pensé después que bien podía yo dejar épatée a toda mi familia de Caracas con mi elegancia parisiense. Deduje finalmente que para ello era indispensable estrecharme el vestido y cortarme el pelo a la garçonne, al igual de cierta señora o señorita que en aquel instante se destacaba allá en el grupo de enfrente por su silueta graciosísima.
Y sin más quedó al punto resuelto.
Al siguiente día en la mañana, muy temprano, fui a comprar unas flores, y con ellas en la mano me dirigí a casa de mi querida amiga del tren Madame Jourdan. Me recibió ella encantada, como si nos hubiéramos conocido toda la vida y como si hubiéramos pasado un siglo sin vernos. Tenía una casa preciosa, puesta con un gusto exquisito, lo cual contribuyó a que mi admiración y aprecio continuaran en «crescendo». Le expliqué que había decidido cortarme el pelo porque pretendía volver a mi país hecha una persona verdaderamente chic y a la moda. Muy amable y servicial comenzó a darme consejos de toilette y de buen gusto. Me indicó modistos, sombrereras, peluqueros, manicures, y multitud de otras cosas. Me ofreció además hacerme en el futuro toda clase de indicaciones y bajo su dirección me puse en campaña aquella misma tarde.
Si vieras entonces: ¡qué ajetreo!, ¡qué ir y venir!, ¡qué días! Y sobre todo ¡¡qué cambio!! Ya no tenía aquel aire desgraciado de colegiala, de chien fouetté ¿sabes? El pelo corto me quedaba maravillosamente. Las modistas me encontraban un cuerpo precioso, flexible, y al probarme me decían a cada paso:
—Comme Mademoiselle est bien faite!
Cosa que comprobaba yo al momento, dando vueltas en todas direcciones ante las hojas abiertas del espejo de tres cuerpos, y lo cual me causaba una satisfacción infinitamente mayor que la cruz de semana, la banda, las primeras en composición y toda aquella gran fama de inteligencia que compartía contigo allá en nuestra clase.
Una vez me enamoré de una toquita de luto que según me dijo la modista sólo usaban las viudas y esto me pareció encantador. A los pocos días iba y venía yo con mi toquita de largo velo negro. En las tiendas me llamaban «Madame» y un día que salí con el más pequeño de los niños Ramírez que era una lindura de tres años, me dijeron en la zapatería que debía haberme casado muy joven para tener aquel niño tan precioso que era completamente mi retrato. Aceptada la suposición me di al punto a sacar cuentas y según la edad de Luisito Ramírez habría nacido cuando estábamos tú y yo en tercera clase. Figúrate qué escándalo el de las monjas y lo que nos hubiéramos divertido con un chiquitín entonces. De fijo que no hubiéramos tenido más remedio que esconderlo dentro del pupitre como solíamos hacer con los paquetes de bombones.
Pero es lo cierto que ahora con mi toquita y mi supuesta viudez, París me parecía una cosa nueva, desconocida. No era ya aquella ciudad brumosa y fría que en los días de vacaciones de Navidad recorríamos tú y yo cogidas de la mano, envueltas en un abrigo y seguidas del aya inglesa, mientras nos dirigíamos a las matinés de la Opera o del Teatro Francés. Entonces, todo me intimidaba. Las elegantes señoras me causaban una impresión de miedo y me sentía tan pequeñita, tan cenicienta, junto a tanta belleza y tanto lujo. Ahora no, ahora ya me había tocado la varita mágica, andaba con soltura, con seguridad y con muchísima gracia, porque sabía demasiado que aquello de: «Comme Mademoiselle est bien faite!», me lo decían también a gritos y con puntos de exclamación los ojos de todos cuantos me veían. Era una cosa tan general que yo vivía encantada. Me admiraba todo el mundo. Mira: me admiraban mis amigos los Ramírez, me admiraban sus niños; me admiraban unos españoles muy simpáticos que en el comedor tenían su mesa frente a nosotros; me admiraba el gerente del hotel; el camarero que nos atendía; el muchacho del ascensor; el marido de mi manicure, los dependientes de la peluquería; y un señor muy elegante que encontré una mañana por la calle y que al mirarme venir le dijo a otro que iba con él:
Читать дальше