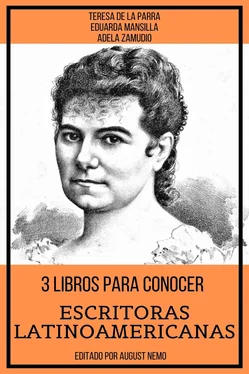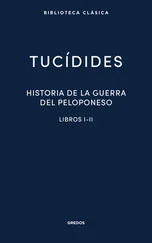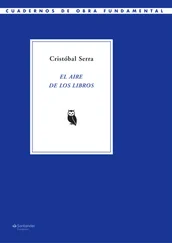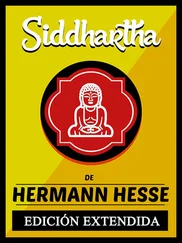—¡Ay! ¡qué calor!
Y levantándome del asiento que ocupaba, me senté de un salto con mucha agilidad sobre una mesita o columna dedicada a sostener una de las grandes macetas de palma que en aquel instante tomaba el aire y el sol en el patio; una vez allí, me puse la mano izquierda en la cintura y me di a balancear el pie derecho con un movimiento acompasado de péndulo, cuyo extremo llegaba hasta hacer chocar la punta de mi zapato contra el borde de aquella mesa de mimbre alrededor de la cual se hallaban Abuelita, tía Clara y tío Pancho. Sentía que semejante actitud debía darme un aspecto de absoluta despreocupación y balanceaba el pie con estoicismo, con orgullo y con convicción.
Pero todo esto que detallado aquí parece larguísimo había ocurrido apenas en el breve espacio de un minuto. Bajo el rítmico balanceo de mi pie los tres circunstantes continuaban aún en completo silencio e inmovilidad. Sólo Abuelita, optó de repente por levantar los ojos del calado, me observó unos segundos y como mi actitud pareciese convencerla del todo, volvió a bajar la vista y siguió calando con mucha tranquilidad el pañuelo de seda. Se imaginó cándidamente que la noticia anunciada por ella como una bomba, me tenía sin cuidado. Eso era lo que yo quería y por lo tanto me sentí satisfecha. Pero te aseguro, Cristina, que desde aquel momento, Abuelita comenzó a desprestigiarse muchísimo ante mis ojos. Comprendí que tenía muy poca penetración y que carecía en absoluto de sutileza psicológica. En el fondo me alegro de que así sea. Es muy incómodo vivir con personas dotadas de penetración y de sutileza psicológica. Se pierde en absoluto la independencia y no es posible engañarlas jamás porque todo lo ven. Sin embargo, Abuelita tiene entre sus relaciones fama de gran inteligencia. ¡Ah! pero desde ese día cuando me dicen a mí: «el talento de tu Abuela» yo exclamo inmediatamente en mi fuero interno: «¡No es verdad, no tiene ninguno!».
Como te decía, Abuelita, luego de observarme sin hacer comentario, volvió a su costura, enhebró la aguja que se le había desenhebrado, dio unas cuantas puntadas, levantó otra vez la cabeza, volvió a observarme y entonces dijo:
—María Eugenia, hija mía, oye: eres distinguida, bien educada, tienes bastante instrucción, sabes presentarte correctamente, y sin embargo algunas veces tomas esos modales de muchacho de la calle. Mira: en lugar de sentarte en una silla como los demás, estás sentada ahí arriba, al nivel de mi cabeza en esa columna que se puede venir abajo con tu peso. Se te ven las piernas hasta las rodillas, tienes una mano en la cintura lo mismo que las sirvientas, y estás balanceando el pie con un movimiento vulgarísimo… Además, fíjate, mira, al darle así a la mesa con la punta del zapato echas a perder a un tiempo las dos cosas: la mesa y la punta de tu zapato nuevo…
Terminada esta exhortación dejé de balancear el pie y me quité la mano de la cintura, pero como sentía una necesidad violenta de destruir algo, sin bajarme de la columna, cosa que hubiera sido demasiada obediencia, empecé a surcar con la uña una hoja de palma que para desgracia suya se encontraba a mi alcance. Abuelita entretanto había vuelto a sumirse en el calado y callaba de nuevo. Su pensamiento debió caminar ahora por el terreno de los asuntos económicos, porque al cabo de un rato dijo con entera naturalidad:
—Se me olvida siempre preguntarte, María Eugenia: ¿trajiste los diez mil bolívares que te giró Eduardo a París por medio de Antonio Ramírez?… Con el cambio me parece que alcanzaban a unos cincuenta mil francos…
—Sí; en efecto, cincuenta mil francos, de los cuales, Abuelita, la última moneda de oro la cambié en la Habana. Por cierto que si no va tío Eduardo a buscarme a bordo, te advierto que de mi propio pecunio no hubiera podido pagar quien me cargase una maleta —y balanceando otra vez el pie, pero con impulso tan fuerte que estuve a pique de irme para atrás con columna y todo añadí—: ¡No me quedó ni un céntimo, ni medio céntimo, ni un cuarto de céntimo! ¡Nada! ¡nada! ¡¡nada!!
Abuelita soltó el pañuelo, el dedal, la aguja, y se quitó los lentes espantada:
—¿Gastaste todos los diez mil bolívares?… ¿los tiraste a la calle?… ¡Ave María! ¡qué locura!… Si se lo dije a Eduardo: “No mandes ese dinero sin advertir antes a Ramírez” pero se empeñó en girarlo por cable y ¡aquí está el resultado!… ¡De modo que gastaste los diez mil bolívares!… Pero dos mil fuertes colocados al nueve te hubieran producido unos quince fuertes mensuales, mi hija: tal vez se hubieran podido colocar al diez, hasta al doce y hubieran sido entonces ochenta o cien bolívares al mes… piensa… hubieras tenido algo, muy poco, una miseria, pero en fin algo, ¡algo para gastos de bolsillo siquiera!… Ese dinero se mandó a París, sólo por previsión, en caso de un accidente, de una enfermedad. Un mes antes se había girado al consulado una letra para tu viaje, para pagar cualquier gasto extraordinario que hubiera ocasionado la muerte de tu padre y para tu luto. ¡Era más que suficiente!
¡Ah! el celo extremado de Abuelita hacia aquellos dos mil fuertes, último jirón de mi patrimonio, me crispaba horriblemente los nervios, ahora que ante mis ojos acababan de esfumarse los muchos miles que representaba San Nicolás. Mientras ella hablaba exaltadísima, yo, que me encontraba ahora sobre la columna, inmóvil y heroica como el Estilita, tuve de pronto el firme presentimiento de que tío Eduardo había rendido con mi herencia las cuentas del Gran Capitán, y sentí una rabia espantosa. Esta rabia alcanzó su período álgido cuando Abuelita dijo: «hubieras tenido muy poco, una miseria, pero en fin, algo, algo…» y como me imaginase al punto la cabeza antipática de tío Eduardo, me apresuré a insultarla con toda mi alma, dirigiéndole en pensamiento y de carretilla los siguientes apostrofes: «Viejo avaro, ladrón, canalla, cursi, gangoso, escoba vestida de hombre» e injustamente, hice a Abuelita cómplice de mi desgracia. Entonces, con el objeto de molestarla de cualquier manera, cuando terminó de hablar, fingiendo buen humor, exclamé alegrísima:
—¡Ay! Abuelita, Abuelita ¡y cómo se conoce que no has estado nunca en París! Yo me hice mis vestidos de luto en Biarritz; ¡claro! pero lo que pasa siempre: te haces un vestido nuevo, llegas a París y parece viejo… Mira, en París, Abuelita, no me puse ni una vez los vestidos de Biarritz, ni los estrené, ni me molesté en guardarlos siquiera, porque su vista, sí, el verlos nada más de lejos, colgados en el armario me repugnaba: olían a colegio, a ingenuidad, a burguesía, ¡qué horror! ¡Ah! fue en París, Abuelita, donde ya aprendí a vestirme, donde sentí de lleno esta revelación del chic!… Los vestidos de Biarritz que eran más o menos… ¡pss!… diez o doce, se los regalé todos a la camarera del hotel… como eran negros, a la camarera le quedaban bastante bien, con la cofia de batista y esos delantalitos de…
Abuelita me interrumpió desesperada, y con los lentes trémulos, enarbolados en la mano derecha, exclamó varias veces, en ese tono trágico en que se lamentan las catástrofes irremediables:
—¡Qué locura, Señor, qué disparate, cincuenta mil francos en trapos cuando ya estaba equipada para el viaje!
—¿Pero no viste ayer mis vestidos, mis sombreros, mis medias, y mis combinaciones de seda, o crees acaso, Abuelita, que eso se regala en París?… ¡Si demasiado barato lo compré todo! aquello representa lo muy menos… lo muy menos: ¡ochenta mil francos!… A ver, tú, tú, tío Pancho, que según dices has pagado muchos sombreros en París, di: ¿están caros mis sombreros? ¿están caros?…
Y esta última pregunta la hice con tantísima vehemencia que estuve de nuevo a punto de caerme de la columna, pero esta vez de narices y en dirección a tío Pancho. El me consideró un instante y respondió evasivo envolviendo la respuesta en una bocanada de humo:
Читать дальше