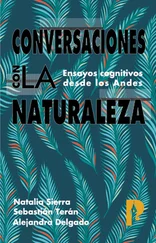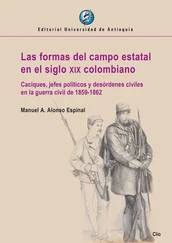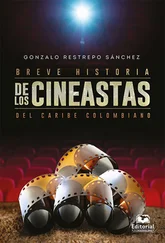De los usos y cambios de algunos conceptos
Antes de iniciar la lectura del libro, conviene precisar algunos términos: el apelativo de «pastusa» para referirse a las prendas elaboradas en las tierras altas de Nariño es muy antiguo. En Quito ya se lo usaba en los últimos años del siglo XVI. En 1583 la india Inés de Latacunga habló en su testamento de su líquida (túnica) pastusa, e igualmente en 1587 Francisco Pérez se refirió a sus mantas pastusas51. Casi un siglo después, en 1673 el licenciado Antonio Ruiz Navarrete mencionó que los indios de Sapuyes tejían «ropa pastusa»52. A lo largo del siglo XIX, en los escritos hubo una disminución de la expresión colonial «géneros de la tierra», utilizada para referirse a la ropa urdida en el continente americano; en tanto, la denominación «ropa de Pasto»53 se incrementó, este término cubrió las piezas tejidas en el Valle de Atriz, el altiplano de Túquerres e Ipiales, e incluso otras zonas con menor reconocimiento textil en este oficio, como La Florida54, que geográficamente no perteneció a ninguna de las zonas mencionadas. Entretanto, permaneció la denominación «ruanas pastusas»55, que se usaba aproximadamente desde finales del siglo XVIII para nombrar genéricamente a esas prendas, elaboradas en diferentes poblaciones de las tierras altas del actual Nariño. Lo que demuestra que por fuera de la región la prenda se identificaba aludiendo a su lugar de origen. En la Colonia y el siglo XIX, no fue común la voz ‘tela’, en su lugar se emplearon los términos ‘géneros’ o ‘tejidos’ para referirse a los diferentes tipos de telas o a las prendas terminadas. El sistema de medición que se usaba era la vara, que mide entre 768 y 912 milímetros56, heredada de España, aunque desde 1853 en Colombia se impuso el sistema métrico decimal57.
En el siglo XIX, a las mujeres que practicaron este oficio en las tierras altas de Nariño se las llamó «tejedoras». También recibieron otros nombres, como hilanderas, tintoreras, fajeras o ruaneras, aunque estos se usaban en menor medida y solo cuando ellas se especializaron en una tarea específica. Únicamente fueron denominadas «artesanas»58 en el censo de 186759, posteriormente desapareció ese título. En ese censo, los hombres que se dedicaban a las manufacturas fueron calificados exclusivamente por su oficio particular: alpargatero, labrador y zapatero, y a finales de ese siglo, en Cumbal, a los varones que trabajaban en los telares horizontales se los llamó «obreros»60. Sin embargo, en los últimos años del siglo XIX, Alejandro Santander menciona a los artesanos en Pasto, haciendo referencia a los hombres que se dedicaban a un oficio determinado; no obstante, en el listado de treinta y un artistas y artesanos que Santander presenta no hay ningún oficio referente a tejedores pastusos. Las ocupaciones femeninas fueron denominadas «oficios mujeriles» en donde no se mencionó la palabra tejedoras o «artesanas»61. A diferencia de los artesanos hombres que en la Colonia y en los primeros años republicanos estaban organizados en gremios, y que en Bogotá, como colectivo, presentaron sus demandas en la mitad del siglo XIX62, las tejedoras del Valle de Atriz y del altiplano de Túquerres e Ipiales, entre 1824 y 1899, trabajaron individualmente. No hay noticias de que se hubiesen asociado para expresar algún tipo de solicitud o protesta ante el Gobierno o a los comerciantes, o para provocar un cambio en sus condiciones de trabajo.
Las tierras altas de Nariño en el siglo XIX, y aún en la actualidad, forman una sola región por sus similitudes geográficas, humanas, económicas y sus dinámicas relaciones comerciales. El concepto de región se tomó de Yves Saint-Geours, quien afirmó: «[…] hay una unidad geográfica y ecológica, un conjunto económico y social que se desarrolla y actúa en un espacio dado, no es algo fijo ni inmutable. Como condición, la región debe ser capaz de asegurar su reproducción económica y social de modo relativamente autónomo»63. Por otro lado, el territorio que comprendía la República de Colombia entre 1832 y 1886 recibió diversas denominaciones, pero a lo largo del texto se optó por la denominación de «Colombia», porque es el nombre que mayor identidad genera y cuya repercusión histórica y temporal ha sido mayor.
Para concluir, a pesar de la trascendencia cultural y económica de la actividad textil en la historia de Colombia, y aunque existen escritos sobre la temática, lo que se ha publicado es escaso y principalmente se centra en Santander. Esta investigación demostró los nexos entre la sociedad de su tiempo, el oficio de los tejedores y los lazos regionales, nacionales y con Ecuador. Es una contribución para la comunidad académica que tendrá nuevas herramientas para estudiar y analizar la historia de la vida cotidiana de las comunidades artesanales y de los pequeños y medianos comerciantes del siglo XIX, igualmente es un aporte para la construcción de una historia artesanal y de la historia textil colombiana, que demuestra además la trascendencia de la tejeduría en la economía y en la sociedad del siglo XIX.
1José Manuel Groot, “El paseo al salto del Tequendama”, Biblioteca de El Mosaico, 1866, Museo de cuadros de costumbres. Variedades y viajes, t. IV, vol. IV, Bogotá, Biblioteca Banco Popular, Talleres Gráficos del Banco Popular, 1973, págs. 111-114; Pedro Ibáñez, Crónicas de Bogotá, tercera edición, vol. II, Bogotá, Academia de Historia de Bogotá y Tercer Mundo Editores, 1989, pág. 91.
2José María Gutiérrez de Alba, Impresiones de un viaje a América. Diario ilustrado de viajes por Colombia. 1871-1873, Bogotá, Villegas Asociados S. A., Villegas Editores, 2012, pág. 262.
3Silvia Padilla Altamirano, María Luisa López Arellano y Adolfo Luis González Rodríguez, La encomienda en Popayán. Tres estudios, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos y Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1977, pág. 231; Marianne Cardale de Schrimpff, “Textiles arqueológicos de Nariño”, Revista Colombiana de Antropología, vol. XXI, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología, 1977-1978, págs. 245-283; Katlheen Romoli, “Las tribus de la antigua jurisdicción de Pasto en el siglo XVI”, Revista Colombiana de Antropología. Vol. XXI, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología, 1977-1978, pág. 29; Frank Salomon, Los señores étnicos de Quito en la época de los incas, Otavalo, Instituto Otavaleño de Antropología, 1980, págs. 302-303, 310, 312; Cristóbal Landázuri, Los curacazgos pastos prehispánicos: Agricultura y comercio siglo XVI, Quito, Ediciones del Banco Central del Ecuador, 1995, págs. 99-104; Alejandro Bernal, La circulación de productos entre los pastos en el siglo XVI, manuscrito, Simposio Arqueología y Etnohistoria de los Pastos y Quillacingas. Centro Cultural Leopoldo López Álvarez, San Juan de Pasto, 1999, págs. 10-13; Luis Fernando Calero, Pastos, quillacingas y abades, 1535-1700. Santafé de Bogotá, Banco Popular, 1991, págs. 87-92; Gladys Tavera de Téllez, “Tejido precolombino, inicio de las actividades femeninas”, Historia Crítica, Manos que no descansan, enero-junio de 1994, págs. 7-13, http://www.historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/154/view.phop, consultado el 9 de junio de 2009; Marianne Cardale de Schrimpff, “Los textiles en la arqueología de Nariño y Carchi. Un balance actualizado”, Boletín de Arqueología, vol. XXII, Bogotá, Fundación de Investigaciones Arqueológicas, Banco de la República, 2007, pág. 3.
4Alejandro Santander, Biografía de D. Lorenzo de Aldana y Corografía de Pasto, Pasto, Imprenta Gómez, 1896, pág. 71; Rufino Gutiérrez, Pasto y las demás provincias del sur de Colombia; sus relaciones políticas y comerciales con el Ecuador, Bogotá, Imprenta de La Luz, 1896, págs. 71 y 72; www.banrepcultural.org/sites/default/files/88061/brblaa800105.pdf, consultado el 3 de septiembre de 2014; Jorge Brisson, Viajes por Colombia. En los años 1891-1897, Bogotá, Imprenta Nacional, 1899, pág. 13; John Potter Hamilton, Viajes por el interior de las provincias de Colombia, t. I, (1827), Bogotá, Banco de la República, 1955, pág. 141; Sergio Elías Ortiz, “Informe de Henri Ternaux Compans sobre la Gran Colombia en 1829. Notas de viaje por Panamá, Quito y Provincia de Popayán”, Boletín de Historia y Antigüedades, vol. LVI, núms. 651, 652 y 653, Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 1969, pág. 72; Carlos Wiener, M. E. André, Jules Nicolas Crevaux, D. Charnay y Desire de Charnay, América pintoresca. Descripción de viajes al nuevo continente por los más modernos exploradores, Carlos Wiener, Doctor Crevaux, D. Charnay, etc., etc. Edición ilustrada con profusión de grabados, t. III, América Equinoccial (Colombia-Ecuador) por M. E. André, viajero encargado de una misión por el Gobierno francés (1884), Cali, Carvajal S. A., 1982, págs. 751-755 y 770-775; Jean-Baptiste Boussingault, Memorias de Boussingault, vol. V, 1830-1832. De Chocó al Ecuador, el Puracé, Quito, el Chimborazo, mi regreso, Alexander Koppel de León (traductor), Bogotá, Banco de la República, 1985, págs. 54-59; Malcolm Deas, Efraín Sánchez Cabra y Aída Martínez Carreño, Tipos y costumbres de la Nueva Granada. La colección de pinturas formada en Colombia por Joseph Brown entre 1825 y 1841 y el diario de su excursión a Girón, Bogotá, Fondo Cultural Cafetero, 1989, págs. 64-65. Benhur Cerón Solarte y Marco Tulio Ramos, Pasto, espacio, economía y cultura, San Juan de Pasto, Fondo Mixto de Cultura-Nariño, 1997, págs. 178 y 179, Agustín Codazzi, Estado del Cauca, vol. I, t. II: Provincias de Pasto, Túquerres y Barbacoas, Guido Barona (ed.), Santafé de Bogotá, Universidad del Cauca, Colciencias, Universidad Nacional de Colombia, 2002, págs. 141, 321, 363, 366 y 380; Rosa Isabel Zarama Rincón, Pasto cotidianidad en tiempos convulsionados, 1824-1842, San Juan de Pasto, Alcaldía Municipio de Pasto, 2012, págs. 269-276.
Читать дальше