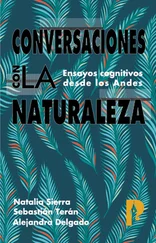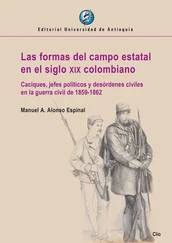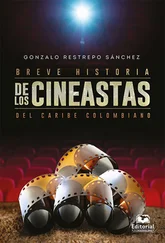Los tejedores, en particular mujeres mestizas e indígenas, tanto en el campo como en la ciudad, fueron los pilares de este oficio, dado que eran herederos de una tradición textil reconocida por su elevada calidad3. El conocimiento empírico se trasmitió por tradición oral y por observación, costumbres que en el año 2019 aún se mantienen, aunque han disminuido, especialmente en Pasto y sus alrededores. Sobre este tema de la tejeduría hay referencias cortas en libros de la Colonia y del siglo XIX y en documentos de archivo, en donde se destacan la buena calidad, los colores firmes y variados y la consistencia del tejido4. No obstante, los escritores que describieron las prendas se refirieron muy poco al trabajo de los tejedores, menos aún al de los comerciantes, y cuando lo hicieron tan solo presentaron algunas líneas al respecto.
A fin de conocer los aportes de investigaciones anteriores sobre el tema de la tejeduría y sus artífices en América Latina, en este trabajo se realizó una consulta bibliográfica que se enfocó primero en la América colonial e hispánica, y después en Colombia, en particular, en el departamento de Santander, el municipio de Pasto y el altiplano de Túquerres e Ipiales. De esta manera, es posible establecer cuáles asuntos se han tratado y cuáles aún están pendientes por estudiar.
En la América colonial e hispánica
Con respecto al valor del tejido en la América antigua, numerosos investigadores, entre ellos Escandell-Tur (1997), Murra (2004), Gisbert, Arze y Cajías (2010), argumentaron que, para los moradores de Centroamérica y de los Andes, los tejidos, elaborados principalmente por mujeres, fueron vitales en su existencia, porque esos textiles se usaron con varios propósitos: sociales, económicos, políticos, religiosos y mágicos. La calidad y los colores de las prendas variaban según el destino que se les asignaba5.
Acerca de los obrajes o talleres de manufacturas de lana en la Colonia, resulta fundamental el aporte de los investigadores Tyrer (1988), Ortiz (1988), Escandell-Tur (1997) y Miño Grijalva (1998). Los dos primeros autores estudiaron la Real Audiencia de Quito, y los dos últimos indagaron acerca de los grandes núcleos obrajeros ubicados en los virreinatos de Nueva España y Perú, analizaron las causas que permitieron su establecimiento y explicaron las razones de su éxito y su permanencia: el respaldo de las autorizaciones reales, la participación de la élite, la abundancia de población nativa y la amplia demanda. Según Miño, las causas de la decadencia de estas manufacturas a lo largo del siglo XVIII, en el Virreinato de Nueva España, estaban relacionadas con numerosos problemas entre funcionarios, propietarios e indígenas y a restricciones de la Corona. Por su parte, Ortiz explicó que la baja en la producción obrajera se debió al contrabando de telas europeas, el incremento de los costes de producción, la elevación de los precios de las manufacturas y la política fiscal. Entretanto, los chorillos fueron definidos como un conjunto diverso de unidades de producción textil, los más reconocidos fueron los chorillos-hacienda y los chorillos-vivienda. Los primeros son más pequeños, con menos telares, utensilios y funciones que los obrajes, en donde la tejeduría era una actividad complementaria de la producción agrícola. Los segundos eran centros de producción doméstica en núcleos urbanos y en sus inmediaciones; estos centros se encargaban de algunas partes del proceso textil, como, por ejemplo, el acabado o teñido. Estaban dirigidos, en muchas ocasiones, por mujeres, quienes trabajaban con su núcleo familiar y con aprendices6.
Desde la macroeconomía, Carlos Sempat Assadourian (1982) realizó un aporte enriquecedor para el estudio del tema, cuando estableció la importancia de los textiles de obraje y los textiles domésticos en el comercio interregional suramericano como resultado de la especialización de los trabajadores y la alta demanda, producto de un amplio mercado interno y de los circuitos comerciales. Estos factores conformaron el espacio económico peruano, interpretación que fue retomada o cuestionada por otros profesionales7.
Con respecto a la actividad centrada en el ámbito doméstico en la Colonia, Escandell-Tur (1997), Caivallet (2000) y Ramos Escandón (2000) realizaron algunos aportes. Estos investigadores se refirieron al trabajo textil que realizaron las mujeres en sus hogares; además, resaltaron que la producción era baja y que generalmente estaba destinada a tres frentes: tributo, familia y venta al público. Sin embargo, en cada lugar de América, la producción adquirió características particulares. Por ejemplo, Caivallet estudió las unidades domésticas del Otavalo colonial, zona textil prehispánica, en donde analizó a las tejedoras, quienes urdían mantas con diversos diseños y destinaban otro grupo de mantas para pagar los tributos8. En México, Ramos Escandón estableció cómo las mujeres vendieron hilos y tejieron para satisfacer los requerimientos familiares y del mercado9. En tanto, en las viviendas cuzqueñas se hilaron o se urdieron partes de productos que después fueron terminados en chorrillos, pequeños obrajes y obrajes10.
En general, en el siglo XIX, en Latinoamérica y en Colombia, los aportes historiográficos en torno a tejedores y mujeres artesanas son reducidos. En México, Pérez Toledo (2005) estudió el movimiento artesanal en la transición de la Colonia a la República, época en donde algunas asociaciones gremiales sobrevivieron, aunque un decreto de 1813 dio a las personas la libertad de ejercer su oficio sin pertenecer a un gremio. Sin embargo, Pérez Toledo no trató específicamente sobre los tejedores11.
En Colombia, especialmente en el territorio del actual departamento de Nariño
Algunos autores que abordaron el proceso textil, en los siglos XIX y XX, en Colombia y Ecuador, son Jaramillo Cisneros (1988), Molina de Docky (1989) y Granados (1992); su aporte consistió en describir las fibras textiles, las materias primas, las herramientas del oficio y el papel que jugaron los integrantes de la familia, de acuerdo con su edad y sexo, en las fases del proceso de producción12. Con respecto a los colorantes, Torres (1983) recopiló información sobre las especies tintóreas de Colombia, mencionó los lugares en que estas se ubican, las describió e identificó sus partes tintóreas y los colores que proporcionan. Por su parte, Jaramillo Cisneros (1982) compendió citas de diversos autores que estudiaron los tintes vegetales, animales y minerales en América Latina, pero específicamente en Ecuador, y también trató sobre los principales mordientes13. Entretanto, Téllez (1989) y Devia (1997) describieron los procesos para obtener tintes naturales14.
En cuanto a la región de estudio que nos interesa en este libro, Cardale de Schrimpff (1977-1978, 2007), Salomon (1980) y Tavera de Téllez (1997), a partir del análisis de los textiles prehispánicos, determinaron cómo los tejedores pastos desarrollaron una tejeduría reconocida por su elevada calidad, sus técnicas complejas y su riqueza cromática, lo que convierte al sur de Nariño en una de las más importantes zonas de tejidos precolombinos de Colombia15. Con Devia (2007), los estudios en este campo avanzaron como resultado de los análisis químicos, tanto de las fibras como de los colorantes, en muestras de textiles prehispánicos, lo que permitió la identificación científica de esas especies16.
López Arellano (1977), Romoli (1977-1978), Calero (1991) y Landázuri (1995)17 sostuvieron que numerosas mujeres pastos tejieron mantas finas en las primeras décadas coloniales en el sur de Colombia. Esa fue una de las razones para que uno de los tributos exigidos fuesen las mantas de algodón, cuya materia prima era adquirida principalmente en la región del Chota-Mira (actual provincia de Imbabura, Ecuador)18. Por su parte, Colmenares y Vanegas, abanderados en el estudio de los obrajes en el altiplano cundiboyacense, destacaron los factores que permitieron la creación de obrajes durante esa época19. Además, Vanegas analizó las razones del cierre del obraje como consecuencia de las graves divergencias entre funcionarios, caciques y religiosos20.
Читать дальше