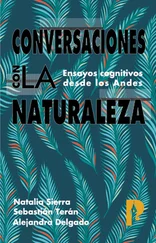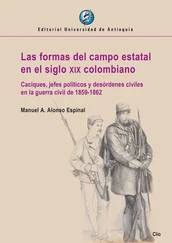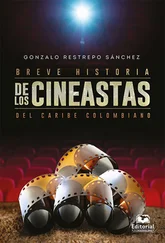Así pues, el espacio geográfico en el que se enfoca esta investigación abarca los sectores urbanos y rurales del Valle de Atriz, en donde se ubica Pasto, y en el altiplano de Túquerres e Ipiales. El periodo abordado inicia en 1824, cuando se logró la inserción definitiva de la región en la República, en medio de una compleja posguerra, y concluye a finales del siglo XIX, cuando la tejeduría regional vivió un momento boyante, en medio de numerosas voces que invitaban a mejorar la raza de los ovinos, establecer una escuela de artes y oficios, insertar los conocimientos técnicos que se daban en Europa e industrializar la actividad40.
Este libro se ha organizado en tres partes. En el primer capítulo, «Tejedores: Procesos textiles y tintóreos y ciclo vital», se aborda el contexto geográfico. A través de los censos poblacionales, se demuestra la presencia de las tejedoras en la sociedad. Además, se describen las materias primas y las herramientas utilizados en este oficio, los pasos del arte textil en sintonía con el ciclo vital y la participación por género en esa actividad, las características de los tintes y el valor cultural de la tejeduría, que es el arte de tejer. Se estableció cómo esas características técnicas y de la vida social favorecieron la continuación de la actividad.
En el segundo capítulo, «Vivienda, traje y gastronomía», se consideran estos tres aspectos fundamentales en la vida material. Se hace énfasis en la minga, las viviendas y sus materiales de construcción, así como en la importancia de las tiendas. Con respecto a las ropas, se estudian los vestuarios femenino y masculino, se destaca el principal objeto de la tejeduría, se estudian las ruanas de acuerdo con sus diferentes clases y la evolución social que vivieron estas prendas a lo largo del tiempo. En cuanto a la gastronomía, se abordan los espacios agrícola y ganadero, los alimentos de origen vegetal y animal, y se concluye con una aproximación a las preparaciones culinarias y a los «trastos mujeriles».
En el tercer capítulo, «Ropas de Pasto en las redes comerciales nacionales y con Ecuador», se compara la influencia de los textiles pastusos y santandereanos en el ámbito colombiano, y se explica por qué y cómo en cada territorio se afectó esta actividad, tanto por el ingreso masivo de telas extranjeras como por el contexto propio de cada región. Asimismo, se analizan los mercados a los que se dirigieron las prendas tejidas en la región de estudio, y se abordan los diferentes espacios y las relaciones de producción textil. Además, se presenta un perfil de los comerciantes, y se concluye con las expectativas que generaba esta actividad en las postrimerías del siglo XIX. Finalmente, el libro ofrece un glosario en donde se encuentran regionalismos y palabras propias de la tejeduría, a fin de que el lector pueda precisar los términos empleados a lo largo de la obra. En cuanto a la transcripción de las citas tomadas de fuentes históricas para este libro, cabe señalar que se optó por actualizar la ortografía de algunas palabras, siempre que fue posible hacerlo, y se realizaron ajustes en la puntuación, a fin de facilitar la comprensión.
Sobre las fuentes consultadas
La principal fuente de consulta estuvo constituida por testamentos, memorias de testamentos y codicilos, material escogido porque son disposiciones personales ricas en detalles. El testamento, al igual que muchas otras expresiones culturales, fue impuesto por los españoles en sus colonias y se continuó empleando a lo largo del siglo XIX41; se define como un escrito jurídico en el cual una persona manifiesta sus creencias espirituales y el destino que se le dará a sus bienes materiales después de su fallecimiento, decisiones que debían ser respetadas por sus herederos42. Como cualquier registro notarial, el deseo manifestado en él, debía estar avalado y respaldado con la firma de los testigos, todos hombres, y del escribano, quien lo suscribía43.
En la Colonia y el siglo XIX, testar no fue un privilegio exclusivo de los grupos pudientes; al contrario, este documento fue dictado por un grupo heterogéneo de individuos, incluso indígenas, personas sin propiedades y analfabetas cuyos bienes se reducían a ropa, objetos de uso doméstico, animales y pequeñas deudas44. Los testadores tenían a su favor la simplicidad de los requisitos: ser adulto, poseer algunos bienes y contar con el dinero para cancelar el procedimiento45. Por su parte, las mujeres gozaban de la facultad de realizar ese trámite sin la necesidad de contar con el permiso del hombre del hogar, un pequeño privilegio del que disfrutaban a diferencia de buena parte de las diligencias públicas en las cuales era obligatorio contar con una autorización masculina.
En las zonas altas del actual Nariño, además de los testamentos, se encontraron unas pocas «memorias testamentales» y algunos codicilos. Los primeros son testamentos privados que el testador dicta ante testigos, y que posteriormente se protocolizan ante el notario, a diferencia de los testamentos públicos, que son elaborados por los notarios en presencia de testigos46. Los codicilos son disposiciones que se agregan al testamento, como complemento, aunque tienen todas las formalidades: testigos, fechas, deben ser firmados y luego protocolizados, no obstante, se excluye el nombramiento o supresión de un heredero47.
En el caso de tejedores y comerciantes en los documentos citados, se encontró información valiosa sobre distintos aspectos: las relaciones que parejas de mujeres revendedoras y mercaderes establecieron en torno al comercio textil con personas de ambos sexos y de diversas condiciones económicas; los variados perfiles de los mercaderes de estos bienes en donde algunos expresaron cómo, debido a la inestabilidad política del siglo XIX, perdieron sus mercancías; la cantidad de ovejas que tuvieron pequeños y grandes propietarios; los listados de ropas en donde figura el número de piezas, el material en el que estaban confeccionadas y el estado de la prenda. Igualmente, en muchas ocasiones, los testadores explicaron quiénes serían los herederos de su vestuario, aunque las prendas estuvieran usadas o viejas, y además ofrecieron información puntual sobre las viviendas.
Los testamentos forman parte de los libros notariales conocidos como protocolos notariales. Estos fueron consultados en el Archivo Histórico de la Universidad de Nariño (Pasto), en donde reposa parte de la documentación de la Notaría Segunda de Pasto, establecida alrededor de 1830; la Notaría Primera de Túquerres, creada en 1753, y la Notaría Primera de Ipiales, fundada en 1863 al formarse la provincia de Obando48.
En algunos testamentos es posible deducir el oficio de las personas por las herramientas que en ellos se nombran, y, de esa manera, se conoció que había plateros y panaderas49; sin embargo, en el caso de los tejedores eso no ocurrió. Es probable que muchos de los otorgantes tejieran o tuvieran guangas en sus casas; sin embargo, no mencionaron la posesión de ese objeto, posiblemente porque al ser un bien de bajo costo y estar tan presente en su cotidianidad no era considerado relevante para ser mencionado en la última voluntad; tampoco hay datos sobre las herramientas del oficio, ni de los obrajes que se establecieron en la provincia de Obando. De algunos testadores sí fue posible inferir que fueron tejedores por su origen rural, por ser propietarios de ovejas o lana, o por tener varias ruana o ponchos y algunos acreedores de esos productos50.
Ante la carencia de fuentes escritas que dieran cuenta de algunos aspectos de la tejeduría, o arte de tejer, y de la vida cotidiana, como la alimentación, se adelantaron diecinueve entrevistas orales. Algunos de los testimonios corresponden a tejedoras activas; otro grupo estaba compuesto por descendientes de tejedores residentes en los alrededores de Pasto, Túquerres e Ipiales; y, finalmente, el tercer grupo quedó conformado por adultos conocedores de estos procesos. A esto se añadió la investigación inédita de Magola Molina de Docky, Cultura material de los pastos en el arte de los tejidos. Ensayo monográfico proceso-primera fase, y veintidós entrevistas que Carolina Bermúdez, funcionaria en esa época de Artesanías de Colombia, adelantó entre junio y julio de 2011 con veintidós tejedores de la familia de los pastos. El diálogo entre el siglo XIX, los últimos años del XX y los primeros años del siglo XXI fue necesario y enriquecedor para resolver vacíos en la información y ampliar las perspectivas del rico mundo de este oficio; aunque se tiene la convicción de que en ese lapso hubo cambios en la tejeduría.
Читать дальше