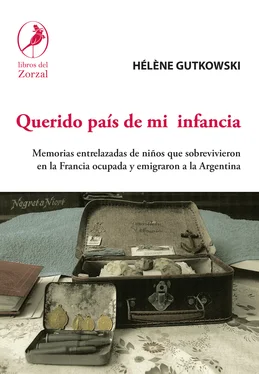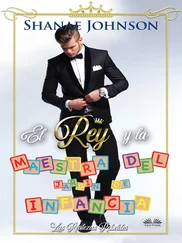Al ver la orden de arresto que le mostraba uno de los agentes, mi madre tambaleó; el mundo se le desplomaba. Y eso que el doctor Suire había redactado un certificado de enfermedad para ella también. Podría haberse salvado, pero hubo que internarla en el hospital psiquiátrico de Niort, donde permaneció hasta la Liberación. Su conciencia había sufrido un bloqueo irremediable que ni la trepanación efectuada en 1946 ni el hecho de haberse reincorporado luego al medio donde había vivido antes de la guerra le permitieron vencer.
El presente y el futuro ya no existían para ella, sólo algunos puntos de referencia del pasado podían hacerla salir de su mutismo. Había vuelto al polaco, su lengua primera, y sólo utilizaba el francés si hablaba de sus hijos. Cuando la íbamos a visitar, éramos el Bernard y el Maurice de antes de 1942: nos preguntaba dónde estaba papá, cómo iba el negocio…
Unos años después de la guerra, cuando los médicos nos hicieron entender que ya no se podía hacer más nada para curarla, la familia tomó la resolución de internarla en el hospital psiquiátrico de Nancy, donde murió en 1986.
Micheline: ¿Sin jamás recobrar la razón?
Maurice: ¡Jamás! Uno de sus hermanos, que había emigrado a Argentina mucho antes de la guerra, fue a visitarla en la década de 1950. Le pidió que redactara una notita en ídish, que yo aún conservo. La memoria de su infancia estaba intacta, pero el resorte de su reloj de vida se había roto… Algunos viejos amigos de la comunidad de Sedan iban a visitarla cada tanto, y nosotros íbamos dos veces al año a Nancy para verla. Ya sólo era el fantasma de sí misma.
Hélène: ¡Qué dolor!
Maurice: Tengo que reconocer que su muerte me alivió. Me apaciguó, porque por fin la sentí liberada del deterioro en el que había caído. Es horrible de decir, pero a menudo he pensado que hubiera sido preferible que la deportaran junto con mi padre, eso le habría evitado vivir cuarenta y cuatro años como una muerta en vida.
[Los nazis perdieron la guerra, pero su derrota no ha puesto punto final a la destrucción que habían planificado. El mal que han sembrado ha hecho estragos durante largos años y todavía lo hace. Se fue filtrando como un monstruo reptante por el cuerpo y el alma de los sobrevivientes, provocando en ellos múltiples dolencias físicas y psíquicas. Son muchos los hijos y nietos de deportados y de sobrevivientes que han recibido el sufrimiento, la angustia y la enfermedad en legado. Hay corazones que se marchitaron, espíritus que se amargaron. Hay gente que se casó para “reconstruirse”, niños que nacieron para honrar la vida y otros, tristemente, para “reemplazar” a otros hijos, los hijos “de antes”… El Mal siguió actuando largos años después del fracaso del nazismo, y todavía está activo. Según Dominique Frischer, ¡esa es la victoria de Hitler más allá de su derrota!15]
Maurice: El certificado que el doctor Suire redactó para papá permitió que lo “hospitalizaran” y ganara algunos meses de vida. En cada una de sus visitas, el médico intentaba convencerlo repitiéndole: “Michel, te quedan tus hijos, ¡agárralos y vete!”. Papá siguió haciendo oídos sordos. Y eso que le hubiera sido fácil irse, pues nadie realmente lo vigilaba. Durante su “internación”, su vida había vuelto a su curso normal; era libre de ir y venir sin pedirle nada a nadie. Por ejemplo, cuando mis padres adoptivos me llevaron al hospital porque me había contagiado difteria, él fue quien se acercó a recibirme y, sin pedirles permiso a las enfermeras, me agarró en sus brazos para llevarme a la habitación donde iba a quedarme internado. Todo el tiempo que duró mi enfermedad, vino a verme tan seguido como quiso, y nadie nunca le dijo lo más mínimo.
¡Es increíble que jamás haya admitido que podía ser deportado! Hasta el último momento, se negó a ver la realidad que tenía enfrente. Su terquedad causó su desgracia. Hasta su traslado del hospital de Niort al campo de la ruta de Limoges, en Poitiers, le pareció un contratiempo pasajero, nos dijo más adelante un testigo. Estaba convencido de que rápidamente sería liberado. Aquel día, el doctor Suire llegó a casa de mis padres adoptivos con el reloj y la licencia de conducir de papá envueltos en un pañuelo. “Los alemanes vinieron a arrestarlo, nos dijo con una voz entrecortada. Se negó a seguirlos, diciéndoles y repitiéndoles, tal vez cien veces: “Soy francés, oigan, ¡soy francés!”. Se lo llevaron, por supuesto…, pese a sus protestas.
Me he preguntado muchas veces si mi padre conservó su optimismo hasta el último momento… El 6 de mayo de 1944, se lo llevaron de nuevo, esta vez a Drancy, donde sólo permaneció nueve días, y el 15 de mayo de 1944, el convoy número 73 arrancaba hacia un destino que no fue Auschwitz. Mi padre era uno de los 878 hombres que ese día partían hacia la muerte.
Nunca sabremos si murió en el tren o en el Fuerte de Kaunas, en Lituania, o bien en la cárcel de Reval, en Estonia.
Papá no tiene tumba…
[Maurice, como la mayoría de los sobrevivientes que nacieron entre 1938 y 1943, sólo tiene escasos recuerdos de los años de la guerra. Para evocar esos momentos traumáticos de su infancia y para respetar la exactitud histórica, prefiere recurrir a la información que Jean-Marie Pouplain brinda respecto de su familia en Les Enfants cachés de la Résistance.
Ese día, somos quince personas escuchándolo. Maurice no nos puede engañar al atrincherarse detrás de la narración de Pouplain. Es cierto que no tiene todos los detalles en mente, pero, más que ayudar a su memoria, este recurso le permite involucrarse menos y no sufrir tanto. Pese a ese ardid, el esfuerzo que acaba de hacer es absolutamente ostensible, por más que intente disimular su tristeza detrás de su aire de eterno pilluelo francés.
Ese intenso trabajo sobre sí mismo lo hizo por nuestro grupo. Para que su historia y la de su familia queden inscritas en la larga cadena de la historia de la Shoá. Para que su testimonio sea un eslabón más y una advertencia al mundo, pero también, y ante todo, con el fin de que sus hijas, sus allegados y sus amigos aquí, en Argentina, sepan que una familia francesa, no judía, supo infringir una ley injusta para dar refugio a dos niños judíos, pese a los peligros que corrían por ello. Lo hizo para que aquellos que no vivieron esa época atroz entiendan el alcance —y los riesgos— de semejante decisión.
Desde el momento mismo en que lo conocí, Maurice siempre me dio la sensación de ser “el más francés de nuestro grupo de franceses”. Su relato me permite comprender por qué.
¿Pero acaso era más francés que judío? ¿Judío? Lo era a su manera, él, que de niño decía —y así siguió diciéndolo hasta el fin de su vida, pues así lo sentía— que era un “judío católico”. ¿Y francés? ¡Lo era hasta la punta del dedo gordo! Era tan profundamente francés que llamó a sus hijas, inconscientemente dicen en su familia…, ¡Marianne y Lorraine16!
Su testimonio, recogido apenas unos meses antes de su muerte, hoy parece la expresión de su última voluntad. Es como un mensaje que deja a sus hijas, una exhortación solapada: que tomen el ejemplo de la familia de sus “padres adoptivos de la guerra” (con esas palabras se refería Maurice a Maxime y Edmée Rousseau), una gran familia de gente sencilla y profundamente justa, que vivía en armonía y compartía un mismo código de dignidad y compromiso para con el otro. Y que sus hijas también sepan distinguir lo primordial de lo trivial, que comprendan que la apertura mental, la indulgencia, la escucha son las bases de toda construcción humana…
Pero si Maurice nos contó su infancia a pesar de lo doloroso que le resultaba, si tan a menudo insistió en la obligación moral que había asumido de llamar por teléfono todos los sábados a “su tío y a su tía” hasta el día de su muerte, tal vez fue más aún para dejarle un “mandamiento” a su nieto, Marco, e inculcarle los fundamentos mismos de la vida: el respeto del otro, la generosidad, el altruismo. Maurice siempre se involucró mucho para que Marco, un eslabón de nuestra tercera generación, pudiera convertirse en un adulto respetuoso de los valores que él mismo había recibido de sus salvadores.
Читать дальше