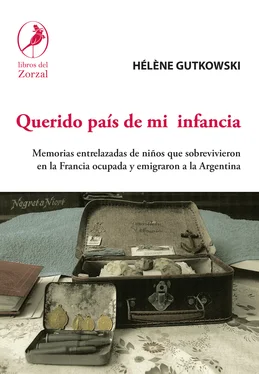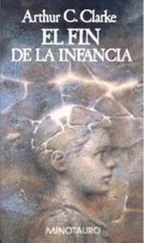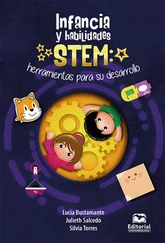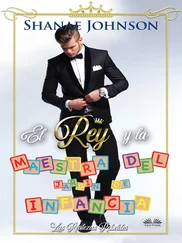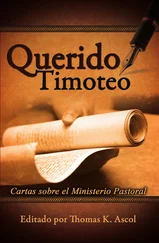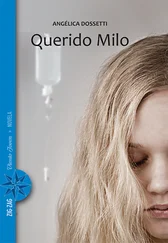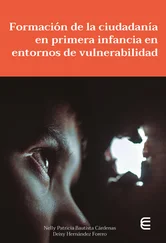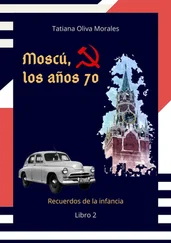27Término que designa a los descendientes de judíos expulsados de España en 1492 y de judíos que fueron convertidos a la fuerza en Portugal en 1497. Deriva del término Sefarad, que en hebreo significa España. Aproximadamente la mitad de los judíos españoles prefirieron el exilio a la conversión. Se establecieron en varios de los países de la cuenca mediterránea y de los Balcanes, principalmente en aquellos que pertenecían entonces al Imperio otomano, donde fueron recibidos con beneplácito.
28Hélène Gutkowski, Vidas… en las colonias. Rescate de la herencia cultural, op. cit., p. 118.
29Ibid.
30Velada del buzón. Véase Ibid.
31Ibid., p. 202.
32Ibid.
33Ricardo Feierstein, Historia de los judíos argentinos, op. cit.
2.
Presencia judía en Argentina:
inmigración urbana
Los últimos años del siglo xix y las primeras décadas del siglo xx estuvieron marcados por innumerables movimientos migratorios. Abandonar una Europa donde la pobreza era la condena de millones y donde las crisis económicas y políticas se sucedían sin tregua era la meta para miles de italianos, españoles, suizos, rusos, alemanes, judíos, galeses, franceses y otros. Un sinnúmero de desesperanzados partió en busca de mejores horizontes.
Pero eran pocos los países dispuestos a aceptarlos.
En cuanto a puertas que se abrieran para judíos a principios del siglo xx… ¡eran menos aún! Sólo cuatro naciones estaban dispuestas a recibirlos: Gran Bretaña, Canadá, Argentina y Estados Unidos. De esas, Argentina era la más ignota y el país al cual, hasta entonces, habían llegado menos inmigrantes.
Faltaba información sobre este posible destino. Para paliar ese déficit, las autoridades argentinas abrieron oficinas en varias ciudades de Europa; lo mismo hicieron algunas organizaciones judías. Los datos que transmitían esas agencias, empero, fueron durante mucho tiempo insuficientes, y de no haber circulado más que esas referencias, es probable que pocos candidatos hubieran pensado en Argentina como un hogar posible.
La información más eficiente resultó provenir de las cartas que los candidatos a la emigración recibían de los pocos parientes o conocidos que ya estaban establecidos aquí, aunque no todas las noticias eran del mismo tenor. Algunos decían que era un país prometedor, donde lo más importante —la comida— no faltaba, pero otros hablaban de un país agrícola desprovisto de industria, donde uno se instalaba a costa de grandes dificultades, tanto en el plano laboral como en lo social o económico. Todos manifestaban, sin embargo, que, aun si distaba de ser un destino tan seductor como Estados Unidos, Argentina les posibilitaría a los judíos tener una vida más digna que en Europa.
Los primeros judíos que se radicaron en Argentina entre 1896 y 1914 eran en su mayoría oriundos de Rusia y Rumania, donde la discriminación se tornaba intolerable y los pogromos, cada vez más frecuentes, irracionales y despiadados. Luego arribaron judíos de Polonia y del Imperio austro-húngaro y, más o menos para la misma época, judíos de Marruecos, Siria, Líbano y otros países del Cercano Oriente, regiones todas estas donde la miseria no dejaba de crecer.
Si comparamos la inmigración judía que en aquella época se produjo, por un lado, a Estados Unidos y, por otro, a Argentina, veremos que se trató de dos procesos muy distintos. Emigrar al país del norte fue casi siempre una decisión individual o familiar, y los judíos que llegaban a la goldene midine1 se afincaban en las ciudades más importantes, donde no tardaban en conseguir trabajo en las usinas metalúrgicas, las fábricas y los talleres de confección.
La emigración hacia Argentina, por el contrario, fue en gran medida colectiva y en prácticamente todos los casos corrió, como lo hemos visto en el capítulo anterior, por cuenta de la Jewish Colonization Association (jca), organismo filantrópico creado con el único objetivo de dirigir a los candidatos judíos a la emigración hacia la actividad agrícola.
A finales de 1901, doce años después de la llegada del primer grupo de futuros colonos de Rusia a Argentina, se calculaba que en todas las colonias de la jca había 1.080 chacras; en vísperas de la Primera Guerra Mundial, ese número ya se había elevado a más del doble: 2.655 familias colonizadas, unas 18.900 personas.2
Sin embargo, ese incremento numérico estaba lejos de alcanzar las cifras que el barón Hirsch se había propuesto, y la política de absorción de la jca se vio incluso frenada tras su muerte, a raíz de un cambio de orientación en la política del organismo.
En 1913, en efecto, alarmadas por las proporciones que cobraba la inmigración, las autoridades de la jca decidieron reducir el ritmo de la actividad, al igual que el capital a invertir en la ayuda ofrecida a los aspirantes a transformarse en colonos, limitando la incorporación de nuevas familias a cincuenta por año para 1914, 1915 y 1916. Esa decisión, difícil de interpretar a la luz de lo que hoy sabemos sobre los acontecimientos que se producían en Europa, y se produjeron a continuación, conllevó una preocupante disminución del ritmo de desarrollo de la empresa de colonización.
¿Cómo no pensar en qué hubiera sucedido si la jca hubiera incrementado la inmigración a la Argentina y así evitado que tanta gente renunciara a emigrar, cuando por toda Europa la situación se agravaba?
Discriminación y persecuciones en Rumania
En 1897, apenas un año después de la muerte del barón Hirsch, 38.000 judíos rumanos pidieron ayuda al judaísmo internacional para huir de la discriminación y las persecuciones de su país. La visión errática que guiaba en esos años a las instituciones judías de ayuda mutua las llevó a obrar de manera totalmente opuesta a los principios mismos de su razón de ser y, ante esa dramática situación, ¡a convencer a los perseguidos de que no intentaran emigrar! Dos años después, a las inquietudes de las autoridades judías del Imperio austro-húngaro y de Rusia, que también querían incentivar la emigración de sus coterráneos hacia Argentina, la jca contestaba que no estaba en condiciones de hacerse cargo de los emigrantes espontáneos y que prefería estimular a los grupos que respondieran a los criterios necesarios para desempeñarse como trabajadores de la tierra, así como a esos otros colectivos que por su reducido tamaño pudieran adaptarse con mayor facilidad al proceso de integración en Argentina.
Uno de esos grupos estaba formado, como lo vimos en el primer capítulo, por los exalumnos de la Alianza Israelita Universal de Marruecos y Turquía, porque su lengua materna, el judeoespañol, les garantizaba una mejor adaptación al país. Esto explica la presencia de cierto número de sefardíes entre los docentes de las colonias.
Para toda esta gente, abandonar Europa ya no podía postergarse más.
¿Hacia una Argentina agrícola o urbana?
De todos los judíos que deseaban abandonar Europa del Este, está claro que sólo una minoría tenía la intención de convertirse en agricultores. Para todos los demás, aquellos que llegaron a Argentina por fuera del proyecto de colonización rural, no hubo ninguna institución equivalente a la jca, por lo menos hasta 1902: ni organización judía, ni organismo público de ayuda a los artesanos u obreros recién llegados. Los inmigrantes judíos no rurales no tuvieron más remedio que abrirse camino por sus propios medios, y la mayoría de ellos debió luchar contra enormes complicaciones.
El año 1901 signó, si no una mejora en ese sentido, al menos un cambio. El asesinato de un colono de Colonia Mauricio3 por un gaucho incitó a los miembros de la colonia a elegir a sus jornaleros ya no entre los nativos, sino entre los inmigrantes judíos recientemente llegados, por más que estos carecieran de experiencia en labores agrícolas. El ejemplo fue rápidamente imitado en las demás colonias.
Читать дальше