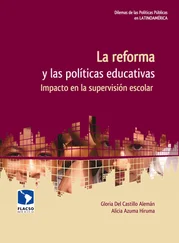Esta aclaración nos remite directamente a la forma en que se constituyen las identidades colectivas, concepto que reflexionaré a partir del trabajo de Polleta y Jaspers (2001). Para estos autores, la existencia de atributos o pertenencias sociales compartidas no implica necesariamente la formación de identidades colectivas, pues muchas de estas pertenencias no encuentran significado en determinado contexto histórico-social. En ese sentido, los individuos no se perciben a sí mismos ni se identifican con una comunidad o un colectivo determinado sin que éstos sean significativos, por lo que es capital considerar la relación entre identidad colectiva y cultura, como se ha establecido en el caso de las identidades individuales. Sin embargo, Polleta y Jaspers (2001: 291) son cuidadosos en señalar que es erróneo entender esta relación como una de determinación estricta, ya que es evidente que algunas identidades colectivas surgen a través de acciones colectivas, movimientos sociales, etc. Con esa óptica, consideran trascendente incluir en el análisis los distintos tipos de relaciones que pueden darse entre los procesos culturales, las determinantes estructurales, y los actores colectivos y políticos, con el fin de no oscurecer el carácter creativo de la acción colectiva. Este punto es de suma importancia en este trabajo ya que permitirá entender los cambios existentes en la relación entre política-estructura ocupacional-identidad colectiva, sin transformar esta última en categoría residual.
Para Polleta y Jaspers (2001: 298), la identidad colectiva describe comunidades concretas o imaginadas y es emergente de la interacción social con diferentes audiencias por lo que en su construcción es central la presencia de otros interlocutores e interactuantes. Las identidades colectivas no se construyen sólo con la existencia de una característica o la pertenencia social compartida, sino que también adquieren elementos del contexto social en que se insertan y de los juicios, acciones y estereotipos que los otros no pertenecientes a esta identidad colectiva les atribuyen. De esta manera, las identidades pueden ser hetero-dirigidas, en tanto pueden ser conformadas mediante la delimitación externa de un colectivo por un otro, quien le asigna características y atributos similares, siempre y cuando los individuos se apropien de esta pertenencia, convirtiéndola en una identidad. Por esta razón, la identidad colectiva no puede ser concebida ya como un ente monolítico dado e invariable en el tiempo, puesto que la relevancia del contexto cultural, histórico y, sobre todo, de la interacción con otros hace de ésta un fenómeno dinámico, fluido y de alta complejidad.
La importancia que tienen los otros en la construcción identitaria proviene de la necesidad de establecer comunidades limitadas , en el sentido de generar o evidenciar diferencias entre los individuos que pertenecen a la comunidad y aquellos que no pertenecen (Anderson, 1983: 16). Estas diferencias implican la construcción de fronteras de manera relativamente similar a la descrita en el caso de las identidades individuales. Como hemos señalado, éstas pueden ser espaciales, temporales y por atributo (Larraín, 2004: 43).
Las fronteras permiten establecer quiénes están fuera de la comunidad. Pero ¿qué pasa con los que están adentro?, ¿existen fronteras internas en las identidades colectivas? Para Anderson (1983: 16), cuyo trabajo es aquí uno de los ejes para la construcción de este concepto, la noción de comunidades —acuñada en su estudio sobre la nación— no es casual: refiere precisamente al carácter comunitario de las identidades colectivas, en cuanto que éstas implican un proceso de invisibilización de desigualdades y conflictos dentro del grupo, estableciendo una horizontalidad que refuerza el sentido de pertenencia de los individuos. En ese aspecto, la pertenencia y la construcción de un “nosotros” implican que todos los sujetos que participan deben hacerlo de igual manera, estableciendo cierta “hermandad” entre los miembros de la comunidad. En muchos casos, esta idea de igualdad y horizontalidad no es más que ficción; sin embargo, el sentido de pertenencia requiere que las diferencias sean colocadas fuera, en una exterioridad que finalmente constituye a las identidades.
Por otra parte, las identidades colectivas son históricas, dinámicas y contingentes. No existe una identidad colectiva capaz de trascender la coyuntura histórica y las condiciones que le dieron origen. Aun cuando permanezca mostrará cambios importantes tanto en el sentido como en el significado que los sujetos otorgan a determinada pertenencia social que se encuentra en la base de la identidad colectiva. Pero es necesario establecer que, si bien las identidades colectivas cambian a lo largo del tiempo, poseen mecanismos para mantener una unidad relativa: la memoria colectiva. Al igual que la identidad biográfica de los individuos (Giménez, 2000: 10) que otorga unidad a la trayectoria de los sujetos, la memoria colectiva genera una narrativa que sitúa a la comunidad en una línea de tiempo.
Las identidades políticas
Con todo lo expuesto en los anteriores apartados, la definición de identidad política parece desprenderse por sí sola. No sólo se constituye de la forma que hemos reseñado, sino que se delimita, se reproduce y cambia por medio de los diversos procesos ya descritos. Entonces ¿cuál es la especificidad de la identidad política? Esto se revisará a continuación, aunque antes se indicará lo que entenderemos como política .
En esta investigación utilizaremos como piedra angular de la definición de política el trabajo de Norbert Lechner, quien ha hecho significativos esfuerzos para conceptuar la política como búsqueda de un orden (Lechner, 1986: 4). Con tal noción, Lechner no busca invisibilizar el conflicto, sino instaurar que ésta es siempre la búsqueda de una utopía, una comunidad y una plenitud inalcanzable. Si bien es imposible dicha utopía, actúa como catalizadora de la acción transformadora de los sujetos (Lechner, 1988). Precisamente la idea de comunidad inalcanzable es lo que permite a Lechner definir la política como búsqueda de un orden, pero sin abandonar el conflicto inherente a la misma. De manera más específica, Lechner nos entregará cuatro elementos fundamentales para poder estudiar, comprender y analizar el campo de lo político:
1) La política es una fase de la producción y la reproducción de la sociedad por ella misma.
La política es producción y reproducción de la sociedad pues no sólo es emergente de lo social, sino que también lo crea confrontando a los seres humanos con su necesidad de decidir un destino común y de vivir junto a otros. Así, lo particular de la vida humana es que, además de insertarse en la naturaleza y en el mundo de las necesidades básicas, se inserta en un espacio pleno de significado que le antecede y sobrevivirá a su muerte: tal es el mundo de lo humano. 6El hombre, parafraseando a Arendt, nace solo y se inserta en el mundo de la naturaleza, pero también está rodeado de otros hombres con los cuales comparte este mundo humano, significativo, estable y duradero (Arendt, 1974: 64). Este mundo, en el que nos insertamos al nacer, no puede constituirse solamente como un espacio para la satisfacción de necesidades básicas sino que debe permitir la relación con los otros, la creación y la inmortalidad. Tal será, tanto para Lechner como para Arendt, el espacio de lo político. Este espacio estará signado por la idea de decisión de la sociedad respecto a su propio devenir, sus propios objetivos y prioridades. En ese sentido, la política tiene relación con la voluntad de una sociedad de decidir sobre sí misma y sobre quienes la componen: no puede estar regida por leyes inmanentes, ahistóricas ni trascendentes, pues frente a ellas la política está condenada a la extinción o la mudez. Y cuando la política desaparece o enmudece, el mundo común parece también condenado al mismo destino.
Читать дальше