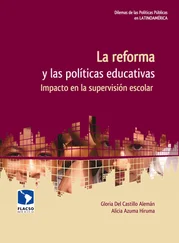Este tema ha sido analizado por Pizzorno (1989) en su artículo “Algunas otras clases de otredad”. Para este autor, la participación y la permanencia en las organizaciones pueden ser explicadas a partir del concepto de lealtad , el cual trabajaremos en esta investigación. La lealtad, nos dice Pizzorno, es relevante, pues a veces las organizaciones son un fin en sí mismo para los individuos, lo que desafía los enfoques de la elección racional.
En función de la lealtad se pueden distinguir tres tipos de miembros de una organización: a) Baja lealtad: la salida de la organización es gratuita. b) Alta lealtad: la salida se percibe como subjetivamente difícil y está asociada a importantes costos. Y c) Identificadores: para estos individuos la salida es inconcebible, no está dentro del campo de lo imaginable por el sujeto (Pizzorno, 1989: 371). La diferencia entre miembros leales e identificadores radica en que la lealtad implica acuerdo con las metas y objetivos de la organización, mientras que “un miembro se identifica con un grupo no para un fin determinado sino por su realidad colectiva y así recibe de él su propia identidad” (Pizzorno, 1989: 371). Los identificadores se van de las organizaciones sólo cuando éstas tienen cambios significativos en términos de composición y objetivos, es decir, cuando ya no son las mismas. En estos casos, el identificador, cuya identidad está completamente imbricada con la de la organización, siente que ésta ha cambiado y ya no lo representa. El costo de salir de la organización implica que él también cambia sustancialmente su identidad y se convierte en otra persona, puesto que para que una identidad exista, es preciso que existan otros que la reconozcan.
La identidad política es, entonces, emergente de la relación de uno o más actores en el campo de lo político. Dado que la política tiene en sí misma un componente simbólico y expresivo asociado a la recreación y la afirmación de la pertenencia a un mundo común, las identidades políticas tenderán a construirse no sólo con acciones pragmáticas sino también con elementos simbólicos que servirán para reafirmar el sentido de pertenencia del grupo. Ya he hablado sobre la preeminencia que Lechner atribuye al rito y al mito político y considero que esta idea es relevante para esta tesis, por lo que ahondaré en ella.
En las identidades políticas, el rito será concebido como una instancia colectiva en la que se recrea y reafirma el sentido de pertenencia del grupo, actualizando el sentimiento de colectividad. En el rito, los individuos experimentan el poder de lo colectivo, con lo que se afirma la continuidad de la comunidad en el tiempo y en el espacio (Lechner, 1986: 34). El mito, por su parte, organiza determinada cosmovisión que da sentido a la acción, a la organización y a la vida social en general. Por su medio, el sujeto puede insertarse en un orden, percibiéndose como parte relevante de un todo. Por el mito, el individuo pierde su soledad y se inserta definitivamente en un mundo común .
Dentro del mito se distinguen varios componentes fundamentales para la conformación de las identidades políticas y su estudio empírico. El primero es la temporalidad . El mito político establece cierta temporalidad que inserta a la comunidad en determinada trayectoria e implica un punto inicial desde el cual la comunidad construye una memoria histórica. Por ejemplo, para los comunistas chilenos de la década de 1970 y aun hasta nuestros días, el punto inicial del devenir de la comunidad corresponde a las primeras organizaciones y luchas obreras en los enclaves salitreros. Con el establecimiento de determinada temporalidad, el mito político permite a la comunidad situada en el presente establecer puentes con un pasado, a la vez que un futuro común.
El segundo aspecto eminente en el mito político son los personajes . Dentro de este devenir de la comunidad, marcada por determinada temporalidad, existen tres tipos de personajes relevantes en la narrativa: a) los “identificadores”, parafraseando a Pizzorno, son los individuos o entidades que condensan en sí mismos el espíritu de determinada época y representan los atributos y pertenencias que la comunidad considera deseables y que orientan su acción; b) los aliados o semejantes: son aquellos individuos o entidades que si bien no son percibidos como parte de la comunidad en sí, son identificados como aliados debido a su condición de semejantes; c) los antagonistas: son individuos o entidades que se consideran opuestos a la comunidad, que tienen atributos y pertenencias sociales distintas, y su acción se opone u obstaculiza el logro de los objetivos de la comunidad.
Los personajes tienen tal fuerza simbólica, que muchas veces son transformados en objetos materiales para que cada sujeto pueda tener en su poder, o portar, elementos distintivos que permitan el reconocimiento de aquél como parte de la colectividad. Se configuran y se usan como códigos, a veces imperceptibles para quienes no pertenecen a la comunidad y generan en el individuo la percepción de diferenciación permanente frente a los otros.
El tercer elemento relevante es la noción de ideas-fuerza o conceptos movilizadores . En cada momento del devenir de la comunidad, el mito político establece determinados conceptos o ideas que condensan, en sí mismos, los objetivos, desafíos, logros y peligros de determinado contexto. Así, por ejemplo, para la derecha chilena, el periodo de la Unidad Popular está signado por la idea de lucha por la libertad , mientras que durante la dictadura, las ideas-fuerza serían: recuperación del país-restablecimiento del orden . Estas ideas-fuerza son percibidas por los miembros de la colectividad como el objetivo del periodo y permiten a los individuos interpretar las situaciones contingentes de un contexto histórico al establecer los principales ejes del discurso político.
Con el fin de precisar el concepto de identidad política desarrollado en este capítulo, he establecido tres dimensiones que la constituyen y que son capaces de dirigir el análisis del material empírico. Demás está decir que representan categorías analíticas y que cumplen un fin estrictamente metodológico:
1) Dimensión locativa (lógica de la equivalencia): que sitúa al sujeto en un sistema de relaciones sociales, entregándole un marco de autopercepción. Se construye en función de las diversas pertenencias sociales, generando, a partir de éstas, ejes para la construcción identitaria: es la creación contingente del “nosotros”, basado en elementos compartidos.
2) Dimensión integrativa: que permite al sujeto mantener cierta unidad con el pasado, el presente y el futuro. Genera una narrativa que unifica la trayectoria: la identidad no actúa sólo en el presente, también está anclada en el pasado y, asimismo, surge de una voluntad por perdurar en el futuro. No es sólo historia sino proyecto por construir. En esta dimensión será particularmente relevante el mito político, y será entendida como una narrativa que sitúa al sujeto en determinado devenir, estableciendo puentes con el pasado y sellando un futuro compartido.
3) Dimensión de la diferencia (lógica del antagonismo): la identidad implica siempre el establecimiento de otro opuesto. En ese marco, cuando existe una definición de un nosotros, siempre está implícita la definición de otros distintos, frente a los cuales se busca establecer diferencias. En esta dimensión serán importantes aquellos “otros” identificados como adversarios, en tanto éstos encarnarán aquellas características, pertenencias sociales y los objetivos que se consideran antagónicos a los propios. Si bien la identidad política necesita el establecimiento de un antagonista, éste no será el único referente significativo para la construcción de la identidad: también se establecerán otros significativos pero no opuestos, frente a los que se establecen diferencias importantes. En ese sentido, los otros significativos permitirán mayor delimitación y complejidad en la definición del “nosotros”.
Читать дальше