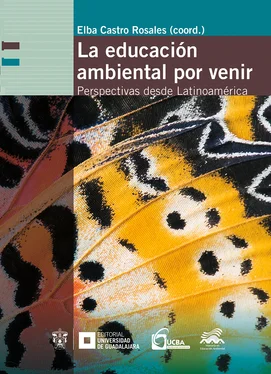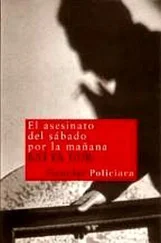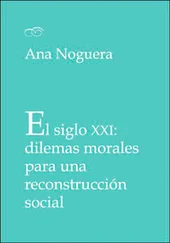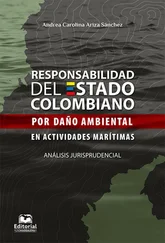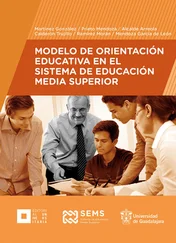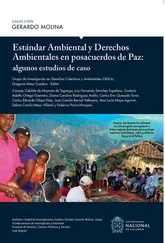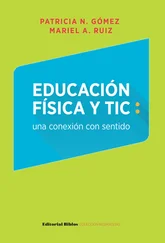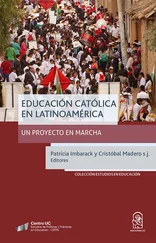Lo anterior reafirma que la identidad de la educación ambiental está lejos de ser un capítulo cerrado, pues cada propuesta suma esfuerzos tanto para renovarla política, filosófica, pedagógica y didácticamente como para reconocer su riqueza diversa. En este sentido, vale la pena admitir que los posgrados, a través de las investigaciones y del ejercicio comprometido de la docencia, avanzan en América Latina explorando nuevos retos, y asumiendo sus propias críticas. Por lo tanto, las investigaciones son el espejo donde el educador se autodesafía. Esa doble exigencia de los procesos educativos de investigación enclavada en los contextos modestos pero pertinentes es, ahora mismo, motor de un conocimiento complejo que a su vez nos permite explorar nuevas formas de habitar mejor la Tierra, haciendo tejido cuerpo a cuerpo.
Finalmente, una de las cualidades más importantes de este libro es que a pesar de que los autores mantienen una postura crítica de la realidad, así como una permanente autocrítica de los actos educativo-ambientales, son capaces de dar un vuelco creativo, como hace un poeta para reinventar la belleza que surge de la tragedia, y nos muestran las playas renovadas de sus propuestas. Así, esta obra camina hacia el futuro, no sólo porque prefigura el cambio humano sino porque alienta a la construcción de nuevas preguntas de la educación ambiental en los propios educadores ambientales y en los contextos, especialmente latinoamericanos, donde se encarnan con la vida.
1Aludiendo a la noción de contrato social de Durkheim, entendida como la conciencia global de la sociedad hacia un un interés común, mediante el cual se generan y se comparten significados. En el caso de Latour, esa colectividad implica ampliarla a las comunidades no humanas y considerarlas políticamente en el bienestar demandado para que funcione la vida.
Capítulo 1
La perspectiva local y comunitaria en la educación ambiental y su relación con el desarrollo
Helio García Campos
Joaquín Esteva Peralta
Ante la complejidad de los fenómenos naturales y sociales, hay que partir de una cierta humildad científica, provocar preguntas desde todos los ángulos y pasar a estrategias inclusivas. La transducción [haciendo un símil con la de tipo físico o biológico, en el sentido de los saltos que se dan desde un campo hacia otro] es ante todo una acción que impulsa a colaborar para construir el conocimiento y las acciones.
Tomás R. Villasante
Introducción
América Latina es un territorio con múltiples experiencias que se han cobijado bajo los conceptos de desarrollo local y educación ambiental. Una mirada de conjunto revela que existe un capital epistemológico y metodológico que permite a los educadores ambientales encontrar un camino recorrido con múltiples enseñanzas. Una de ellas es la certeza de que las formas de vida sociales en consonancia con la sustentabilidad se pueden alcanzar cuando se aplican estrategias y metodologías de desarrollo local que involucran múltiples aspectos de tipo económico, político, cultural, etcétera, y que no pueden ser obviados cuando se trata de un proceso educativo verdaderamente comprometido con la naturaleza y la sociedad. La educación ambiental en el ámbito local tiene como función propiciar que se construyan nuevos saberes ambientales, y para tal fin se requieren satisfacer varias condiciones, tales como el fortalecimiento de actores sociales que se constituyan como sujetos del proceso educativo y el rescate ecológico cultural, mediante el cual la población conozca con mayor profundidad su entorno ambiental, comprenda los cambios de patrones de vida que ha sufrido la sociedad y formule con base a ello nuevas prácticas culturales, económicas y tecnológicas. Para generar tales condiciones se aplican métodos que propician la apropiación y reapropiación de conocimientos relacionados con los temas relevantes para la población. La educación popular y la investigación-acción participativa son instrumentos indispensables en esas tareas.
El educador ambiental en este escenario transdisciplinar y transectorial se involucra en procesos de formación y capacitación ligados al saneamiento ambiental, la restauración de suelos, la recuperación vegetal, la propagación de tecnologías para ahorrar energía y materia, la formación de circuitos productores-consumidores, la protección de especies en peligro de extinción, la reparación de daños ambientales, el diseño de eventos, la producción de material didáctico, la participación en la definición políticas públicas en escenarios intersectoriales, así como el desarrollo de nuevas leyes y reglamentos sobre la educación ambiental, entre otros. Es decir, el educador ambiental debe prepararse como tal vez ningún otro tipo de educador para encarar con éxito los retos curriculares, entendiendo que estos no sólo se generan en la escuela sino en la comunidad educativa, que tiene como referente a las familias y a otros actores locales.
En ese mundo tan amplio es importante discernir y profundizar en aquellos temas que, por su importancia, se convierten en categorías analítico-sintéticas de una teoría del desarrollo local. En este sentido, los conceptos de territorio, participación social, sustentabilidad y educación ambiental conforman un conjunto de elementos propios de una estrategia pedagógica y política susceptible de ser replicable en distintos escenarios, de acuerdo con las sistematizaciones que se han realizado en América Latina. Sobre esos temas se tejen las ideas centrales del cuerpo de este capítulo, que al final incluye un estudio de caso en el que se vierten algunas de las formulaciones educativo-ambientales implicadas en un proceso de desarrollo local en México.
El territorio delimitado, lo local: su consideración en la toma de decisiones y el fomento de una democracia participativa
Centralismo en las decisiones
y poca responsabilidad ciudadana
Es evidente que existe una hegemonía del centralismo en la toma de decisiones, a escala nacional, estatal o municipal. Siempre ha sido difícil encaminar propuestas surgidas desde lo parcelario o comunitario hasta los niveles donde se integran y se decide acerca de los planes y propuestas de desarrollo.
Existe una especie de insalvable disposición que cubre todos los niveles de la intervención, tal como se plantea desde el Estado y los gobiernos, y que está introyectada en la mayor parte de la sociedad; esta se refiere a que las decisiones se tomen por autoridades y expertos que detentan el poder burocrático y decisorio. “Esta cultura se arraigó en las prácticas de un estado benefactor y presenta todavía un obstáculo para la formación de una ciudadanía que intervenga con fuerza en las políticas de desarrollo” (Caruso, 2004).
Ante ello, es difícil que “las periferias” superen su condición de subdotadas o subequipadas, de modo que se sigue profundizando “una cultura de la marginalidad, del abandono; cuando no, una cierta cultura de la resignación que debe asumir a regañadientes los efectos perniciosos del centralismo, y un reclamo de poder y competencias para evitar esos efectos ineludibles del sistema centralista” (García, 1993, en Leis y García, 2013). Pero esta cultura centralista tiene su situación límite ante el escaso consenso y la satisfación que se logra en torno de políticas y programas públicos, lo que nos remite al problema de la flacidez y falta de legitimidad del sistema político en todos los niveles.
La débil identificación de los estamentos políticos formales con los problemas reales plantea la necesidad de cambiar valores y prácticas políticas para ampliar y mejorar los márgenes de la democracia. Es necesario profundizar en las características de esa cultura centralista emanada de la superioridad de un sistema partidista que a la vez está dominado culturalmente por la perspectiva urbano-industrial del desarrollo, por la primacía de la promoción y concentración de inversiones económicas en torno a macroproyectos e intervenciones de gran escala gerencial.
Читать дальше