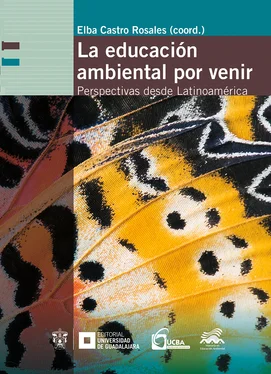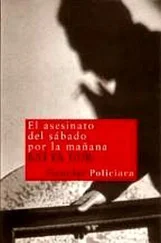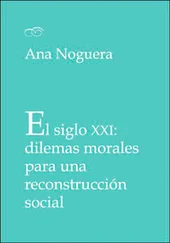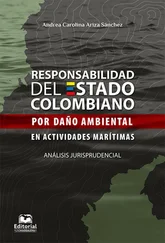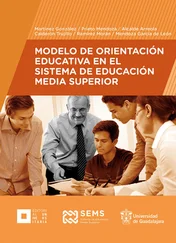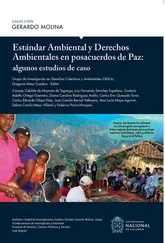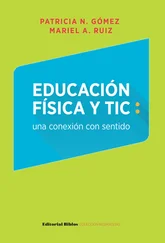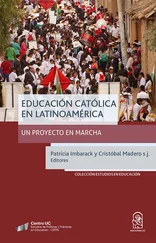El capítulo sexto se titula “Reflexiones para la educación ambiental crítica. Aportes desde las luchas de justicia ambiental”, y está firmado por Carlos RS Machado, investigador que forma parte el Coletivo do Observatório, situado en el extremo sur de Brasil, colindante con Uruguay. El autor hace una revisión crítica del papel que juega la EA en las luchas ambientales, especialmente desde la perspectiva de quienes forman la resistencia o bien son afectados por los grandes proyectos, especialmente los extractivistas, que son paradigmáticos tanto por el nivel de explotación de la naturaleza como por la apropiación desigual de la riqueza que desencadenan. El capítulo no desestima la oportunidad para impulsar reflexiones sobre el quehacer político de la EA en contextos y comunidades donde se enfrentan situaciones de justicia ambiental. Esta tarea no es menor, toda vez que el autor da cuenta de la crisis política presente en el continente por el consenso del mercado de materias primas o commodities y la ascensión de los gobiernos de derecha neoliberal. La propuesta se desarrolla en la primera parte dando sustento al concepto de EA para la justicia ambiental, bajo una mirada crítica; en la segunda parte, Machado analiza cinco prácticas (y concepciones) de EA, estudiadas en el observatorio de conflictos, y que tuvieron lugar en Colombia, en Uruguay y en Brasil. Con estos ejemplos el autor confronta la producción de seudoprácticas de EA que se encaminan a justificar fines convencionales de explotación de la naturaleza y que expanden los procesos de degradación de la naturaleza por medio de emprendimientos ambientales, con otras prácticas que contrastan altamente con las citadas, al construir una pedagogía que busca la justicia ambiental, apoyados en la defensa de los territorios y sus tradiciones, así como del combate a las situaciones de injusticia y desigualdad ambiental. El análisis presenta actores sociales y proyectos que, vistos desde la educación tradicional, dan paso a prácticas de seudoeducación ambiental que niegan la presencia y la riqueza que el conflicto tiene en la transformación de una realidad; pero también presenta los elementos que la educación crítica en marcos de conflicto deriva en prácticas y concepciones de EA emancipatoria, cuya riqueza, enfatiza el autor, está en el reconocimiento y la internalización de los conflictos de justicia y equidad ambiental.
Jaqueline Carrilho Eichenberg es la autora del capítulo siete, denominado “Renovación filosófica de la EA. Propuesta frente al Antropoceno y al cambio climático”. La autora plantea un análisis filosófico al abordar la concepción del Antropoceno, causante de gran agobio, pero cuyo conocimiento no ha detonado la transformación de la relación de las sociedades con los entramados naturales; en la segunda parte retoma la llamada ecología cosmocena, recientemente elaborada por el brasileño Vilmar Alves, para convertir la emergencia del cambio climático en una posibilidad para ensanchar las bases y reflexiones filosóficas de la educación, la comunicación y la pedagogía ambientales. Para ello, la autora discute la construcción de sentidos vinculada al cambio climático, especialmente con información que surge de la comunicación de la ciencia y la percepción de las poblaciones. Frente a ello, destaca el abordaje social que hace la EA crítica para exigir un cambio de valores civilizatorios, proponiendo la resiliencia de la sociedad, especialmente para visualizar a los más afectados, pero sobre todo la resistencia contra la hegemonía del capital que se coloca como impulsor de los desastres ambientales y sociales. De esa manera, la autora plantea renovar los fundamentos filosóficos de la EA, basada en la ecología cosmocena, y en la confrontación de la pedagogía de la adaptación y la pedagogía cosmocena, desarrollada por Ferreira y Sató; desde este enfoque, la educación ambiental es “rizomática” y se convierte en una táctica para cambiar el sistema, más que el clima.
En el penúltimo capítulo, elaborado por Josineide Ribeiro da Silva y Luciana Netto Dolci, que se titula “Literatura de cordel”, se muestra cómo una propuesta de creatividad estética, especialmente a partir de un género popular como lo es la literatura de cordel en contextos de diversidad lingüística, genera una experiencia compleja de EA intercultural y de concientización social, al producir diálogos de los niños con sus familias en contextos de pobreza y marginación étnica. La experiencia también alcanza para enriquecer los símbolos, la capacidad hermenéutica y la sensibilidad estética de una cultura que busca trazar horizontes más amplios de esperanza concomitante de las más variadas formas de vida, pensados por los infantes provenientes de distintos grupos culturales. El armado teórico requerido para generar este diseño tiene de base al diálogo freiriano y al postulado central de esta teoría para permitir que, por medio del desarrollo de las capacidades de lectoescritura, los niños construyan una conciencia socioambiental bajo la perspectiva interdisciplinaria e integral que propone la EA. Las autoras comienzan por reconocer la importancia cultural y la lectura política que contiene este género literario y su compatibilidad con la pedagogía ambiental. Se presentan estos elementos bajo el diseño del proyecto de investigación que se desarrolló, pero después de las expectativas que deja el marco teórico quizá lo más rico sea que se presentan los cordeles testimoniales con la interpretación contextual de producción, el análisis de contenido de estos mensajes, así como la interpretación de los resultados desde la perspectiva educativo-ambiental y con ello, la riqueza que se generó para todos los participantes, estudiantes y profesoras.
Finalmente, Patricia Noguera, Sergio Echeverri y Jaime Pineda, educadores ambientales del Grupo de Pensamiento Ambiental Latinoamericano, comparten la autoría de este capítulo denominado “Pensamiento ambiental y educación en clave estética-compleja”. Como equipo de autores, comparten una gran trayectoria en el enfoque novedoso de la EA generando por medio de ella intersticios entre los modos de saber y conocer, con formas de apreciar ética y estéticamente al mundo. Así, los autores deciden desarrollar una propuesta filosófica hermenéutica aplicada a la lectura de arte. Echan mano de referencias a la poesía y la lectura de la transición de la modernidad a un horizonte renovado, no sin producir una crítica a la educación que ha acompañado al modelo civilizatorio de la modernidad. En el camino, los autores lanzan la propuesta para dislocarse de las “geografías de la infamia” que han colocado a la naturaleza en la funcionalidad de la economía. Por ello, plantean ambientalizar la educación, proceso que pasa por andar los caminos del asombro, de la diversidad, de la complejidad y de lo sagrado. De esa manera, proponen construir una EA óntica, epistémica, ética y estética que despliegue distintas maneras de habitar en el mundo, especialmente por medio del cuidado de la tierra como imperativo ambiental. El centro del texto consiste en presentar la estesis, el sentir-pensar, dicen ellos, en la vida cotidiana y en la formación de experiencias intercorporales (cuerpos-entre cuerpos) que forman lo ambiental y las nuevas racionalidades. En este sentido, al final del capítulo se desarrolla un ejercicio de hermenéutica basado en la riqueza interpretativa que se desprende de contemplar la variedad de girasoles que inspiraron a Van Gogh. Así se muestra la fuerza filosófica de la propuesta para ambientalizar la educación: la “metodoestesis”, el diseño de otros mundos posibles.
Como se observa en los textos, la EA se pulsa y se revisa a sí misma. Lo hace cimbrando sus haberes frente a objetos y realidades emergentes y complejas, propias de un mundo en crisis. Las aportaciones que se presentan aquí hibridan los procesos educativos con la investigación, exigiendo problematizar el conocimiento del mundo y enriquecer los modos de habitarlo. Con ello se plantea la inquietud de renovar una ontología educativo-ambiental, como práctica de construcción de conocimiento y como proceso pedagógico reposicionado.
Читать дальше