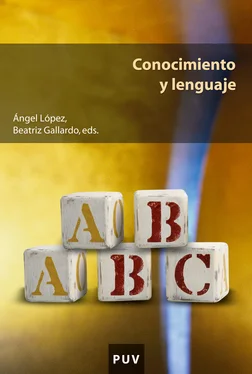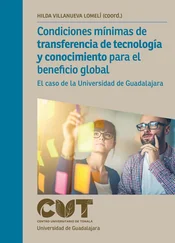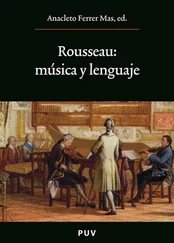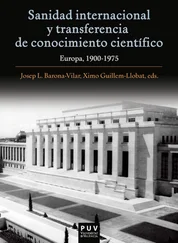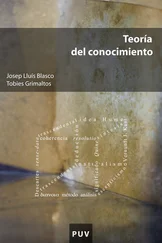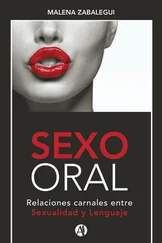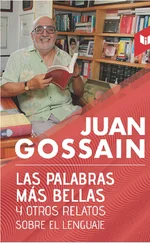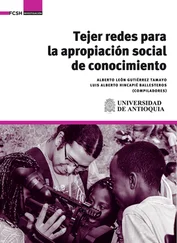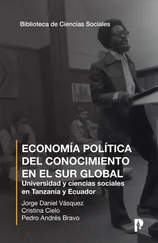A continuación detallamos los tipos clínicos que identifica la tradición afasiológica más conocida:
– La afasia global presenta alteraciones en las cuatro destrezas comunicativas: comprensión y producción orales y escritas; en casi todos los casos, además, el hablante presenta también hemiplejia derecha. La recuperación, por lo general, empieza a partir de estereotipias (una sílaba, palabra, o frase repetida que el hablante repite en sus intentos de hablar y que no se adecuan a la ilocutividad que pretende) y rutinas.
– La afasia de Broca (motora, expresiva, anterior) se caracteriza por dificultades en la expresión que impiden la fluidez; la articulación es costosa (a veces el paciente presenta déficit de movilidad en la parte derecha del cuerpo), y hay serios problemas de denominación (anomia); la comprensión oral y escrita están relativamente preservadas; lectura y escritura alteradas; dificultades para la repetición.
– La afasia motora transcortical (afasia dinámica) también es una afasia no fluente, con tendencia al mutismo y la ecolalia. La repetición, sin embargo, es buena.
– La afasia de conducción (afasia central, afasia motora aferente) presenta un lenguaje fluido, y una comprensión relativamente conservada; hay dificultades de denominación y articulación, y la repetición está seriamente alterada.
– La afasia de Wernicke (sensitiva, acústica, semántica) es también un síndrome fluido; presenta serias alteraciones de comprensión, pero el lenguaje es fluente; la repetición está relativamente conservada; la denominación presenta serios problemas, y la escritura y la lectura están alteradas.
– La afasia sensorial transcortical conserva bien la repetición, pero el discurso puede estar próximo a la jergafasia (discurso sin sentido), con frecuencia de ecolalias y neologismos (no-palabras).
La investigación afasiológica desarrollada en los años 90 ha comenzado a integrar en el estudio de estas patologías los avances de la pragmática; como consecuencia, los planteamientos gramaticalistas de la afasiología tradicional se han visto enriquecidos con perspectivas centradas en la eficacia comunicativa de los hablantes. A este respecto queremos destacar los siguientes puntos:
– los investigadores asumen planteamientos globales de la comunicación, y tratan de superar la perspectiva «estratificacional» que consideraba por separado los distintos componentes del lenguaje,
– en consonancia con una de las premisas básicas de la pragmática, los binomios correcto/incorrecto, gramatical/agramatical se sustituyen por eficaz/ ineficaz, adecuado/inadecuado,
– la afasia se contextualiza: al adoptar los planteamientos de la pragmática interaccional, la afasia ya no es considerada como rasgo de uno de los hablantes, sino que afecta a toda la interacción en virtud del principio griceano de cooperación (Gallardo, 2003). De ahí que hayan surgido iniciativas diversas que se plantean, paralelamente a la rehabilitación del hablante afásico, el entrenamiento de lo que Anne Whitworth, Lisa Perkins y Ruth Lesser (1997) llaman «interlocutor clave», es decir, las personas que habitualmente se relacionan con él. La iniciativa más conocida en este sentido es la Terapia de Conversación Asistida, creada por la canadiense Aura Kagan (1998), que se sigue en varios hospitales norteamericanos y europeos. En nuestro ámbito se están diseñando actualmente programas de este tipo centrados en el interlocutor-clave (Gallardo, 2005).
– la atención concreta a las categorías pragmáticas enunciativas (implicaturas conversacionales, presuposiciones, actos ilocucionales, superestructuras textuales) y receptivas (sobreentendidos, superestructuras dialógicas, toma de turno) conduce a los investigadores a prestar atención a los síndromes donde estas categorías sí se ven alteradas. Surge así la evidencia (Joanette y Ansaldo, 1999) de que puede identificarse una afasia pragmática en hablantes que presentan lesiones en el hemisferio derecho. El paso (el reto) siguiente es plantearse que los hablantes con lesión en el hemisferio izquierdo, que tienen preservadas las categorías pragmáticas, puedan rentabilizar estas categorías en sus terapias de rehabilitación (Gallardo, 2002).
3.5 Psicolingüística del discurso
Al dedicar un apartado a la psicolingüística del discurso queremos dar cabida a una línea de investigación que entrelaza las preocupaciones sobre el uso verbal cotidiano y la cognición de los hablantes que motiva y justifica tales actuaciones. La pragmática es, sin duda, el marco epistemológico óptimo para establecer estas conexiones, pues nos proporciona dos conceptos básicos para su descripción:
– por un lado, el concepto de enunciación tal y como es identificado por Benveniste: «La enunciación es este poner a funcionar la lengua por un acto individual de utilización [...] es el acto mismo de producir un enunciado» (1970: 83). Lo interesante de la postura de Benveniste es su consideración de la enunciación como «aparato formal» subyacente al discurso. Según esta perspectiva, el hablante se apropia de la lengua en cada actividad verbal y marca su posición subjetiva de emisor mediante recursos lingüísticos como las marcas de primera y segunda persona (la relación yo-tú), la ostensión demostrativa, la temporalidad verbal, y las funciones sintácticas básicas de interrogación, imperativo o aserción. Lo más importante en este enfoque de la enunciación es siempre la emergencia del sujeto emisor por referencia a un interlocutor, es decir, su naturaleza necesariamente dialógica. Kristeva (1966, 1973) desarrollará la dimensión semiótica general de estas marcas de la subjetividad enunciativa, tomando como punto de partida las nociones de Benveniste y la intertextualidad de Bakhtin.
por otro lado, el concepto de fuerza ilocucional centrada en la intencionalidad del hablante según fue descrita por John Austin (con la identificación de acciones simultáneas al acto de hablar) y Searle (con la tipología de esas acciones simultáneas.
3.5.1 La relación entre categorías pragmáticas y psicológicas
Bruner (1993: 135) reivindica una investigación cognitiva que atienda a
cómo la percepción, guiada por la atención, nos permite acumular información que puede ser contrastada con la memoria, de tal manera que podamos pensar en cómo transformar las cosas a un nivel mucho más alto de lo que hubiéramos imaginado.
Este amplio objetivo supone la interacción de los procesos mentales de orden superior en los que, como es fácil ver, la mente trabaja con significados contextualizados. M. Casas, que subraya la ascendencia «semantista» de la pragmática (2002: 142), ha dedicado Los niveles del significar a la delimitación de los aspectos estrictamente lingüísticos del significado, diferenciando entre cuatro posibles usos: designación, significado, referencia y sentido, los dos primeros en el ámbito de la lengua y los dos últimos en el ámbito del habla. Al plantearnos en este apartado las relaciones entre categorías pragmáticas y categorías psicológicas, centramos nuestro interés en los procesos mentales subyacentes a las categorías pragmáticas mediante las cuales el hablante dota de sentido a sus enunciados.
Una muestra de cómo la lingüística perceptiva aborda este tipo de relaciones lo constituye la propuesta de Jorques (1998), que establece un correlato epistemológico entre las categorías pragmáticas de focalización y presuposición, y las categorías cognitivas de atención y memoria, para las que propone una dependencia metalingüística de naturaleza inclusiva. También Bruner (1993: 134) vincula conceptos como la efectividad de una historia («noticiabilidad» es un término que aparece en traducciones de autores etnometodólogos) con la máxima griceana de pertinencia y con los procesos de atención.
Читать дальше