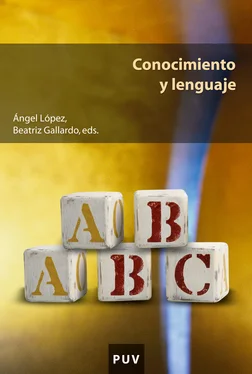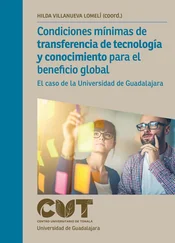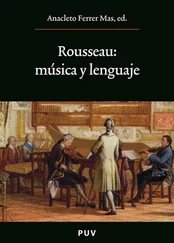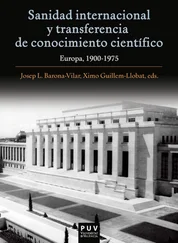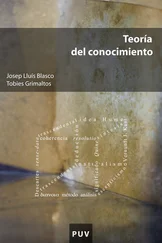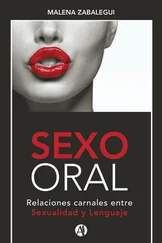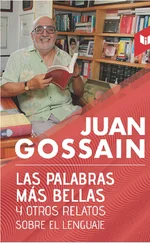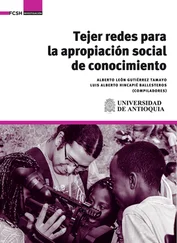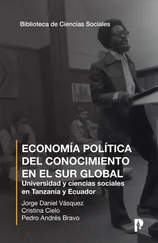Para Luria, de hecho, la función del neurólogo no es localizar los procesos psicológicos en ciertas áreas acotadas del córtex, sino averiguar los «grupos de zonas de trabajo concertado del cerebro» que intervienen en ciertas actividades mentales. Así, progresivamente, frente a los planteamientos estrictamente localizacionistas surgen otras posiciones, llamadas conexionistas o interaccionistas, que postulan una visión diferente de la dimensión cerebral del lenguaje (Love y Webb señalan que ya Wernicke había defendido un modelo conexionista, 1996: 23). Para estos investigadores, es excesivamente reduccionista asignar ciertas zonas cerebrales concretas a ciertas capacidades o incluso categorías concretas, pues la clínica demuestra, por ejemplo, que puede haber reorganización cortical en personas con habilidades especiales o con patologías (músicos de cuerda, lectores de braille).
Al evolucionar el estudio neurofisiológico y desarrollarse las modernas técnicas de neuroimagen, cobran importancia esencial las redes neuronales que integran el córtex cerebral, con lo que el localizacionismo inicial adquiere un considerable nivel de complejidad. Las conexiones entre neuronas, realizadas a través de las sinapsis, son el eje de esta comunicación interna del sistema cognitivo, que rentabiliza especialmente los potenciales postsinápticos, es decir, la reacción positiva o inhibitoria que cierta célula tiene tras una sinapsis aferente (una sinapsis de entrada desde otra neurona). Otro aspecto esencial de esta postura interaccionista, que ya aparecía en Luria, es la consideración conjunta del lenguaje y otras categorías cognitivas, como la atención, la memoria o la percepción. En la actualidad, por otro lado, no hace falta un modelo rígido de correspondencias entre síntoma y localización, porque gracias a las técnicas de neuroimagen podemos ubicar las lesiones sin tener que inferir esa ubicación a partir de los síntomas (Cuetos, 1998). Estas técnicas son:
- PET: Tomografía de Emisión de Positrones
- RM: Resonancia Magnética
- TAC: Tomografía Axial Computerizada
- SPECT: Tomografía por Emisión de un Solo Fotón.
Dado que, como venimos señalando, el estudio de las personas con algún tipo de alteración en el lenguaje resulta de especial interés para el desarrollo de la neurolingüística, en los apartados siguientes haremos una brevísima presentación de las principales situaciones que pueden darse:
- alteraciones y enfermedades que se presentan en el desarrollo infantil,
- alteraciones del lenguaje debidas a lesiones cerebrales en la edad adulta.
3.4.2 Alteraciones en el desarrollo
En ocasiones, el desarrollo verbal del niño puede presentar problemas que afectan a la expresión verbal, o a las destrezas de lectura y escritura. Estos problemas que se detectan en la etapa infantil pueden ser de origen y naturaleza diversa. Entre los síndromes infantiles de base genética, Miguel Puyuelo y cols. (2001: 3) señalan la importancia de las características fenotípicas (signos y síntomas) para diagnosticar estas enfermedades. Tales rasgos fenotípicos pueden ser:
- rasgos físicos visibles (alteraciones de estatura, dismorfias faciales...)
- rasgos físicos detectables en el examen detallado (visceromegalia, hiperlaxitud muscular...)
- malformaciones internas (cardiopatías, malformaciones cerebrales...)
- mayor incidencia de ciertas complicaciones con el paso del tiempo
- perfil conductual característico, que puede evidenciarse en rasgos verbales, de comunicación no verbal, actitudes y conducta, aspectos de la competencia pragmática...
Entre las anomalías genéticas (del ADN, ácido desoxirribonucleico) puede darse: la repetición de algún cromosoma (las trisomías, como por ej. el síndrome de Down), la falta de algún cromosoma (monosomías), deleciones (falta de algún fragmento de cromosoma, como en el síndrome del maullido de gato), traslocaciones o inversiones en el orden de los genes, y varios tipos de microdeleciones (síndromes de Angelman o de Prader-Willi, síndrome de fragilidad del cromosoma X). En los siguientes párrafos hablaremos muy brevemente del lenguaje que presentan algunos de estos síndromes (para una caracterización más completa de estas enfermedades, cf., por ejemplo, Puyuelo y cols., 2001; Garayzábal, 2004, página web de FEDER: Federación Española de Enfermedades Raras: ).
El síndrome de Down es la mayor causa de retraso mental, que se da en 1 de cada 600 nacimientos, con un CI entre 20 y 80. El lenguaje presenta problemas en la articulación (a veces por hipotonía), la morfosintaxis y, en menor medida, en el léxico.
El síndrome de Rett afecta a una de cada 1.000 niñas (está ligado al cromosoma X) y se desarrolla en varias fases bien identificadas (Puyuelo, 2001: 19) que incluyen el retraso mental entre moderado y severo. Muy pocas de las niñas llegan a desarrollar comunicación lingüística.
El síndrome de Klinefelter afecta también a 1 de cada 1.000 nacimientos, esta vez sólo en niños. El nivel cognitivo es heterogéneo, aunque en general bajo. El lenguaje está levemente retrasado, y el aprendizaje de la lectura y la escritura parece plantear muchos problemas.
El síndrome del cromosoma X frágil es, junto al síndrome de Down, una de las causas básicas de retraso mental (1 de cada 4.000 niños). Su incidencia entre niñas es menor que entre niños, tanto en cuanto a número de afectadas como a severidad de los síntomas. El lenguaje aparece tardíamente, aunque hay facilidad para aumentar el léxico y son frecuentes las perseverancias y estereotipias; la bibliografía describe problemas en los rasgos suprasegmentales como el ritmo y volumen de la voz, a veces asociados a dispraxias y bajo tono muscular en la zona oral. El componente pragmático parece afectado en la gestión del turno y la máxima griceana de pertinencia (o bien se resisten a cambiar de tema porque tienen «temas preferidos», o bien tienen dificultades para ceñirse a un tema).
El síndrome de Williams-Beuren supone una alteración en el cromosoma 7 que puede a afectar a 1 de cada 20.000 niños nacidos vivos. Los primeros análisis de este síndrome describían una sorprendente habilidad lingüística que contrastaba notablemente con el retraso mental que suele llevar asociado (entre leve y moderado); también es característica la habilidad musical. Sin embargo, estudios posteriores realizados desde la óptica pragmática (Garayzábal, 2004) demuestran que tal habilidad verbal se limita al dominio gramatical y, sobre todo, léxico, mientras que el nivel pragmático las deficiencias en el dominio de la inferencia, el turno, o las implicaturas griceanas es considerable.
El síndrome de Angelman se identificó en 1965 y se calcula que afecta a 1 de cada 30.000 nacimientos, y suele ir asociado a graves problemas motores y a epilepsia. Su lenguaje es mínimo, con frecuencia no llega a aparecer.
El síndrome de maullido de gato fue identificado por Lejeunne en 1963, y su incidencia es de 1/50.000 niños nacidos vivos, con predominio de niñas. El retraso mental es entre moderado y severo; el lenguaje puede aparecer tarde o no hacerlo, en cuyo caso se adopta una comunicación signada. Cuando el niño sí desarrolla el habla, es característico un tono de voz muy agudo y una prosodia monocorde, así como un llanto especial al que alude la denominación de «maullido de gato». La escasa sintaxis permite hablar a veces de habla telegráfica.
El síndrome de Cornelia de Lange está documentado desde 1933 y su incidencia se calcula de 1/40.000-100.000, sin distinción de sexos. En algunos casos presenta síntomas autistas y el lenguaje puede llegar a desaparecer o reducirse a unas pocas palabras. La sintaxis es el componente más deficitario, pero el fonológico se ve afectado también por problemas de articulación o por sordera neurosensorial (un 50 % de los casos).
Читать дальше