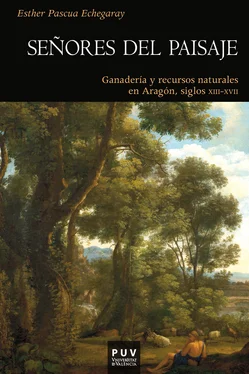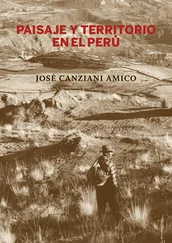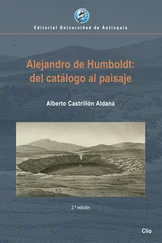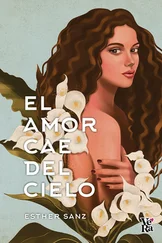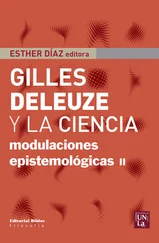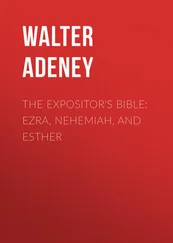El monte español, excepto en algunas zonas de las franjas húmedas del Atlántico o del Mediterráneo, no es un bosque maderero. La mayor parte de monte en España se caracteriza por ser un monte abierto donde la producción maderable es secundaria con relación a la producción de pastos y leñas del tipo de las frondosas bajas ( Quercus rotundifolia , Quercus ilex , Quercus pyrenaica , Quercus faginea o Quercus coccifera ) y formas arbustivas de cierta talla de quejigos y melojos. El clímax de monte alto es de Quercetum en los mejores casos, y de resinosas en los más pobres (Navarro Garnica, 1955: 21). Las políticas públicas sobre el monte tienen una larga historia, más impactante en los dos últimos siglos, cuando han supuesto fuertes cambios tanto en la propiedad como en la gestión del bosque en cuanto a la privatización del suelo, explotación o protección de espacios naturales. A pesar de ello, debido a las condiciones climáticas, topográficas y edáficas, los usos ganaderos han sido los más omnipresentes y eficientes en gran parte de la Península Ibérica, con pocas alternativas a estos durante siglos (Jiménez Blanco, 2002: 141-181, Fillat y San Miguel, 1994: 2).
La historia, la arqueología y las ciencias medioambientales han llegado con cierto retraso al tema del mundo forestal y la ganadería, pero le han dado una dimensión histórica que no tenía hasta ahora. 7 Desde los años noventa, la arqueología de montaña y de espacios pastorales se ha desarrollado exponencialmente intentando reconstruir los hábitats y asentamientos en altitudes superiores a los 1.600 metros con equipos multidisciplinares (Galop, 1998: 24-25; Leveau y Palet, 2002). Por su parte, la zooarqueología, la antracología y la palinología están dando impresionantes resultados en el estudio de la composición de los rebaños y la datación de chozas (Moreno García, 2001 y 2004; Rendu, 2003). En esta línea, los historiadores del mundo rural han empezado a interesarse por el bosque y por los espacios «marginales», en oposición a la tradición dominante, que estudiaba los asentamientos de aldeas y villas, las áreas cultivadas. Este giro en la historiografía fue enunciado por la profesora Monique Bourin, cuando afirmaba que los estudios agrarios, desde mediados de los años ochenta, empezaban a mostrar un verdadero y renovado interés por el saltus más que por el ager . En Francia, el estudio del parcelario, las centuriaciones y los campos de cultivo fueron una metodología puesta en marcha por el seminal libro de Marc Bloch. Esta perspectiva concibió el bosque y el baldío como un espacio pasivo, inmóvil, un suelo que se asalta, se rotura, se drena (Bourin, 2007: 179-181). La descriptiva del uso que hacían los campesinos y pastores medievales de su entorno natural y sobre todo del bosque partía de una idea «moderna» de progreso, que concebía a los campesinos como poblaciones ignorantes que ejercían una depredación insaciable de su medioambiente (Bourin, 2007: 181). Las propuestas actuales vuelven sus ojos de nuevo hacia el pasado, buscando respuestas a otras preguntas. Los problemas ecológicos de la ganadería intensiva actual miran hacia los sistemas tradicionales de crianza animal como sistemas más integrados con la naturaleza para intentar superar la paradoja entre sostenibilidad y crecimiento económico.
No es extraño. Los problemas ecológicos y alimentarios que producen los sistemas ganaderos intensivos actuales a nivel mundial han desencadenado informes de organismos internacionales que llaman la atención sobre la necesidad de un cambio. Desde mediados del siglo XX, el consumo de carne en el planeta se ha triplicado, la superficie pastada en el mundo es la mitad del total de la tierra, la población de animales domésticos triplica a la humana, consume el 38% del grano producido y una cantidad disparatada de agua (Informe de la FAO, 1966 y 2000). Los principales animales sobre los que se ha construido esta demanda cárnica son el cerdo y el pollo, cuyos regímenes de estabulación y crianza son deficitarios energéticamente. Los animales producen altos índices de contaminación de aguas subterráneas, de superficie y emisiones de CO 2. En contraste, excepto en algunas regiones, los rebaños de ovejas casi han desaparecido. 8 El fin de la ganadería extensiva ha implicado el abandono del ramoneo o la recogida de leñas, la disminución del abono de estiércol y la desaparición de las rozas, un sistema que facilitaba la preparación y germinación de ciertas especies. La distribución de la carga de animales en Europa está muy desequilibrada, con regiones que sufren todos los inconvenientes de la sobrecarga productiva y otras que se han hundido demográfica y económicamente. Las razas autóctonas se ven en peligro de desaparición o sufren un fuerte deterioro genético en todos los continentes (García Dory et al ., 1999: 9-15).
La ecología del paisaje de sociedades tradicionales parece más eficiente que ineficiente, a pesar de sus retrasos tecnológicos o prácticas incorrectas. Estos sistemas producían menos enfermedades en los animales al soportar estos menos condiciones de estrés ambiental, hacinamiento y transporte. Su carne no estaba intoxicada por medicamentos. La mayor diversidad de razas permitía que los animales estuvieran mejor adaptados a su ecosistema. El sistema de cría producía menos contaminación, no requería materia prima producida para el alimento del ganado y tenía un bajo consumo energético y de recursos no renovables, pues renunciaba al uso de transportes costosos, rápidos y contaminantes, empleaba materiales locales, respetaba los ritmos naturales en cuanto al crecimiento de animales y plantas, podía producir a pequeña escala y sostenía familias y poblaciones enteras en zonas poco favorables para la agricultura (Ortuño Pérez, 1999: 2-4; Pallaruelo Campo, 1993: 1). Los organismos internacionales y estatales expertos en ganadería y los informes especializados de las últimas décadas proponen volver a integrar ganadería y agricultura, comunidades de productores y consumidores, abaratar los flujos de energía y de materiales, regenerar la fertilidad del suelo, devolviendo a la tierra lo que sobra, reintroducir la rotación agrícola, volver a la ganadería libre semiextensiva, diversificar el monocultivo y engrosar los ribazos, sotos y separaciones entre parcelas que pueden albergar pájaros e insectos beneficiosos (FAO, Informe sobre la ganadería mundial 2007, Informe Wupertal 2007, Bevilacqua 2006, Domínguez Martín, 2001: 39-52).
Algunos debates metodológicos y conceptuales
Alrededor de la cuenca del Mediterráneo, los desplazamientos de ganado entre ecologías complementarias fueron un fenómeno generalizado. En la Península Ibérica se dieron entre los concejos de la Meseta norte castellana y las áreas de invernada del sur de Castilla-La Mancha y Andalucía, también en otras regiones como entre el Ebro, los Pirineos, Teruel y el Moncayo, entre Albarracín y Teruel y Córdoba, o la costa Valenciana, entre los valles de Pirineos a ambos lados de la frontera, entre Navarra y Aragón. En el sur de Francia, se daba el mismo fenómeno en Provenza y Languedoc, entre Crau y Camargue y los Alpes. En la Península Itálica, el más famoso es el que se efectuaba entre las montañas del Abruzzo y la llanura de Apulia, pero igualmente se daban migraciones de rebaños entre los Apeninos toscanos y la llanura sienesa, entre la montaña de la Umbría y las Marcas y la llanura del Lazio. Movimientos parecidos se encontraban entre los montes y las llanuras dálmatas y en los Balcanes. En el Levante mediterráneo se ha identificado la existencia de un pastoreo seminómada que, combinado con cultivos de secano, sostuvo una economía de subsistencia desde la Edad de Bronce (Levy, 1983: 15).
Читать дальше