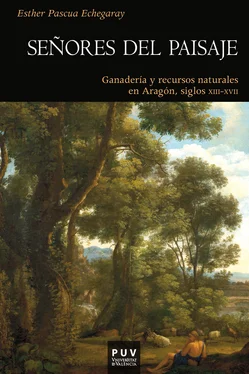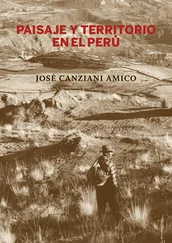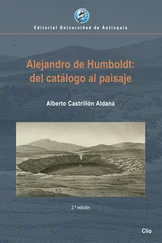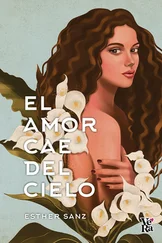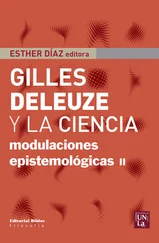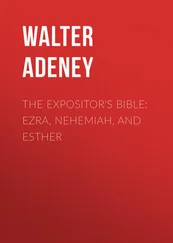La Historia Medioambiental está deshaciendo estereotipos y lugares comunes que están muy extendidos en el pensamiento histórico y ecológico actual sobre el mundo natural. En primer lugar, esta historia, como ya hicieron la historia social y la arqueología espacial en su momento, niega que la metodología basada en el documento sea la única o la más cualificada fuente sobre el pasado. Los equipos multidisciplinares están demostrando las posibilidades de la reconstrucción paleoambiental al centrarse en microáreas, utilizando cronologías muy largas y llevando a cabo análisis combinados, valga de ejemplo, de arqueobotánica, arqueozoología, antracología, carpología, dendroclimatología, polen, microfósiles no polínicos y estudios estratigráficos, morfológicos y fisicoquímicos de paleosuelos (Matamala et al ., 2005: 87-97). Los historiadores son un miembro más en la importante tarea de coordinar e integrar estos datos en una matriz global de interpretación de estos. En segundo lugar, la Historia Medioambiental ha impuesto la noción de que el entorno natural no es un escenario pasivo, sino un escenario que evoluciona por sí mismo con sus propias reglas, que por tanto influye de manera dinámica sobre las comunidades. No se puede ya hablar de la geografía como de un sustrato inamovible que se conoce y describe de una vez por todas. 2 Por el contrario, el medio físico es un factor cambiante en el tiempo que interactúa con las sociedades produciendo diversos resultados.
La Historia Medioambiental ha deshecho uno de los mitos más arraigados de la cultura industrial del siglo XIX, la idea del «paisaje natural» como opuesto al orden humano. Esta disciplina ha revalorizado la idea de que no existen ni existieron paisajes prístinos, antiguos, naturales, que desde la Revolución industrial se han ido cargando con una categorización moral positiva. La Historia Medioambiental ha roto con la visión apocalíptica de algunos sectores del ecologismo demasiado dados a concebir a los seres humanos como agentes que disturban la naturaleza, cuando no la destruyen. El concepto anglosajón de «paisajes culturales» ha permitido entender que la interacción entre cultura y naturaleza es de doble dirección. Las nuevas técnicas de análisis paleoambiental desmienten el mito de la existencia de «paisajes naturales» y remotos (Head, 2000: 3-4). Cada día está más demostrado que no hubo un momento fundacional del paisaje europeo, ni por la Revolución industrial europea del siglo XIX, ni siquiera por la expansión cerealista de las comunidades campesinas medievales de los siglos XI al XIII o por la fuerte actividad del mundo romano sobre la cuenca Mediterránea. Desde que vemos emerger lo humano, con las comunidades de cazadores-recolectores prehistóricas, aparecen huellas de comunidades humanas sobre el paisaje.
Junto a esta idea se ha consolidado la concepción de que los paisajes preindustriales son paisajes «en conflicto» tanto como los actuales. Como en el campo de lo social, no hubo un pasado arcádico en el que la sociedad vivía en armónica relación con la naturaleza. No hubo expulsión del paraíso. La historia de la humanidad es la historia del cambio del medio ambiente, pues toda comunidad o sociedad actúa sobre la naturaleza al apropiarse de recursos naturales. Esta apropiación de recursos naturales se lleva a cabo en marcos de relaciones socioeconómicas y culturales desiguales entre grupos o comunidades que se identifican con fines o estrategias distintos, a veces contrapuestos. La definición de estos «intereses» es tan compleja como la propia sociedad e involucra elementos de tipo económico, político, social, identitario y emocional. La cercanía con la naturaleza y los animales en la que vivían las sociedades premodernas puede hacer pensar que los criterios de tipo «ecológico» podían predominar en sus determinaciones colectivas. Sin embargo, son otros los factores relevantes que determinaban la acción colectiva, principalmente el tipo y la fortaleza de los lazos entre las comunidades humanas. La toma de decisiones y la apropiación de recursos se hacían en el pasado, como se hacen hoy, en escenarios de antagonismo o conflicto entre los grupos protagonistas. En esta tensión entre colectivos, podían aparecer como un criterio de la acción social la oportunidad y/o las consecuencias de las decisiones sobre la naturaleza, pero este criterio nunca fue en el pasado, ni lo es actualmente, un criterio prioritario. La relación con la naturaleza no se organizará sobre nuevas bases hasta que no lo haga el mundo social (Castro Herrera, 1996: 14).
Como hija de la posmodernidad, la historia medioambiental no persigue «reconstruir paisajes» del pasado a la manera de la historia positivista. Si bien la naturaleza tiene una dimensión física, los paisajes y el medio ambiente son eminentemente una construcción social y cultural de las comunidades que los habitan (Worster, 1989: 1-10). Pero así como ellas habitan los paisajes, los paisajes también habitan en ellas. La percepción del paisaje de aquellos que lo habitan o de quienes lo visitan puede ser muy diversa, como han demostrado antropólogos, etnólogos, geógrafos culturales y la experiencia de cada uno de nosotros. Desiertos, montañas, islas o regiones heladas se representan como centrales en el imaginario de sus habitantes y como periféricos en el de sus observadores. Nuestra sociedad, como todas, tiene su propia representación de lo que es bello, valioso, sublime y único en cuanto a paisaje, y como tal de lo que merece la pena ser conservado y de lo que se puede destruir o cambiar. Las consecuencias de estas ideas puestas en circulación por la Historia Medioambiental para las políticas medioambientales presentes son, cuando menos, inquietantes, pues ponen en cuestión muchas de las asunciones más propias del mundo posindustrial y del ecologismo fundacional (Arias Maldonado, 2008: 303-309).
Estas preguntas no tienen fácil solución, ni posiblemente una única, pero representan algunos de los caminos por los que circula la mirada actual hacia el entorno natural.
Permanencia y cambio
Este libro intenta atender a fenómenos de permanencia en la interacción entre comunidades y su medioambiente. Las características estructurales de la orogenia y la botánica del paisaje de Aragón no cambiaron mucho durante el presente interglaciar, es decir, desde el Holoceno (10.000-9.000 BP) y apenas desde la llegada del Neolítico (7.000-5.000 BP) hasta la época moderna. Como veremos en próximos capítulos, paleoambientalistas y arqueólogos están demostrando esta permanencia en cuanto a paisajes y actividad antrópica, tanto en las montañas de Pirineos como en la zona central del valle del Ebro o Teruel.
De hecho, Aragón tiene todavía paisajes relictos. Es una región que no experimentó prácticamente la industrialización o desarrollos infraestructurales ni siquiera en el siglo XIX o incluso en el siglo XX. Zonas de las provincias de Huesca y Teruel han sido abandonadas por las sucesivas administraciones y su demografía y economía, basadas en el aprovechamiento ganadero, se han hundido. Excepto para el caso de Zaragoza, las pequeñas ciudades y aldeas del Pirineo se pierden entre valles y puertos; las villas del plano se arrumban alrededor del agua de los ríos y de laberínticos canales de riego en los que se plantan huertas, árboles frutales, vid y cereal, y donde abrevan pastores y rebaños dispersos; las montañas de Teruel languidecen entre los últimos pastores trashumantes y aprovechamientos madereros. No hay ningún período histórico que suponga un punto de inflexión, una cesura infranqueable, un antes y un después en la configuración del espacio aragonés, no, desde luego, en el largo período cronológico que va desde el siglo XI al siglo XVII que estudiamos. Ni a finales de la época Antigua, ni en la Edad Media, ni a finales de la Edad Moderna se dio ningún momento «fundacional» del paisaje aragonés. Cada período significó elementos de continuidad y ruptura, diferentes acentos, integraciones de elementos y resultados que son los que hay que identificar.
Читать дальше