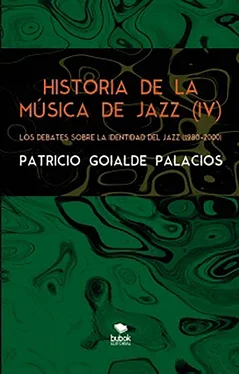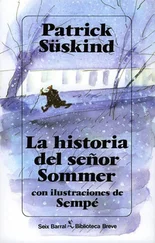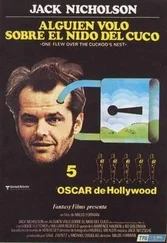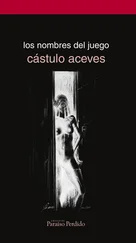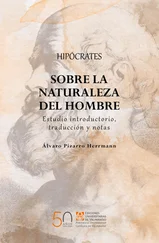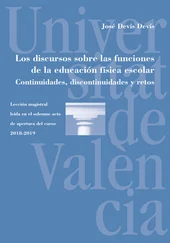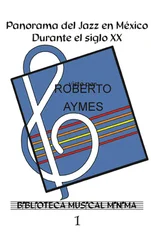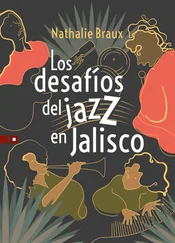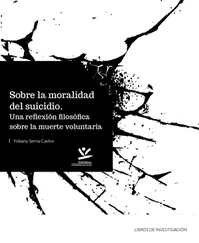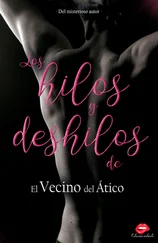Como resultado de todo ello, Marsalis obtuvo un importante eco en los medios de comunicación, muchos de los cuales lo consideraron como el portavoz autorizado de la profesión y como la personificación del renacimiento del jazz que tuvo lugar a partir de la década de los ochenta (Gennari, 2006, p. 342). A lo largo de los años, esta imagen central de Marsalis se ha ido reforzando con numerosos reconocimientos, como el Premio Pulitzer (1997) por su oratorio Blood on the Fields (editado en 1997), lo que, según Porter (2002, p. 288), ilustra el cambio de estatus al que había accedido la música de jazz y el propio Marsalis, ya que fue el primer intérprete de jazz en recibir tal distinción. De manera paralela a su actividad musical, el encumbramiento de su figura ha suscitado opiniones encontradas, que pueden resumirse en el titular publicado por el Daily Telegraph en el año 2003, en referencia al trompetista: “A Talent for Making Music and Enemies” (citado en Nicholson, 2005, p. 25).
3. La controversia en torno a la figura de Wynton Marsalis
La posición defendida por Wynton Marsalis suscitó una encendida polémica que no dejó indiferentes ni a la crítica ni a los propios intérpretes, entre otras razones, porque el creciente poder del programa de jazz del Lincoln Center y de su director artístico determinó en buena parte la política de las grandes compañías discográficas: estas consideraron a Marsalis como el modelo de intérprete que debían promocionar, por lo que se lanzaron a la búsqueda de músicos jóvenes que respondieran al cliché representado por aquel, como cabeza visible del “renacimiento del jazz”. De esta manera, algunos de ellos lograron importantes contratos, incluso antes de alcanzar su madurez artística; por contraposición, intérpretes de más edad y de una trayectoria más contrastada se sintieron marginados en relación con estas nuevas figuras (Nicholson, 1995, p. vii), que en muchos casos fueron efímeras, pudiendo ser reemplazadas con rapidez por otras nuevas; como señaló Randy Sandke (citado en Nicholson, 2005, p. 8), los departamentos de marketing de las grandes compañías pretendieron crear estrellas de jazz instantáneas, como habían hecho durante décadas con la música pop. Un intérprete habitualmente discreto como Joe Henderson resumió con clarividencia la situación: las compañías ofrecieron grandes contratos a músicos muy jóvenes, haciéndoles creer que era suficiente con la creación de una imagen, acompañada de un buen lanzamiento discográfico, convirtiéndolos en celebridades prematuras, sin esperar a que fueran sus propias cualidades musicales las que los encumbraran (Ferrand y Gómez Aparicio, 1996, pp. 22-24).
Este hecho afectó también al mercado de las actuaciones en los clubs, que prefirieron programar a jóvenes patrocinados y pagados por las discográficas, por lo que algunos intérpretes de más edad y experiencia dejaron de tener acceso al circuito de los grandes clubs, sintiéndose desplazados por jóvenes sin muchas credenciales que monopolizaron ese mercado (Nicholson, 2005, pp. 9-10). A posteriori, algunos de los intérpretes favorecidos en su momento por esta política de búsqueda de jóvenes que respondieran al cliché de seguidores de las ideas de Marsalis, como el contrabajista Christian McBride, han reconocido que sintieron temor ante una posible crítica negativa del trompetista o de Stanley Crouch, y que no se atrevieron a valorar positivamente algunos discos de fusión o de nuevos movimientos como el M-Base; de forma similar, el saxofonista David Murray ha señalado que muchos intérpretes y críticos estuvieron intimidados durante ese periodo por el poder de Marsalis (citados en Nicholson, 2005, pp. 46-47).
Esta convivencia entre las nuevas figuras y los intérpretes asentados, con una larga trayectoria, que veían amenazado su estatus por la presencia de jóvenes apoyados por las campañas publicitarias de las grandes discográficas dio lugar a algunas polémicas y controversias. El caso más conocido ocurrió dentro de la propia Columbia, en la que a principios de los ochenta coincidieron, por un lado, Wynton Marsalis, promocionado por medio de una agresiva campaña de publicidad como la nueva estrella de la música de jazz, y, por otro, Miles Davis, que acababa de salir de una época en la que había estado prácticamente retirado y afrontaba la última década de su larga y fructífera carrera musical. Marsalis, en su afán por determinar las vías por las que debía transcurrir el “auténtico jazz”, criticó duramente a Davis en una entrevista en la revista JazzTimes (1983), mostrándose decepcionado por su propuesta musical, restando valor a su carrera como intérprete de trompeta, censurándole la contratación de músicos blancos y llegando a afirmar que Parker se revolvería en su tumba si supiera lo que estaba ocurriendo6. Davis no tardó en responder, acusando a Marsalis de estar anclado en el pasado, de ser un imitador de su propio quinteto de los sesenta, para terminar diciendo que parecía un “pavo recalentado” (citados en Carr, 2005, pp. 434-436). Esta polémica y la percepción de Miles Davis de que Columbia tomaba partido por Marsalis fueron algunos de los factores que determinaron la ruptura del contrato del histórico trompetista con Columbia y su marcha a la Warner en 1986.
La idea de que la historia de la música de jazz está cerrada y de que en ella solo es posible una creación que remita al pasado, con una visión muy limitada del futuro del jazz, ha sido objeto de numerosas críticas desde todos los sectores, si bien ha sido apoyada por quienes consideran que Marsalis ha rescatado al jazz de su muerte segura. Así, por citar algunos ejemplos, el historiador Ted Gioia, autor de varias obras de referencia sobre la música de jazz (1998, 2002, 2013), ha advertido del peligro del culto exclusivo al pasado y de que el jazz acabe convirtiéndose en una forma de hagiografía, dentro de un proceso general de institucionalización (citado en Gennari, 2006, pp. 4 y 380; véase también Taylor, 2002, pp. 192 y 194), que, en palabras de Stuart Nicholson, puede terminar transformando el jazz en un “mausoleo de pintorescas reliquias” (2005, p. 24); Francesco Martinelli, en su artículo de presentación del monumental volumen sobre el jazz europeo (2018b, p. 1), advierte de los peligros de crear un canon construido según el modelo de la música clásica europea. Por otro lado, frente a esa visión de Marsalis han sido también muchos los intérpretes que han reivindicado una idea del jazz más expansiva y creativa, abierta a otras músicas; así, por ejemplo, Keith Jarrett ha llamado la atención sobre el peligro de que se pierda la narrativa personal de cada intérprete, su espíritu de libertad, que debería ser en definitiva, y en su opinión, el espíritu del jazz; el pianista Herbie Hancock ha señalado también que la percepción del jazz como una música limitada a un pasado conduce a una concepción museística de la misma (citados en Nicholson, 2005, pp. 51 y 69), idea en la que incide Brad Mehldau, al considerar que, en ocasiones, el oyente es tratado como un turista en un museo, en el que es guiado por los comisarios a través de los pasillos específicos de la historia del jazz (Mehldau, 1999); Pat Metheny abunda en el mismo concepto, al indicar que, en su opinión, el jazz no puede ser algo parecido a la música barroca, que inevitablemente debe tener una serie de ingredientes para ser considerada como tal, sino que debe ser una música que se hace en el momento y en el tiempo en que se produce, con intérpretes que realizan una búsqueda de una expresión propia (García Martínez, 2002b, p. 22), idea con la que coincide el saxofonista Jan Garbarek, cuando señala que el jazz es una música abierta, un idioma que funciona con aportaciones personales que pueden provenir de cualquier lugar del mundo (citado en Nicholson, 2005, p. 175).
Читать дальше