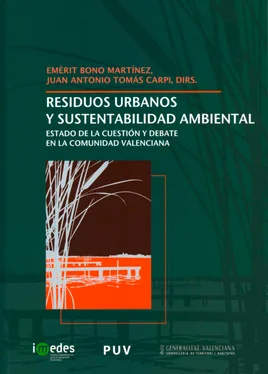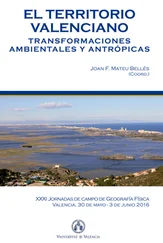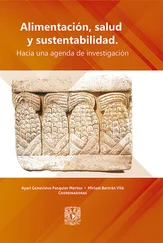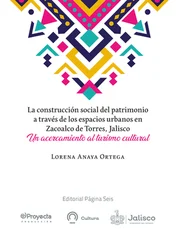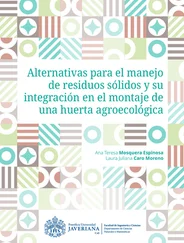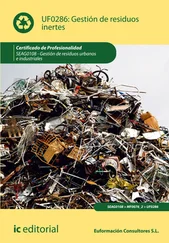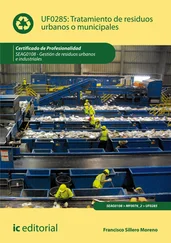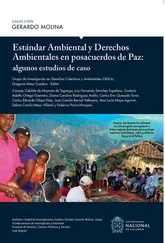Las debilidades teóricas de este acercamiento reduccionista entre economía y biología realizado por la Escuela de Chicago han sido puestas de relieve en varias ocasiones y por diversos autores (Hodgson, Daly, Carpintero, etc.). Así, suponer la competencia como pauta general excluye de un plumazo todas las relaciones de interdependencia y cooperación establecidas entre organismos de la naturaleza, además de situar la lucha desatada en los «mercados competitivos»
como la única forma óptima de asignar los recursos y la solución de los problemas económicos. En esta misma dirección, postular comportamientos maximizadores en los diferentes organismos lleva a suponer que el objetivo es único, cuando
realmente existen múltiples posibilidades que muchas veces aparecen como fines en conflicto (Carpintero, 2006: 215).
Por otro lado, Hodgson pone de relieve que la biología permite una aproximación evolutiva a la economía que tiene una serie de ventajas de indudable interés. Por ejemplo, manifiesta una preocupación por los procesos irreversibles que actualmente se están dando, por el desarrollo a largo plazo en lugar de ajustes marginales a corto plazo, por los cambios cualitativos además de los cuantitativos, por la variedad y diversidad, por las situaciones sin equilibrio así como por las situaciones de equilibrio, y por la posibilidad de errores sistemáticos y persistentes, y el consiguiente comportamiento no óptimo. En definitiva, si la teoría de la elección racional constituye el centro de la corriente principal de la Escuela de Chicago, apoyándose en supuestos estáticos, o sea, en la noción deun entorno decisivo eventualmente constante y en la idea de racionalidad global, sus supuestos son cuestionados en la teoría evolucionista de la economía (G. Hodgson, Apt. Cit., pág. 61-62).
A nuestro juicio, ha sido Georgescu-Roegen, con su enfoque bioeconómico, el que mejor –o, al menos, uno de los que mejor– ha encarado la relación biología-economía. Según nuestro autor:
Mi propia razón para afirmar que la economía debe ser una rama de la biología interpretada de forma amplia, descansa en el nivel más elemental de la cuestión. Somos una de las especies biológicas de este planeta, y como tal estamos sometidos a todas las leyes que gobiernan la existencia de la vida terrestre. Efectivamente somos una especie única. Pero no porque hayamos obtenido el control total sobre los recursos de nuestra existencia. Los que piensan así nunca han comparado nuestra propia lucha por la existencia con la de otras especies, la de la ameba si deseamos un buen caso de análisis. No podemos estar seguros de que para un intelecto imparcial de otro mundo, que estudiara la vida terrestre tal y como un biólogo estudia el mundo de los microorganismos (por ejemplo), la ameba no apareciese como una forma de vida con más éxito. Pero este intelecto posiblemente no fracasaría al señalar otra característica, la única característica que diferencia a la humanidad de todas las otras especies. En nuestra jerga es que somos la única especie que en su evolución ha violado los límites biológicos (Georgescu-Roegen, 1994).
¿Y cómo ha sobrepasado aquellos límites? ¿Qué instrumentos ha utilizado la especie humana para ir más allá de aquella construcción biológica? Georgescu-Roegen parte de la distinción, que acuñó Alfred Lotka (biólogo) en el año 1925, entre órganos endosomáticos y exosomáticos. Los primeros acompañan a todo ser vivo desde su nacimiento hasta su muerte (piernas, brazos, ojos, etc.) y a través de ellos todo animal se va adaptando, mejor o peor, a las condiciones vitales y de su entorno. El cambio evolutivo de los seres vivos que se lleva a cabo a través de los órganos endosomáticos es necesariamente lento, como corresponde a las imitaciones biológicas.
Por el contrario, como manifiesta Georgescu-Roegen, será la especie humana quien hallará un método más rápido de evolucionar a través de la progresiva fabricación de órganos separables –exosomáticos– que, no formando parte de la herencia genética de la humanidad, son utilizados por ésta en su desarrollo evolutivo para vencer las restricciones biológicas propias. En palabras de nuestro autor «con estos miembros separados, ahora podemos volar más alto y rápido que cualquier pájaro, transportar más peso que cualquier elefante, ver en la oscuridad mejor que una lechuza, y nadar en el agua más deprisa que cualquier pez» (Georgescu-Roegen, 1994: 314).
En esta perspectiva, la utilización de instrumentos exosomáticos que permitan superar los límites biológicos se ha vuelto una necesidad: «si un día desaparecieran de nuestra existencia nuestros órganos exosomáticos, sin duda significaría una catástrofe aún mayor que cualquier importante amputación endosomática» (Georgescu-Roegen, 1994: 315). Ciertamente, la producción de estos órganos exosomáticos (coches, casas, aviones, barcos, etc.), así como su intercambio comercial, generó indudables ventajas, pero también afloraron determinadas dificultades que al economista rumano (Georgescu-Roegen) no le pasaron desapercibidas.
La primera dificultad que aflora es el conflicto social por la posesión de estos órganos exosomáticos. Este conflicto social durará mientras el hombre permanezca sujeto a una actividad manufacturera que requiere una producción socialmente organizada y, consecuentemente, una organización social jerárquica que se plasma en «gobernados» y «gobernantes» en el sentido más amplio del término... el conflicto social sobre quién debería comer caviar y beber champagneestará con nosotros para siempre... (Georgescu-Roegen, 1994: 315).
En determinadas especies que evolucionan de forma endosomática puede haber una rígida división del trabajo (por ejemplo, las abejas o las hormigas), pero en esas colectividades el conflicto social está ausente. La desigualdad y la lucha de clases están íntimamente unidas a la producción y disfrute de órganos exosomáticos, según Georgescu-Roegen.
El segundo problema emerge como consecuencia de la diferente evolución exosomática, que posibilita que algunos pueblos pueden llegar a constituir especies exosomáticas distintas. Esta diferencia puede ser mayor que la distancia que existe entre dos especies biológicas y las relaciones que se establecen entre ellas también son objeto de conflicto. Así, el Homo Indicus –dice Georgescu-Roegen– constituye una especie exosomática distinta a la del HomoAmericanus. El primero cocina con un artilugio primitivo quemando estiércol seco, el otro con un horno microondas con encendido automático, autoajuste y autolimpieza, que recientemente ha revolucionado la forma de cocinar americana. La cuestión es que no puede existir relación exosomática entre los dos. Si el burro, que constituye un vehículo usado por el Homo Indicus, cae en una zanja y se rompe una pata, ningún neumático radial de acero podría reparar el «pinchazo» (Georgescu-Roegen, 1994: 316).
Por otro lado, el proceso de producción y comercialización de órganos exosomáticos se está articulando sobre el stock finito de productos derivados de la corteza terrestre (minerales y energía), en vez de sobre el flujo de radiación solar y sus derivados que nos llegan sin restricciones, lo cual nos conduce a la tercera dificultad observada por Georgescu-Roegen, «la adicta utilización de recursos minerales, consecuencia del hecho de que todos nuestros órganos exosomáticos se producen a partir de dichos ingredientes... y ello nos lleva a las restricciones impuestas por la ley de la entropía».
Este análisis descriptivo-analítico de la relación entre biología y economía, así como la especial consideración de la posición de Georgescu-Roegen, nos permite encuadrar y entender mejor los procesos de extralimitación y sobrecarga del planeta Tierra descritos en el primer apartado de este libro. Así, el que la especie humana sea la única especie que haya violado los límites biológicos a través de su dotación de órganos exosomáticos, implica la necesidad de producción de mercancías, con la consiguiente captación de ingentes recursos naturales y la generación y deposición de residuos sin asimilar, lo que ha determinado el carácter insostenible de los actuales modos de producción y consumo al servicio del disfrute de la vida. En este sentido, y como indica Óscar Carpintero, cualquier recuperación de la estabilidad ecológica para hacer más sostenibles las relaciones entre la especie humana y la naturaleza hace conveniente tomar como ejemplo la biosfera y articular los procesos productivos bajo el paraguas de fuentes de energía renovables y procedimientos que consigan cerrar los ciclos de materiales, reutilizando y reciclando los residuos para su aprovechamiento como recursos (Carpintero, 2006: 224-229). Precisamente este último aspecto es el que más nos interesa a nosotros.
Читать дальше