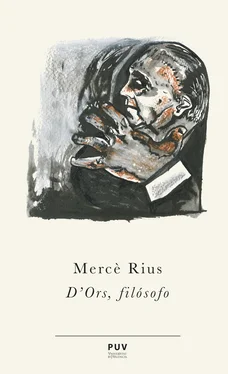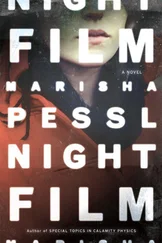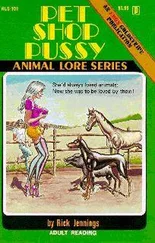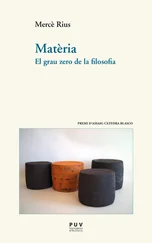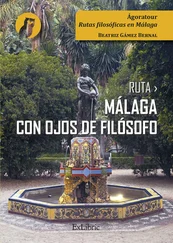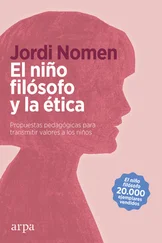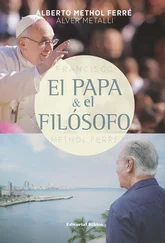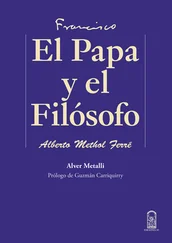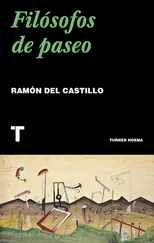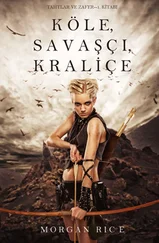Mediante dicha sustitución persigue una moralidad distinta a la kantiana, que se ocupa de lo que «debe ser», luego de lo que –todavía– no es. Por eso cobra tanta relevancia la historia: aquello que aún no es puede llegar a ser o, si no, hay que intentarlo igualmente. Kant puso la dignidad humana en el intento sostenido y, por ende, en el aplazamiento sine die de «la victoria», transformada Ítaca en horizonte inalcanzable. También la voluntad kantiana representa a «la germánica voluntad de ruina». O no se refugiaría en las intenciones tratándose de eficacia, como bien sabían los griegos. No la acción por la acción, sino el quehacer. De nuevo machen en lugar de werden : construir obras bien hechas .
D’Ors apela a la moral con el único fin de contagiarla. Porque la moral es fuerza (¿o no decimos «fuerza moral»?) que nace de la insistencia: la Santa Repetición. En el interior de la conciencia nunca ganaremos batalla alguna. Ampulosamente, D’Ors llamaba a las suyas por la cultura «heliomaquia» o combate por la luz solar. De todas formas, sin picar tan alto, ya el mero vivir –sentenciaba– es librar una batalla. La libertad, como potencia propia que abarca incluso lo exterior colonizable de que pueda uno valerse, deberá medirse con las resistencias ajenas, algunas de las cuales se agazapan en el interior de sí mismo. 25 Por esta razón no debe infravalorarse la materia. Gracias a ella tocamos realidad. Nos baja de las nubes y otras volutas abarrocadas hasta que andamos con pie firme. Clásicamente, con gravedad, lo que significa dando el peso justo para impartir elegancia . 26
El individuo que no adopte esas medidas se peleará toda la vida con sus fantasmas individuales o colectivos, impotente para superarlos. Fantasma cultural es la inveterada creencia de que la materia constituye el «principio de individuación». Nada más lejos de la realidad. Nos distinguimos por la forma. Y puesto que la distinción va unida a la elegancia, la forma se manifiesta como estilo . Ahora bien, no nos sale de dentro, cual algo originariamente inscrito en la conciencia. Al fin y al cabo, la misma conciencia es un producto: producto del esfuerzo y la tenacidad en la lucha por dominar la materia.
La conciencia es una obra –añádase ahora– de artesanía. Ni poética ni artística en tanto que no brota de la inspiración, sino de la constancia. Únicamente esta, intrínseca a la virtud del artesano, posee categoría moral. Solo cuando se dé, la obra que verá la luz estará hecha «a conciencia». Por tanto, no hay que confundir la doctrina de la Obra-Bien-Hecha con el elogio de la perfección formal susceptible de abrazar cualquier causa. La filosofía orsiana excluye la «evolución», pero no la biografía . 27 La trayectoria vital seguida por la conciencia al configurarse le pertenece, y en ella permanece – eterna , sin cambios– como rechazo al menos de ciertos procedimientos:
Como desde hacía algún tiempo frecuentaba la Corte y el rey le tenía cariño, accedió éste a visitarle en la prisión, y parece (y esto lo dice, si no la historia, la buena leyenda) que le ofrecía la libertad a precio de una abjuración, aunque sólo fuese aparente, de su creencia. La contestación de Palissy fue digna de su perfecta conciencia de artesano. Rehusó altivamente. Porque había trabajado su conciencia como una de sus obras de arte. 28
¿Quién mejor que el artesano para saber lo que cuesta abandonar las cosas en las que uno se ha dejado media vida? 29 Y también sabe que la frivolidad del diletante o el golpe de efecto siempre se pagan demasiado caros. Desde luego, en la era de la realidad virtual, sin más resistencia material que la saturación de la red, tal eje vertebrador de la filosofía orsiana apenas nos concierne. Más bien parece una antigualla, como la anterior posología del Rosario. Hemos negado de este que bosquejase un conductismo avant la lettre , aunque tuviera relación con la psicología. Al destacar la influencia de la superficie en el interior de las cosas, se nos remitía al pragmatismo de W. James: «No lloramos porque estemos tristes, estamos tristes porque lloramos» –citaba Xenius una y otra vez en el Glosari– . Pronto le compuso una réplica: «Mujer que se parece a una que te amó puede también amarte». Y es que el pragmatismo norteamericano andaba falto de «humanismo», lo que en sus propios términos significaba «esteticismo». D’Ors no quería renunciar al lujo por mor de la utilidad.
La resistencia de la materia a la forma, presente incluso en el desarrollo de la conciencia, no se debe a que esté en bruto. D’Ors no descuida el ser natural de la materia. Su originario vínculo con la naturaleza le inquieta hasta el extremo de hacerle pontificar religiosamente sobre el «pecado». 30 Sin embargo, la naturaleza ocupa el estrato inferior de una jerarquía con la historia en el del medio –como «mediación» no hegeliana– y en lo alto, por encima de los demás, la cultura . El hacer ( machen ) corresponde al estrato cultural. Sus materiales han sido elaborados previamente por el hombre. De ahí que el individuo que trabaja en su propia conciencia no esté destinado al silencio y la soledad kierkegaardianos. Para él la repetición implica incorporarse los logros de sus semejantes, pues ni siquiera en el existir se parte nunca de cero. Ahora bien, la Cultura es un don, que no un regalo.
La idea de la autoformación artesanal, con las propias manos, quizá aún despierte la curiosidad de algunos o la nostalgia en otros, pero no se espera que enardezca el ánimo de los lectores actuales. Más nos dicen, en cambio, las reflexiones orsianas sobre los efectos del progreso técnico en la sensibilidad humana. Por ejemplo, qué «concepción del mundo» tan diferente de las tradicionales se seguiría del contemplar la tierra desde el aire gracias al «uso civil del aeroplano». Sin duda, la manipulación de objetos que son inconmensurables con el rosario generaría formas de conciencia inéditas. D’Ors apremiaba a investigar en una nueva «teoría de la sensibilidad». No obstante, se mostraba reticente ante las nuevas pedagogías, por considerarlas insensibles a la materialidad de los vocablos y a la santa repetición fortalecedora de la memoria. Obsérvese, en el Nuevo Glosario , su crítica al aprendizaje de las lenguas con métodos psicologistas que achatan la consciencia pretendiendo fomentarla:
Con estos métodos, una criatura de tres años, jugando con unos caracteres de cartón, se vuelve lector en el lapso de unas pocas semanas... Muy bien, pero luego pasa que [...] no hay ningún espiritual aliciente ni despertará nunca –es comprensible– ningún interés el hecho de que la letra Q deba encontrarse entre la P y la R. Mas ¡qué remedio! Mil construcciones culturales son cimentadas en esta pelada roca. 31
A favor del propio sujeto, hay que restituir sus derechos a la objetividad. De lo contrario aquel, ensimismado y pagado de sí, habita un mundo ficticio. Solo el conocimiento de los propios límites le librará del engaño. Y el único modo de conocerlos pasa por la experiencia de afrontarlos. Esta experiencia es condición de la libertad, que no puede desbocarse sin perderse a sí misma. 32 En busca del punto de equilibrio Xenius acude a la ciencia contemporánea.
A principios del xx, los descubrimientos científicos topaban con la epistemología clásica, fundada en la eternidad de la razón, que D’Ors interpretaba como posibilidad de rehacer el camino andado, esto es, de invertir el decurso temporal inherente a cualquier marcha. Y quien dice camino dice pasos de una deducción lógico-matemática. Pero la teoría de la relatividad daba un enfoque revolucionario a la interdependencia de espacio y tiempo. La mecánica cuántica devaluaba la objetividad de los experimentos científicos introduciendo en ellos un margen de indeterminación. Y el evolucionismo ya había hecho mella en los filósofos, que elaboraban «nuevas ontologías» con el fin de establecer por todos los medios a su alcance una diferencia irreductible entre la especie humana y las de antropoides. Semejante movida hacía las delicias de nuestro autor. Las disquisiciones al respecto en varios de sus opúsculos tempranos lo acreditan como uno de tantos pensadores contemporáneos que han usado fraudulentamente teorías científicas. Para darse cuenta del estropicio no hacía falta aguardar a la autorizada desautorización de filósofos insignes llevada a cabo en nuestros días por los expertos en divulgación científica. Así describía ya Josep M. Capdevila la escena de una clase en que D’Ors pasó a la acción en la pizarra: «Tuvo la desventura de confundirse en alguna expresión algebraica fácil... Algunos, malévolamente, copiaban las fórmulas irrisorias». 33 Aun así, los admiradores de Popper quizá se sorprenderían al comprobar que, si este aborrece al historicismo por imposible a causa de la irrepetibilidad de los acontecimientos, desde la misma convicción D’Ors tentaba el acuerdo de legalidad y libertad aduciendo que la realidad obedecía leyes estadísticas (¿Popper avant la lettre ?). Se empeñaba en «liberalizar» el conocimiento. O dicho con más enjundia, aspiraba a un modelo de racionalidad lo suficientemente flexible para albergar la libertad humana. En definitiva, se trataba de que los revolucionarios hallazgos se conjugasen con los valores establecidos, y por tanto de una operación conservadora. Quería elevar la moral de la época a la altura de los avances científicos y técnicos; el lector actual juzgará sobre la analogía con nuestro presente.
Читать дальше