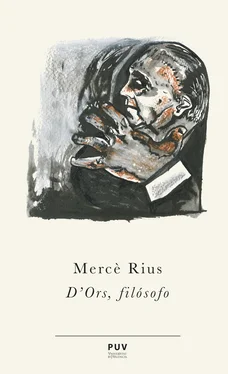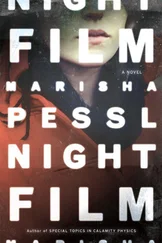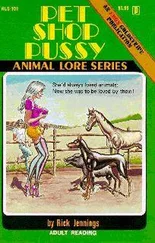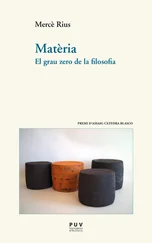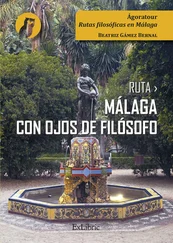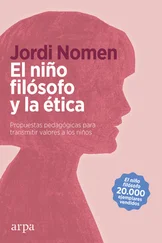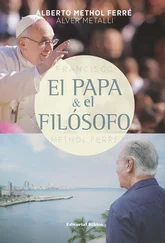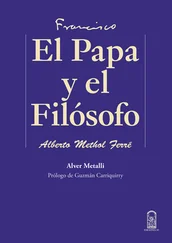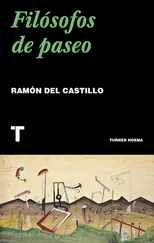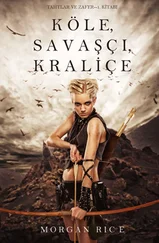Pues bien, la obra cultural que D’Ors realizó al servicio del Movimiento Nacional lo desacreditó en Cataluña más de lo justo, ya que legitimó con creces a quienes habían prescindido anticipadamente de una figura esencial en múltiples aspectos, y en especial para la elaboración de un lenguaje filosófico moderno, siendo así que el catalán no tuvo la suerte del castellano con Ortega. Luego la maldición caería a partir de entonces sobre los desheredados.
Ni sus peores enemigos pusieron nunca en tela de juicio su virtuosismo en auscultar «las palpitaciones del tiempo». Solo que de ahí también podía inferirse que D’Ors se valía de su certera intuición de la novedad para apoderarse taimadamente de las ideas ajenas y exportarlas a Cataluña como propias, en cuyo caso su sentencia «lo que no es tradición es plagio» se cubría de oprobio. Naturalmente, los denostadores aportaron argumentos no tan sofisticados, pero no menos retorcidos, antes y después de que abjurase de la cultura catalana. Resulta innegable que D’Ors, siempre con la mirada fija en Europa, absorbía como una esponja las ideas que traslucieran el menor signo de vitalidad intelectual. El concepto de sobreconciencia, por ejemplo, debió de tomarlo de Bergson. Pero nadie o casi nadie parecía dispuesto a apreciar en este trasvase de ideas un feliz síntoma de cosmopolitismo. En parte, quizá porque sus adversarios estaban demasiado flojos en metafísica como para poder identificar sus fuentes. Por cierto, a ese respecto la pretensión de ilustrar a sus lectores, cuanto más justificada, más garantizaba impunidad teórica a un Xenius encantado con representar el papel de legislador platónico, o a malas el rousseauniano: «Las leyes son normas, pero también son armas» –repetía–. Sea como fuere, poco o muy original, no se apropiaba de las ideas foráneas (que, por lo demás, según su propia concepción de la cultura, no podían pertenecer a nadie) sin procurar «digerirlas». Por algo había escrito la Note sur la formule biologique de la logique (1910), en que comparaba la lógica a una «diastasa» o enzima. 13 Las nuevas ideas tenían que incorporarse a una tradición propia que él se esforzaba en arbitrar , o sea, en inventársela si hiciera falta.
Aunque sus conciudadanos flaqueasen en metafísica, les bastaba y sobraba con lo que sabían para criticar las alarmantes afinidades políticas de Xenius ya en la etapa novecentista, con Action Française por ejemplo. Y hubiera sido un pésimo filósofo si estas simpatías no se reflejasen de alguna forma en sus escritos. Así pues, sus aspiraciones universalistas se bifurcaban en un dualismo de visos maniqueos, por más que él tuviera en mente la tabla pitagórica. Sus colegas reaccionaron con una virulencia inesperada. No se sublevaron contra las divisiones en pares de opuestos, en absoluto, sino que entablaron una lucha sin cuartel para poner a cada cosa en su sitio: modernistas contra novecentistas agarrándose a la oposición orsiana entre clasicismo y romanticismo, o lo peor de lo peor, esgrimiendo a Maragall contra D’Ors, y viceversa –y así hasta nuestros días. 14 Al estallar la I Guerra, como introdujera una variación en el anterior par de opuestos, ahora llamados espíritu latino y espíritu germánico , sus conciudadanos desconfiaron aún más de la tabla de valores, pues no dudaban de que, contra las cabezas bienpensantes del momento, D’Ors era germanófilo; luego la posición de los contendientes en la tabla estaba invertida. Por aquel entonces, en la Alemania en guerra, nada menos que Thomas Mann utilizaba la misma clasificación con afán polémico, aunque no exento de matiz. 15 D’Ors basaba en la respectiva su eslogan de que «la guerra entre Francia y Alemania es una guerra civil». En consecuencia, redactó un manifiesto por el cese de las hostilidades, que obtuvo las firmas de varios intelectuales españoles además de un respetable número de entre los catalanes, y opiniones de signo diverso entre los europeos. 16
Desde el punto de vista teórico, resultaba chocante que esa dicotomía usada con beligerancia por el romanticismo alemán pudiera servir ahora precisamente para defender lo clásico contra lo romántico; excepto si semejante cruce debía interpretarse como el paradigma de todos los que D’Ors fue estableciendo entre Francia y Alemania en sus glosas diarias, más tarde recopiladas bajo el título Lletres a Tina . 17 De todos modos, el fundamento metafísico de su dualismo residía en la «lucha» entre Materia y Forma. Ahí asomaba el maniqueísmo. Solo que esta contraposición estaba demasiado arraigada históricamente para levantar suspicacias; aparte de que –lo reitero– le hurtaba a estas su abstruso carácter metafísico. Por otro lado, hablaba en su favor el hecho de que el dominio de la materia por la forma interesaba a la reflexión estética de cualquier signo. Aunque D’Ors no hubiese abrigado otra clase de intenciones, no cabía esperar que lo ignorase dada su labor como crítico de arte. Incluso el empleo de dicotomías referidas a los «estilos» era común a autores tan respetados como Wölfflin o Worringer en la teoría del arte de la época.
D’Ors propugnaba una nueva síntesis de la cultura grecolatina y el cristianismo distinta de la efectuada por Hegel, a quien criticaba la absolutez del sistema y, evidentemente, el historicismo. Según lo plasmara en La ciencia de la Cultura , libro que se publicó inacabado en 1964, debía sustituirse la circularidad del Espíritu hegeliano por la bipolaridad de la elipse, con el fin de no imponer identidades coactivas. A medida que pasaban los años se entusiasmaba cada vez más con lo que Roma significó para la transmisión del helenismo. Pareja a tal entusiasmo corría la extravagancia de otra de sus frases lapidarias: «El catolicismo es anterior al cristianismo». En sus escritos de madurez ponderaba el carácter ecuménico de la Iglesia católica, apostólica y –enfatizaba– romana. Pero ya en el Glosari creía que el catolicismo aventajaba al protestantismo en espíritu clásico. A la religiosidad oculta en el interior de la conciencia –con que el protestantismo culmina el cristianismo– los católicos prefieren el culto a las formas . Tanto es así que, por la virtud educadora de las apariencias –descubierta en Grecia–, el catolicismo hace las veces de religión civil .
De lo anterior se seguían meditaciones sorprendentes: «¡Admirable oración, el Rosario! En ninguna otra como en ella triunfa el íntimo espíritu del Clasicismo [...] Es el rezo del insistir y del recomenzar. Es el ritmo severo. Es la elocuencia de la simetría». 18 Después, en su residencia madrileña, se le agudizó la obsesión por la liturgia, que en Europa era entonces objeto de sentimientos encontrados. 19 A raíz de ello su estilo, de siempre un tanto amanerado, se ensimismó en un conservadurismo ajado que no enturbió su lucidez teórica, ni le impidió seguir escribiendo aún páginas brillantes e incluso refrescantes, pero sí ensombreció los aspectos más avanzados de su obra. Para muestra, habiendo difundido muy pronto en Cataluña la teoría freudiana del inconsciente, hacia mediados de los años treinta no se le ocurrió nada mejor que darle réplica con un libro titulado Introducción a la vida angélica . 20 Llevaba por subtítulo Cartas a una soledad .
En cambio, de juzgar por la buena acogida que se le deparó, el marco propicio para exponer la fe en el clasicismo era el ideario estético, consolidado a fines de la misma década de los treinta. Bajo el nombre de «constantes culturales» que conservarían en lo sucesivo (junto con el de «eones»), D’Ors fijó la bipolaridad de lo Clásico y lo Barroco. No solo se aplicaban a las obras, sino también a la personalidad. El hombre clásico es el que se entrega ante todo al conocimiento. El hombre barroco, a la acción. Uno es el hombre de la representación; de la voluntad el otro. Desde luego, conocimiento y acción, representación y voluntad resultan igualmente necesarios. Pero la acción debe someterse al conocimiento y la voluntad a la representación .
Читать дальше