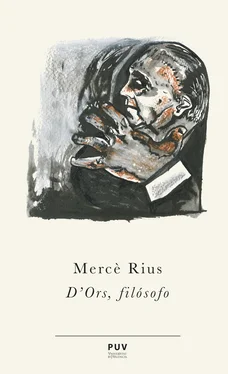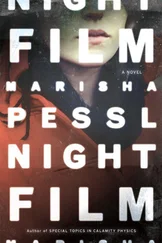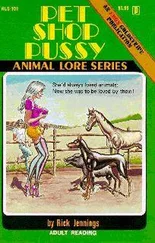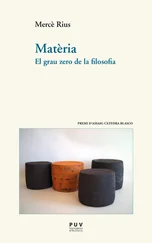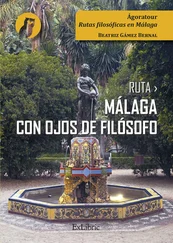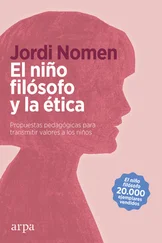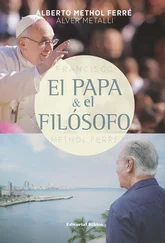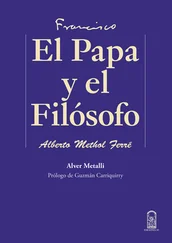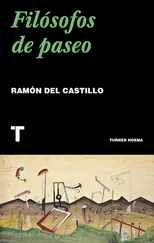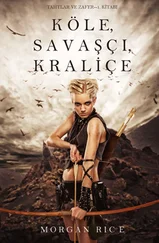Aplicada la distinción entre trabajo y juego a su propia actividad intelectual, o mejor dicho, a su actividad como escritor, el primero se concentraba sobre todo en los estudios filósoficos, mientras que las narraciones abrían el espacio lúdico. Con todo, La Bien Plantada no dejaba de responder a una intención altamente constructiva, también presente en la Oceanografía del tedio aunque en mucho menor grado, quizá porque su brillantez literaria eclipsa a los contenidos ideológicos, para fortuna del lector. En todo caso, puesto que trabajo y juego se remitían entre sí, puesto que a la personalidad del individuo solo competía su orden de preferencia, seguramente por ello D’Ors disociaba el recreo narrativo de la labor filosófica. Al cabo, les reconocía valor en su oposición, en tanto que esta los mantenía dentro de sus límites. Hacía falta, pues, someterlos de vez en cuando a un tratamiento aparte con el fin de evitar que, estando juntos trabajo y juego en un mismo discurso, acabara por neutralizarlos el temor a la incoherencia. Hay que ejercitar la ironía –D’Ors recalcaba. Y dio ejemplo sobrado. En la Oceanografía , el autor-narrador asume la parte laboriosa mientras autor-personaje naufraga en el tedio. 18 Por lo demás, ni la profesión de fe platónica eludirá la obligada distancia. Así se imagina Autor escrita en una tapia la receta del médico:
Con la reverberación del sol en la pared blanca, la dura sentencia parece fulminar:
«¡Ni un movimiento, ni un pensamiento!».
[...]
Dormir. ¿Acaba acaso Autor de dormir? Nada sabe de ello. Sus ojos permanecen ahora obstinadamente fijos en el muro blanco de la sentencia. El primer acto de la conciencia lo vuelve a leer: «¡Ni un movimiento, ni un pensamiento!». El segundo acto sirve para adquirir noticia de un resplandor pequeño, hacia el lado de la derecha, que viene a herir al ojo con un reflejo minúsculo. Vuélvese el ojo muy lentamente de este lado, mientras permanece el cuerpo inmóvil. Viene el resplandor de una cucharilla de metal. Bajo la cucharilla hay una taza. Bajo la taza, un velador de café. Más lejos, también sobre el velador de café, un terrón de azúcar. Y sobre el terrón de azúcar, una mosca. ¡Qué interesante, esta mosca! 19
A diferencia del Bien platónico, aquí el sol no es la luz que alumbra la verdad, excepto si se antoja digna de «contemplación» una mosca pegajosa, familiar de la estirpe de los detritus a los que Platón no se atrevió a dar «participación» en las Ideas. Dentro del recinto donde Autor vive la libertad del ocio, el sol «reverbera» en la pared, ciega la vista con «minúsculos reflejos»..., en fin, propicia simulacros, las engañosas apariencias. Nada mejorará tampoco cuando el sol se esconda anunciando lluvia, porque será la nubecisne o Idea-figura lo que se difumine entonces:
¡ Ecce nube! Ya, ni figura de nube tiene. Aquélla, esponjosa, que fue tan interesante, se ha vuelto, como su vecina, un algo informe. Ha acabado por fundirse con ella. No más contorno; no más altos ni bajos. Nada de blanco ni de negro... Todo liso, todo color de humo. 20
Los antiguos tenían por idénticos orden y sabiduría. D’Ors hacía hincapié en su acuerdo al respecto. Sin duda, apoyaba su filosofía en un principio antiliberal. 21 Y más aún porque añadía al tradicionalismo grecorromano la suspicacia para con la naturaleza típica del cristianismo, aunque él no solía formularlo según la religión, sino en términos extraídos de la ciencia. Un descubrimiento de la época, el segundo principio de la termodinámica, le permitía asegurar que la naturaleza entrañaba un orden compatible con el aumento de desorden. Había una tendencia universal a la entropía. En los sistemas físicos el movimiento causaba pérdidas de energía, con la consiguiente tendencia a la homogeneidad en formas de organización cada vez más degradadas o simples. Dicha teoría mostraba la caricatura del orden natural, en su búsqueda del equilibrio sin contrastes de la Muerte.
Adviértase que el movimiento es lo que Doctor prohíbe a Autor. Y este se afana en obedecerle atendiendo a motivos culturales más que a los biológicos: no tanto al «instinto de conservación» como a que ha apostado el «amor propio» en conseguirlo. Se trata ante todo de evitar que el Sujeto cause desorden en el mundo. Al fin y al cabo, el pensamiento racional, en cuanto forma de acción, viene a alterar el ser originario de las cosas por mucho que introduzca o, precisamente, por introducir su orden propio que es el de los conceptos abstractos. Insensible a ello la filosofía moderna, con el idealismo alemán al frente, acentúa el dinamismo del pensar y sobrepone la Voluntad, luego la expresión, a la Representación. No la disuade ni el tener que pagar el precio del fracaso necesario, pues la conservación del dinamismo impide al pensamiento detenerse en la obra bien acabada que lo hubiera justificado:
Inmoral digo a cualquier fracaso. Lo digo yo, y tú debes repetirlo, tú, hombre de la estirpe de los mediterráneos. Que nuestro héroe nunca será el héroe bárbaro, un Tristán o un Don Quijote, los de la salvación en la ruina; sino un Ulises, el de la victoria final tras la prueba larga: el que no rehusó a la tarea el último toque de pulgar, que la deja, como modelada estatua, ya perfecta e intangible ante la eternidad. 22
La historia humana está aún demasiado ligada a la naturaleza, o al menos lo está lo suficiente para contribuir al aumento del desorden. No en vano D’Ors clasificaba la guerra entre los eones o constantes culturales. En cuanto al protagonista de la Oceanografía , solicitado sin quererlo por la promesa de reconciliación en el Todo, adopta el método de borrar las propias huellas, como si pudiera incluso desoír a su conciencia: «Hacer como si todas y cada una de estas sapiencias fuesen ignorancias». 23
D’Ors atribuía a la Cultura el estrechamiento de lazos ideales que desmentían la lógica de la Historia. No se sentía, pues, obligado hacia sus predecesores por el mero hecho de haberle precedido, ya que el orden cronológico no poseía ningún valor comparado con el de las ideas. No obstante, pese a la exigencia de abandonar esquemas anquilosados, tenía que admitir la imposibilidad, constatada por Kant, de dar marcha atrás hasta la realidad en sí basándose en quitar de lo representado las formas que el sujeto le depositó. De resultas de este imposible, Autor convaleciente opta por una resistencia pasiva. Se divierte con las formas y nada más que con las formas, atento solo a no interpretarlas:
Así como el amador de las artes ante el hipotético jeroglífico pintado por Rafael, encuéntrase Autor ante los signos que le van mostrando el acercamiento de la tempestad. Observa lúcidamente cada uno de los mismos y detiénese a la consideración aguda de su aspecto, pero nada sabe de su valor de anuncio. Se deleita en las formas, sin colegir su significado... 24
En su reposo, Autor debe liberarse de todo lo que sabe. Quizá para disfrutar de nuevo el asombro que los antiguos agradecían a la revelación de la verdad. Quizá para recobrar la inocencia tras el fatal pecado del Sujeto contra el orden. 25 De todas maneras, ya nunca más cabría salir al exterior con la esperanza puesta en una realidad virgen, esquiva a la intervención de los hombres por excederlos sin medida –como creyeron los griegos–. Ni cabría tampoco ensimismarse –como se figuraba Descartes–. Ninguna de ambas actitudes podía prosperar. A Autor no le queda otro remedio que hacer equilibrios en el límite entre el afuera y el adentro. En ese límite vibra la sensibilidad.
D’Ors revalidó la antiquísima tradición de que la materia era carencia de ser. Luego nada podía nacer de ella y menos que nada formas sensibles. Ahora bien, si Autor en su convalescencia se resiste a las que, procedentes del yo, se imponen a la materia desde fuera, deberá aprehender las formas como retoños –en un advenimiento incomprensible entonces– del propio fondo: «Había, lejos, en alguna apartada habitación del hotel, un piano que cantaba. Ahora lo hemos advertido, ahora que ha callado hace dos minutos». 26
Читать дальше