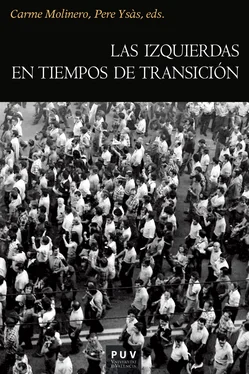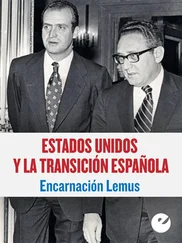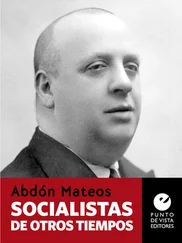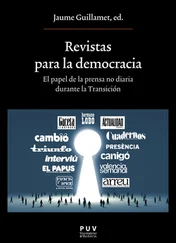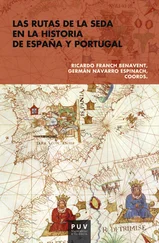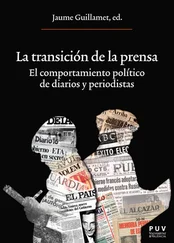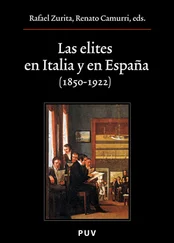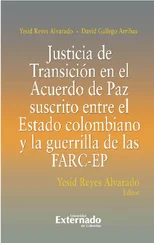El volumen se cierra con tres textos centrados en Cataluña. Francesc Vilanova realiza una aproximación a una publicación de la izquierda catalana, Taula de Canvi , de vida corta pero muy intensa, y que constituye un exponente especialmente significativo de la solidez intelectual alcanzada en aquellos años por comunistas y socialistas catalanes, y de su capacidad de colaboración. Entre 1976 y 1980, Taula de Canvi editó veinticuatro números que reflejan las principales preocupaciones y problemas de la izquierda en Cataluña y en el conjunto de España pero teniendo muy presentes los debates de la izquierda europea. Dirigida por Alfonso Carlos Comín, con un consejo de redacción plural, en el que figuraban, entre otros, Jordi Solé Tura, Jordi Borja, José A. González Casanova, Antoni Castells, Josep Fontana, Joaquim Sempere o Manuel Vázquez Montalbán, las páginas de la revista constituyen también un instrumento especialmente valioso para el análisis crítico de la transición en Cataluña y en el conjunto de España a partir de las voces coetáneas de muchos de los intelectuales más destacados de las izquierdas catalanas.
La colaboración entre socialistas y comunistas en el plano político, más allá de las instancias unitarias del antifranquismo, desaparecidas después de las elecciones de junio de 1977, y del consenso constitucional, tuvo una única expresión relevante después de las elecciones de abril de 1979: los acuerdos para gobernar conjuntamente ayuntamientos y diputaciones provinciales allí donde la izquierda tenía la mayoría. Martí Marín analiza una experiencia muy singular, la de la Diputación de Barcelona. Singular por las características de dicha institución, con servicios muy importantes y un elevado presupuesto, y porque aportó los recursos materiales a la Generalitat provisional presidida –como la Diputación desde octubre de 1977– por Josep Tarradellas. La Diputación de Barcelona, al mismo tiempo, muestra la quiebra en 1983, al menos parcial, de dicha colaboración, en un contexto en el que el PSC-PSOE quería afirmar su hegemonía en la izquierda en detrimento de un PSUC que desde 1981 había entrado en una situación de crisis y autodestrucción.
El último de los textos del volumen, el de David Ballester, está dedicado al estudio minucioso de las movilizaciones impulsadas por el antifranquismo y, especialmente, por la izquierda en los espacios públicos, en particular las manifestaciones por la amnistía de 1976 y la manifestación de la Diada Nacional del 11 de septiembre de 1977, y presta atención a la represión policial, habitual hasta la celebración de las elecciones generales. Lejos de un proceso de cambio desarrollado en las instituciones y con unas élites políticas como principales actores, este texto muestra la importancia de otros actores y de otros escenarios, sin los cuales no puede explicarse adecuadamente el fracaso del reformismo del primer gobierno de la monarquía y la determinante presión sobre el Gobierno Suárez, que contribuyó decisivamente a la celebración de unas elecciones que abrieron un proceso constituyente.
El conjunto de textos que conforman este libro amplían, en distintas direcciones, los conocimientos sobre aspectos relevantes del proceso de cambio político en la España de los años setenta, aportan en algunos casos planteamientos novedosos y contribuyen a dar solidez al debate historiográfico, cuestionando formulaciones repetidas pero con escaso fundamento, reduccionismos, simplificaciones extremas y explicaciones interesadas.
EL PCI Y LA IZQUIERDA EN LA ITALIA DE LOS AÑOS SETENTA
Alfonso Botti Università di Modena e Reggio Emilia
EL MARCO TEMPORAL
Los años setenta empiezan en Italia el 12 de diciembre de 1969 y terminan el 9 de mayo de 1978.
La primera fecha corresponde al atentado de plaza Fontana en Milán, en el Banco de la Agricultura, y, con ello, al inicio de lo que muy pronto se llamó «estrategia de la tensión». La segunda fecha, al descubrimiento del cadáver de Aldo Moro en un Renault 4 rojo en vía Caetani, entre vía delle Botteghe Oscure (sede del PCI) y plaza del Gesú (sede de la DC) en Roma. Un hilo une las dos fechas. La estrategia de la tensión, puesta en marcha por determinados sectores de los servicios de inteligencia del Estado y grupos neofascistas, ambos con apoyos internacionales, tenía el objetivo de desestabilizar el país para propiciar un giro hacia la derecha. 1El asesinato de Moro eliminó de la escena política al más autorizado líder del partido italiano más votado, la DC. El único líder (junto con Ugo La Malfa, del minúsculo Partido Republicano) que, valorándola como necesaria, actuó en la perspectiva de una gradual inserción del PCI en el área del gobierno; y, lo que es más importante, el único capaz de ofrecer garantías al respecto a la derecha de su partido, a la Curia romana y a Washington. 2Las dos fechas fijan los extremos cronológicos del periodo en el cual se planteó (y fracasó) la posibilidad de un cambio hacia la izquierda en la dirección del país que se habría producido con la entrada del PCI en el gobierno. Un periodo que coincidió en el plano internacional, primero, con la consolidación de la distensión en el marco del cambio del sistema de la Guerra Fría que la invasión soviética de Checoslovaquia y el lanzamiento de la Ostpolitik por parte de Willy Brandt habían anunciado y que se concretó con la firma del tratado SALT I y con los acuerdos de Helsinki; después, con la crisis de la misma distensión, debido al impasse sobre SALT II, al expansionismo soviético en África y a la exigente política sobre los derechos humanos del nuevo presidente americano Jimmy Carter. 3Unos años en los que si, por un lado, la llamada «cuestión comunista» se ubicó progresivamente en el centro de la agenda política italiana, por otro, la aproximación al gobierno de un país democrático europeo del mayor partido comunista del mundo occidental puso a Italia, a su laboratorio político y al PCI en un lugar destacado de la política internacional. Y no solo desde el punto de vista de la atención.
Para entenderlo mejor, hay que fijar la atención en algunos acontecimientos y a continuación centrarse en la propuesta que caracterizó la política del PCI a partir de la segunda mitad de 1973. En primer lugar, hay que considerar el impacto que tuvieron en la sociedad italiana el movimiento estudiantil de 1968 y las luchas obreras del autunno caldo de 1969. Se trata de una cuestión sobre la cual existe abundantísima literatura que no viene al caso mencionar aquí y que no ha llevado todavía a una interpretación compartida entre los historiadores. En todo caso, pocos son los que discrepan al apuntar que el 68 propició cambios muy relevantes en la mentalidad y las costumbres, y que produjo, por un lado, un movimiento antiautoritario y democrático que impactó en la sociedad civil, y, por otro, una radicalización de sectores de la izquierda (sobre todo juveniles) que, dando vida a los grupos de la llamada izquierda extraparlamentaria (Potere operaio, Il Manifesto, Lotta Continua, Avanguardia operaia, por citar los principales), compitieron con el PCI para apoderarse del consenso obrero sin conseguirlo; y que fue también del fracaso de esta «nueva izquierda» de donde surgió el terrorismo rojo. Con el proyecto de actuar en el terreno militar como vanguardia de un movimiento revolucionario de masas –unas masas a las que, según ellos, el PCI había traicionado–, en octubre de 1970 nacieron las Brigadas Rojas. Su actividad marcó los años setenta, que merecieron la denominación de «años de plomo». 4
En segundo lugar, es preciso fijar la atención en el resultado de las elecciones generales de 1972, en las cuales la DC se confirmó primer partido con el 38,66% de los votos. 5El conjunto de los pequeños partidos de centro (PLI, PSDI, PRI), aliados de la DC, consiguió el 11,89% de los sufragios, y la derecha, con el MSI, el 8,67%. En cambio, la izquierda en su conjunto se quedó con el 39,73% de los votos, porcentaje que resulta de sumar los de los comunistas (27,25%), los socialistas (9,61%), los socialistas de izquierda del PSIUP (1,94%) y los de dos nuevas fuerzas políticas: Il Manifesto, grupo expulsado del PCI poco antes, y el Movimento Politico dei Lavoratori (MPL), una agregación de la izquierda católica procedente del asociacionismo y sindicalismo católicos (fundamentalmente ACLI –Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani– y CISL –Confederazione Italiana Sindicati Lavoratori–), que lograron entre los dos apenas el 1,03% de los sufragios. Los resultados de 1972 permiten destacar algunos datos interesantes. El primero es que el movimiento de 1968, a corto plazo, no favoreció a la izquierda, sino más bien al centro y a la derecha. El segundo es que la DC resistió muy bien las críticas contra la unidad política de los católicos llevadas a cabo por sectores posconciliares del catolicismo democrático y progresista, como demuestra el fracaso del MPL liderado por el expresidente de las ACLI, Livio Labor. El tercer dato es que también el PCI resistió las críticas procedentes de los nuevos movimientos a su izquierda, como demuestra el fracaso de Il Manifesto, prefiguración de la falta de un espacio político significativo a la izquierda del PCI que, en el plano electoral, caracterizaría todas las elecciones sucesivas hasta finales de los años ochenta. 6Sin embargo, a partir del resultado electoral el PCI infravaloró el impacto que el 68 había tenido en el plano social, cultural y de la mentalidad colectiva. Lo anterior contribuye a esclarecer algunas premisas, las más próximas, de la propuesta política que Enrico Berlinguer 7hizo en 1973.
Читать дальше