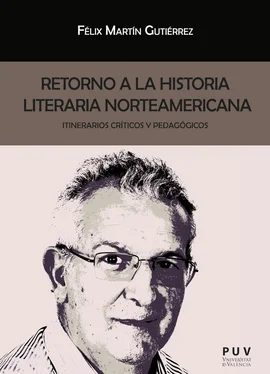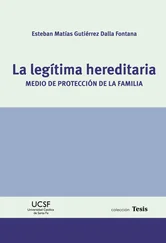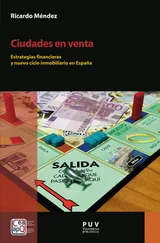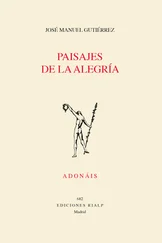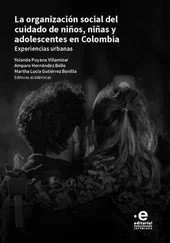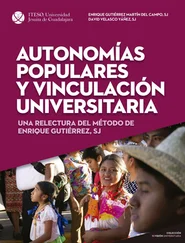Precisamente en los primeros días de la historia literaria de los Estados Unidos el diseño nacionalista justificó el arbitraje entre la autonomía de lo literario y sus componentes externos (históricos, políticos, económicos o sociales), como los estudios de V.L. Parrington, Norman Foerster o Fred Lewis Pattee dan a entender. Con posterioridad el énfasis en los valores históricos, el peso de la producción cultural no especialmente literaria, la politización de numerosos medios de transmisión escrita y oral, producirían una apertura conceptual y descriptiva que dejaría de lado la presentación cronológica de la producción literaria y prestaría más atención a relaciones entre textos literarios y hechos o factores extraliterarios, precisamente cuando la crítica europea de la ficción cortaba el hilo umbilical entre verosimilitud narrativa y referente intratextual o inverosímil.
Esta apertura cobra hoy un relieve especial al observar el giro copernicano realizado por la teoría literaria y la revisión crítica. Recordemos cómo han pesado sobre nuestra formación literaria las huellas de un historicismo acuñado en la Historia de la literatura inglesa de Hippolyte-Adolphe Taine y cómo las de George Ticknor, Moses Coit Tyler, H. Mumford Jones o Robert E. Spiller, siguieron una premisas muy parecidas a los dictámenes del padre del método histórico, es decir, recrear las condiciones en las que trabajó el autor, detectar su pensamiento como factor determinante de la obra, indagar las fuentes e influencias de ésta, preservar su texto, fecharlo, recomponer la biografía del escritor y trazar sus convicciones intelectuales. Este sello historicista impregna las primeras historias de la literatura norteamericana y sus reediciones. Hasta la implantación de la pedagogía formalista en las aulas puede decirse que marcó el rumbo metodológico de la popular A History of American Literature 1607-1765 , de Moses Tyler Coit, de A Literary History of America (1901) de Barrett Wendell, America in Literature (1921) de George Woodberry y de The Cambridge History of American Literature (1921). El autor de Transitions in American Literary History (1953), Harry Hayden Clark (1940: 289), expresaría en los años cuarenta la necesidad de ampliar el marco historicista abogando por una concepción de la historia literaria en la que hubiera lugar para la historia cultural europea y su recepción en Estados Unidos, la historia sociopolítica norteamericana, la personalidad de los autores, el desarrollo de las formas literarias, la historia de las ideas y la evaluación crítica. 2
La necesidad de ampliar los márgenes de la historia literaria para dar cuenta de toda la complejidad literaria y cultural fue un revulsivo importante de esta historia, aun modelada con esquemas historicistas en torno a un ideal político nacionalista. Valga la reiteración de Norman Foerster en The Reinterpretation of American Literature (1929: xii) de que ya era hora de que la historia literaria se alimentara de conocimientos sociales, económicos y políticos. No obstante uno de los proyectos de “historia literaria” más significativo de esas décadas, desarrollado por Van Wyck Brooks en varias obras de los cuarenta — The Flowering of New England, 1815-1865 (1936), New England: Indian Summer, 1865-1915 (1940) y The World of Washington Irving (1944)—, compondría un cuadro biográfico y legendario de los autores más representativos del siglo XIX. Y por otra parte no podemos ignorar que los New Critics habían instaurado una pedagogía formalista que consiguió fundamentar la historia literaria sobre cimientos ontológicos, verbales e ideológicos incuestionables.
La evolución de las historias de la literatura norteamericana refleja una acomodación ocasional a las exigencias de la actualización crítica y a la práctica pedagógica. Hay, obviamente, excepciones relevantes. El cuarto volumen de The Cambridge History of American Literature de 1921 inició la incorporación de las literaturas aborígenes (nativas) y extranjeras (europeas) a la historia literaria, sin duda sintonizando con la conciencia plural asociada al “melting pot”. La voluminosa antología editada por Oscar Cargill, American Literature: A Period Anthology (1933) recoge igualmente el período precolonial, seleccionando textos de Cabeza de Vaca, Gaspar de Villagrá y de autores indios. También la antología The American Mind (1937) amplió considerablemente el horizonte literario con textos de autores afroamericanos, indios y europeos, una apertura del canon a veces olvidada por los paladines de la “América multirracial”. Las reivindicaciones más recientes de Paul Lauter, Cary Nelson o Donald Weber habían dejado relegados en nuestra memoria la razón antropológica y cultural de estas recuperaciones. Su inclusión no fue sólo oportuna, pues depara las mismas sorpresas que las que Annette Kolodny manifestó hace ya dos décadas: “In elaborating a literary history of the frontiers”, dice, “the challenge is not to decide beforehand what constitutes literariness but rather to expose ourselves to different kinds of texts and contexts so as to recover the ways they variously inscribe the stories of first contact. Inevitably, the interdisciplinary and multilingual skills required for such an undertaking will tend, in Cary Nelson’s words, to destabilize distinctions between quality and historical relevance by making them self-conscious” (Kolodny 1992: 14).
La incorporación de literaturas o autores marginados o relegados históricamente ha sido uno de los indicios más expresivos y recientes de la valoración de estas historias. Pero su evolución ha planteado cuestiones pedagógicas y críticas sumamente decisivas para entender la formación de la historia literaria. De hecho el problema de la inclusión de tradiciones literarias nuevas, que últimamente ha adquirido connotaciones políticas, es exponente de la magnitud y de la repercusión de la historia literaria como empresa ideológica. No sólo el historiador pretende ofrecer de manera comprehensiva y totalizadora la producción literaria del país, sino que la organización, selección e interpretación de esos textos arroja perspectivas sobre el futuro de la historia literaria, sobre la consonancia o revisión de criterios ideológicos, la captación de los efectos de la recepción de los textos y los cambios de gusto en los lectores. No es otra, al fin y al cabo la medida palpable de la eficacia de la historia literaria: leer los textos por placer, enseñarlos en cursos literarios, incluirlos en las antologías y escribir sobre ellos en revistas. Es decir, por cuestionable y cambiante que resulte el diseño o la percepción de la historia literaria como problema formal, estas historias o manuales conforman pedagógica e ideológicamente su continuidad y supervivencia. A tal efecto contribuyen también las guías interpretativas que las introducen, invitando a examinar su diseño formal al trasluz de su justificación teórica, trátese de un edificio o monumento arquitectónico admirable o laberíntico (Spiller, Elliott).
El diseño y la función pedagógica de las historias no son pues meros emblemas de una transacción ideológica o cultural. A primera vista, por ejemplo, las nuevas incorporaciones de corrientes literarias aparecen en algunos estudios como si se tratara de equilibrar parcelas de poder literario y cultural, en particular cuando se examinan al trasluz de la llegada del estructuralismo a los Estados Unidos. Es ésta una impresión rubricada por las diversas antologías que de manera continuada han registrado las oscilaciones marcadas por la aceptación de tal o cual texto, la exclusión de otros, el reparto de secciones por proporciones raciales, genéricas o de clase, es decir, por los dictámenes de la aceptación canónica. La secuencia de compensación y discriminación críticas que compusieron varias antologías de los noventa — The Norton Anthology of American Literature (4th. ed., 1993), The Norton Anthology of Literature by Women (1979 ), The Heath Anthology of American Literature (1994), Heritage of American Literature (1991)— dejó trazada la estela polémica dibujada por la apertura cultural más significativa del siglo XX en la historia literaria. 3 La conveniencia de delinear un denominador común, un territorio compartido por géneros, temas, campos científicos, períodos históricos o competencias lingüísticas dejó de ser una fórmula válida frente a las exigencias radicales de los grupos minoritarios y sus espacios culturales. La política de los estudios culturales trajo consigo una reorganización de los espacios, lugares, prácticas y medios de identificación étnica, de género y de clase que crearon una complejidad identitaria en proceso de redefinición. Por ello, y aunque sus pretensiones más exigentes recibieron el espaldarazo del postestructuralismo, primaron los derechos de estos grupos y la reivindicación crítica de sus autores consagrados, quedando la elaboración teórica al servicio de la conciencia multirracial y la pluralidad cultural. Estructuralismo y multiculturalismo colocarían a la historia literaria en una encrucijada conflictiva. Numerosos especialistas y lectores verían incompatible la creciente contextualización de la literatura y de la cultura norteamericana con las exigencias y cometidos textuales del estructuralismo y la deconstrucción. Como la revista New Literary History puso en evidencia, esta encrucijada supondría una reevaluación de la historia literaria no sólo crítica y cultural, sino especialmente ideológica.
Читать дальше