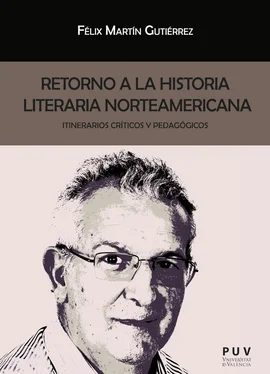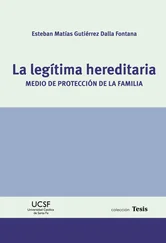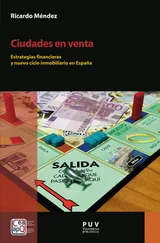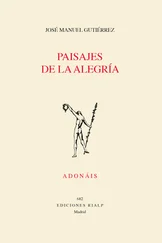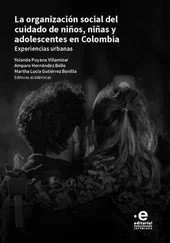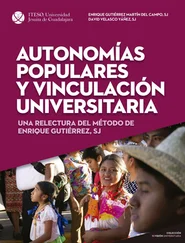Es lógico que alguna de estas impresiones presupongan que la relación historialiteratura no es tan clara como suele pensarse ni su simbiosis tan completa como deseamos. O que las fronteras entre una y otra no son operativas en la actualidad y debiéramos buscar otras rutas de interrelación o reciprocidad. O que simplemente tal relación ha sido suplantada por otras claves que no precisan ya reconstruir las líneas de las historias utilizadas. Ya sabemos, por otro lado, que siempre podemos empezar por las historias originales de esta historia —una cuestión de orígenes exigente para con las intuiciones visuales—, que muchas de estas historias de la literatura han generado desconfianza absoluta en su capacidad reflexiva y crítica como para garantizar una metodología aceptable o cierto entusiasmo por seguir sus zozobras institucionales. Los manuales de literatura norteamericana que hemos seguido (Spiller en concreto) han proporcionado abundante material y criterios metodológicos para no desviarse didácticamente. No obstante, dada la tradición filológica en la enseñanza de la literatura en nuestro país, hasta hace pocas décadas ceñida a los manuales de su historia, la utilización de los manuales clásicos ha producido unos resultados bien conocidos. Incluso es probable que muchos estudiosos todavía cifren la idea de historia literaria en la información y contenidos de esos manuales y que la problemática de la historia literaria pase inadvertida.
Cierto, en esos libros hemos tenido un poco de todo, en especial la rúbrica personal de un historiador literario, una concepción de la historia generalmente aceptable o revalidada pedagógicamente, una estructura narrativa, descriptiva o crítica fiel a esa concepción, unos autores ya seleccionados y consagrados por la tradición crítica, unos textos también canonizados o en puertas de serlo y una recapitulación panorámica y coherente de períodos o tradiciones literarias. Nuestra postura ante esta oferta, como sugiere Robert Scholes, no entraña responsabilidad personal. Bastaría conseguir las pautas de estos manuales y acercar la literatura a nuestro tiempo, filtrar la experiencia pedagógica por las redes del presente, haciendo, como insinúa Scholes, de Shakespeare nuestro contemporáneo.
Pero no se trata de eso. La historia literaria suele conjugarse en presente y en pasado mostrando una reciprocidad entre estos tiempos sutilmente caprichosa. Confiesa Scholes:
As you might expect, I am critical of this position. It is much more important, I should think, to try to make ourselves Shakespeare’s contemporaries, for a while, if only because it is better exercise for the critical imagination or, more importantly, because without such attempts we lose history and become the pawns of tradition. The curriculum must be subject to critical scrutiny like everything else in our academic institution. Its very “naturalness”, its apparent inevitability, makes it especially suspect. (Scholes 1985: 58)
Tanto esta aparente inevitabilidad de la implantación curricular que advierte Scholes, confirmada normativamente por la autoridad o el uso de las historias literarias existentes, como el intento de sacudirse de ella mediante la recuperación imaginativa de su historicidad subrayan precisamente algunas paradojas inherentes al problema que estamos apuntando. Pero dejamos estas alternativas para más tarde, pues suelen ser motivo de confrontación entre clasicistas y postmodernistas de la pedagogía literaria. Empecemos, no obstante, reafirmando que la idea de historia literaria, y sobre todo su plasmación metodológica en las aulas, es objeto de seria preocupación por parte de los profesionales de las letras, críticos y estudiosos de la literatura. Esta preocupación recorre actualmente el mundillo académico y su política crítica con una perspicacia ideológica que no se había palpado desde la irrupción de la crítica cultural europea en los cincuenta y sesenta. Como sugiere Robert Johnstone (1992: 27), el naufragio de la historia literaria consta ya en el listín del “érase una vez”, tan expresivo de nuestras frustraciones y revancha cotidiana. ¿Cuántas historias de la literatura han pedido disculpa por no poder captar o renovar el prestigio o la confianza en la historia literaria? Hubo un tiempo, reitera Johnstone citando a Hans Robert Jauss, en el que la composición de la historia de una literatura nacional representaba el momento culminante de la vida del filólogo, aspiración que hemos visto hacerse realidad en nuestros maestros precursores. Hubo un tiempo, añadiríamos, en el que la historia literaria reunía una colección selectiva y discriminada de pequeñas biografías que encarnaban los ideales pedagógicos y morales de la universidad de Cambridge de F.R. Leavis y su influyente The Scrutiny .
De hecho debiéramos resaltar aún más la suspicacia que advierte Scholes si recogemos las inquietudes pedagógicas actuales que vienen produciendo los nuevos planteamientos de la historia literaria. En nuestro país la transición de una pedagogía historicista, recogida panorámicamente en manuales e introducciones enciclopédicas, a la descomposición actual en estudios parciales, cursos temáticos o culturales, apenas ha sido sentida y examinada a conciencia, unas veces en razón de cambios acelerados de planes de estudio y en general por el mimetismo en aceptar todo lo que nos viene de fuera, sin reflexionar sobre su incidencia en nuestra situación. Es preocupante, obviamente, que la reflexión pedagógica apenas haya sondeado el fondo de este problema en España. En las cinco décadas de enseñanza de literatura norteamericana en España y en las recientes especializaciones que convergen en los “American Studies” jamás han recibido atención preferente los problemas de pedagogía literaria.
Las opiniones que nos llegan desde los Estados Unidos, por el contrario, ven en la caída de la historia literaria un síntoma más de la crisis de la literatura en general y de cambios de paradigmas desconcertantes en su evolución. De hacer caso a algunos agoreros la situación de la literatura norteamericana actual no sólo está en ruinas (Hillis Miller 2001: 64-65), o en declive evidente (David R. Shumway 2008: 657-659), o va a la deriva (Martin Greenberg 2008: 630-35), sino que no tiene salvación posible si se la expande por regiones transnacionales. Hillis Miller ve en el cambio radical de paradigma una disolución del estudio literario en la configuración global de discursos culturales y textuales que comprometen la función del artista, lector, crítico o profesor. Para el estudioso de literatura comparada este compromiso no ofrece otras alternativas que optar por un paradigma crítico determinado por la literatura universal o por el recinto limitado y local de la especialización. Cualquier diseño de historia literaria deberá tener pues estas opciones en mente y, tal vez, deducimos, el presentimiento de que estamos ante un ejemplo más de imperialismo intelectual norteamericano (Hillis Miller 2001: 64-65).
Que el declive de la historia literaria es síntoma y consecuencia de estas opciones parece evidente. El sentido de los desplazamientos de los estudios literarios norteamericanos hacia los territorios transnacionales, transatlánticos o hemisféricos ha ido distanciando cada vez más las bases historicistas de la historia literaria y cuestionando su supuesta reconstrucción crítica. Tal vez, como sugiere David R. Shumway (2008: 659), estos desplazamientos no son tan nuevos, repiten algunas ensoñaciones que crearon los antiguos “American Studies” y concluyen desarticulando la literatura norteamericana. La revisión que Shumway hace del componente ideológico de los estudios norteamericanos no sólo despeja el riesgo nacionalista y el del carácter hibrido de su concepción literaria, sino que advierte de la implícita manipulación cultural de la literatura por parte de los estudios norteamericanos, relación frecuentemente sospechada. Ante esta observación de Shumway cabe recordar cómo la búsqueda de un núcleo de historia intelectual coherente e interdisciplinar no sólo encendió el entusiasmo de Gene Wise (1979: 408-9) para formular allá por los setenta lo que deberían ser los “American Studies”, sino que el proyecto de un todo integrador (ideas dominantes, mentalidad americana, disciplinas, tesis evolutivas) resultaría inviable. La reacción de Henry Nash Smith al imperativo integrador pondría de relieve la misma reserva que Shumway: que el abismo entre literatura y ciencias sociales corría el riesgo de acentuarse en el marco de los estudios americanos. Y para ambos casos valdría la advertencia de este profesor: la eliminación de barreras tradicionales entre disciplinas refleja claramente el carácter del estudio literario, pero también estimula la fragmentación del campo más que su recreación (Shumway 2008: 661).
Читать дальше