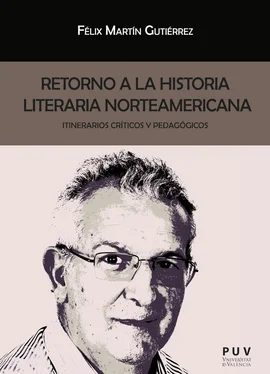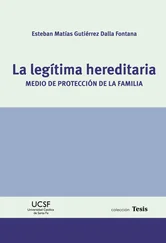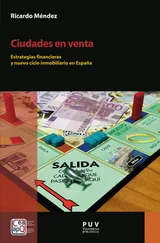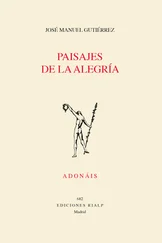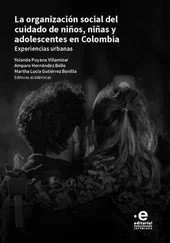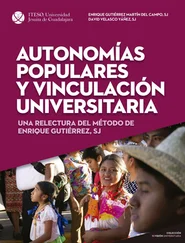El asalto a este espacio textual encontró en la deconstrucción estrategias interpretativas que alteraron radicalmente la práctica docente. La lectura deconstructiva permitió entrever cómo algunas fisuras intertextuales que se nos presentaban irresolubles en la enseñanza de la literatura —fisuras entre el fuera y el adentro del texto, entre un centro de significación y sus márgenes, entre pensamiento y lenguaje, entre niveles metafórico y literal, entre escritura y habla— adquirían una relevancia notable dentro de este escenario. Más aún, el libre juego de diferencias que supuestamente debía neutralizar los estratos textuales vino a incidir frontalmente en este escenario pedagógico, cuestionando las bases lingüísticas de su formación, los fundamentos más infraestructurales y originarios del discurso y de la práctica docente. No sólo eso. La desestabilización del texto desde sus elementos marginales, desde la demarcación entre centro y periferia textuales, ha producido un despliegue de estrategias críticas y pedagógicas genuinamente subversivas y transgresoras, tácticas que alteran sustancialmente las relaciones docentes, los centros de autoridad magisterial, las diferencias de género, raza o de clase, en definitiva, de todo el sujeto pedagógico.
La mera yuxtaposición de estos dos escenarios deja entrever la suerte que corrió el sujeto cartesiano de la tradición humanista como razón única y última de nuestra actividad crítica y pedagógica. Su negación o su supervivencia marcaría decididamente el signo de una pedagogía humanista o posthumanista, de una actividad crítica y docente ineludiblemente dialógica o tradicional. Tal vez la incertidumbre que ha acompasado nuestro quehacer profesional ha impedido ver el alcance de la profunda transformación que han producido estas alternativas en conflicto, pues, de hecho la práctica docente ha experimentado cambios espectaculares en todos los ámbitos de su radio de acción, no sólo en el de las posiciones docentes y discentes. Incluso en éstas últimas la inversión de posiciones se antoja pedagógicamente relevante, ya que el alumno al ocupar la posición del profesor puede llegar a percibir la naturaleza y el sentido del aprendizaje conjugando los dos lados de un encuentro pedagógico compartido.
Un tercer escenario ha venido a configurar un espacio abiertamente dialógico, activado por mecanismos de oposición, de resistencia o de negociación, de liberación de estructuras institucionales jerarquizadas, de interrogaciones sobre las diferencias culturales, identidades o prácticas docentes. La impronta del multiculturalismo crítico y radical, del feminismo, incluso de concepciones culturales utópicas marcó inicialmente el espacio ideológico en este escenario. Como es sabido, la pedagogía feminista contribuyó decididamente a cuestionar la posición privilegiada del sujeto, a examinar los nexos entre lenguaje y sociedad, y remover los obstáculos que han jalonado la composición del género como categoría primaria y afirmativa de la identidad. No es preciso mencionar las alternativas pedagógicas que actualmente se asientan en credos ideológicos, o los sitúan en fronteras interculturales, espacios híbridos o mapas transnacionales. Pero no podemos olvidar que el multiculturalismo ha arraigado en nuestras aulas como iniciativa colonizadora y que las batallas culturales libradas en Estados Unidos durante varias décadas dejaron tras de sí numerosos causas pendientes en torno a la politización de la educación, el sentido de la pedagogía crítica, la función de los intelectuales, las metodologías interculturales, las condiciones materiales de la transmisión literaria y de todo el edificio educativo.
Es inevitable que estas cuestiones hayan generado tensa controversia y continúen reavivando la confrontación intelectual o ideológica, tanto en Estados Unidos como en España. Mientras que los aspectos prácticos y materiales de la pedagogía son objeto de análisis meticuloso —la planificación docente y el programa académico siguen confundiéndose con pedagogía— el alcance político, social y cultural de la enseñanza reclama planteamientos nuevos, liberados de la ideología dominante de los sesenta, o de las ataduras de la pedagogía radical. Persisten los tiempos, obviamente, de la tregua que Gerald Graff propusiera hace ya años entre dos modelos de enseñanza de la literatura, uno radical y otro tradicional, entre los cuales advertía una salida que, por defecto, venía a configurar un plan de estudios resultante de la suma de negociaciones políticas por las cuales pudieran coexistir cursos convencionales sobre períodos, temas o géneros con otros derivados del feminismo, la deconstrucción o el marxismo. 1 ¿Solución? Aceptar y desarrollar esta hipótesis explotando los conflictos en cuanto principio de organización, sin duda una concesión al pluralismo democrático. Este conflicto revelaría al alumno si la cuestión de los planes de estudio es un asunto de poder o de principios, y si se rompe el consenso los educadores no tendrían otra elección que convertir el debate en parte del proceso educativo.
Huelga decir que, situados en este escenario, la inserción del conflicto ideológico en el centro del estudio literario es un problema propio de los efectos institucionales de la teoría y que la conclusión que ofrece Gerarld Graff invita a reconsiderar cómo poder abordar y controlar los problemas educativos y culturales desde el estudio de sus causas y consecuencias como parte del contexto. Es éste un proceso que no ha de quedar en mera contextualización de la teoría literaria, sino impregnar la organización docente, el compromiso intelectual del profesorado, la actitud hacia los alumnos o la filosofía educativa en general. Como comentamos en el capítulo quinto de este estudio la incidencia de la crítica en las aulas suele estar sujeta a presiones ideológicas, pues no sólo afecta a otras materias o disciplinas reacias a la reflexión crítica, sino que estimula una pedagogía competitiva y responsable.
Nos detenemos en este escenario conscientes de que la recuperación de la historia literaria en el momento actual requiere una atención especial a la relación entre teoría crítica y pedagogía. Es en las aulas en donde la revisión de la historia literaria debe reexaminar muchas cuestiones que afectan simultáneamente a todos los componentes del escenario pedagógico. Y es en las aulas en donde percibimos los efectos y el sentido de una reconstrucción institucional de las prácticas pedagógicas. Esta realidad es tanto más importante cuanto que los conceptos que proponemos examinar —períodos, historia, géneros, canon—, a veces resultan obsoletos para muchos lectores, por más que la historia literaria no sólo desborda las fronteras de varios campos conceptuales y literarios, sino que permeabiliza muchos otros. Nos referimos específicamente a la norteamericana.
Este desbordamiento merece tenerse en consideración, tanto si la restauración de la historia literaria se circunscribe a aspectos conocidos de su ámbito nacional, como si se enmarca en otros transnacionales o emergentes. Fundamentalmente la dialéctica entre nacionalismo y universalismo, o entre unificación y diferenciación, viene señalando las pautas de una interdependencia apegada a la globalización, o propia de la literatura comparada. Hasta hace poco la revisión de la historia literaria norteamericana no se despegaba del núcleo histórico y temático articulado en la primera mitad del siglo XX en torno a motivos o tensiones fundantes de la identidad cultural, nacional, o sociopolítica, una trayectoria aparentemente paradójica si se calibran justamente las mitologías, posiciones ideológicas o narrativas frecuentemente recreadas. Pero el territorio avistado recientemente sobrepasa los paradigmas nacionales y contempla una perspectiva global que puede desviar el objetivo fundamental de esta revisión.
Читать дальше