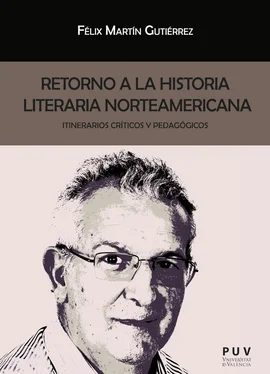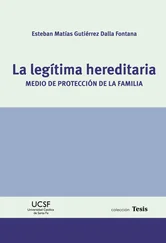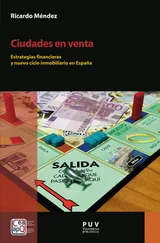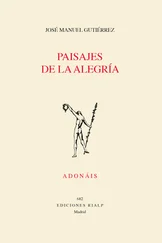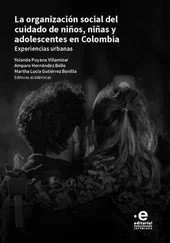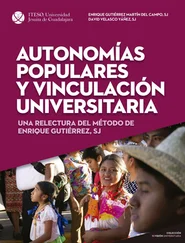Han ocurrido muchas cosas, comenta Sacvan Bercovitch en Reconstructing American Literary History (1980), desde que Robert Spiller publicara su Literary History of the United States (1948). Y han ocurrido con tal celeridad y avidez crítica, que el consejo que diera Spiller de que cada generación debiera componer su propia historia literaria requeriría una lectura radical: no sólo una generación y una historia literaria, sino, como sugeriría Fredric Jameson, algo absolutamente nuevo, un invento cuyos ejemplos no sean piezas o segmentos de la investigación en curso, sino ideas que dramaticen lo que podría ser su realización, aun conocedores de que no puede realizarse. En cierto sentido la formación de la historia literaria norteamericana ha sido propulsada por su hipotética realización y, como afirma Eric J. Sundquist (1995: 794), cada una de las revisiones de las que ha sido objeto ha dejado una estela de su potencialidad. Presumiblemente el romance entre América y su historia literaria es tan fascinante y obsesivo como lo relata Winfried Fluck, una relación capaz de aglutinar tendencias opuestas, experiencias muy diversas, configuraciones culturales y raciales muy diferenciadas e ideologías contrastadas (Fluck 2008: 8-14).
Hasta el extremo postulado por Jameson dentro del escenario de una globalización como horizonte absoluto, no han llegado todavía las historias literarias, pero sí comparten una suspicacia profundamente sedimentada tras varias décadas de inercia pedagógica y crítica en torno a la historia de los Estados Unidos. Bercovitch y la mayoría de sus colaboradores parten de ella. Ni existe acuerdo, añade Bercovitch, sobre el significado del término “literario”, surgido de la legitimación de un canon determinado, añade, ni sobre el término “historia”, ni sobre “América”, un problema ideológicamente inabordable, controvertido e incómodo críticamente cuando la idea de nación, mitología fundante, cuerpo social o pluralidad multirracial son expuestos a una erosión constante.
Obviamente lo que ha ocurrido desde los años cincuenta hasta nuestros días ha sido examinado desde muchos ángulos sin considerar plenamente las exigencias o los efectos pedagógicos como algo consustancial al revisionismo crítico que han llevado a cabo los proyectos más significativos de las últimas décadas: The Cambridge History of American Literature (1994-2005), editada por el propio Sacvan Bercovitch, y The Columbia Literary History of the United States (1988), editada por Emory Elliott. Ni que decir tiene que estos dos proyectos han abierto perspectivas novedosas en el territorio de la historia literaria de los Estados Unidos, una historia levantada sobre premisas críticas muy contrastadas y arbitradas por intervenciones individuales brillantes y abiertas a la divergencia de criterios hasta el punto ocurrente pero inevitable, de convertir el problema de la historia literaria en piedra angular del proyecto y, como Bercovitch reconoce, hacer de la divergencia y de la disensión una virtud. Tal es el sello y el compromiso crítico de The Cambridge History of American Literature , diseñada en los ochenta, lanzada en esa década y cuyos ocho volúmenes aparecieron entre 1994-2005, todo un alarde intelectual que parece responder a los requerimientos culturales del proyecto ideado y editado por Paul Lauter en The Heath Anthology of American Literature .
Antes de resaltar cómo The Cambridge History of American Literature consigue en ocho volúmenes entreabrir las puertas de los problemas más relevantes de la historia literaria norteamericana, sin necesidad de rayar en la cuadratura del círculo, nos parece importante subrayar cómo las historias de la literatura que hemos apuntado no han pretendido convertirse en guías pedagógicas, ni por razones fáciles de entender aceptarían supeditar su nivel crítico a objetivos tan exclusivos o irrelevantes como los pedagógicos. Sus pretensiones son más elevadas que las de un simple manual y no hay que olvidar que las instituciones universitarias cuentan con antologías, ediciones comentadas, anotadas o críticas de textos. Por otro lado, su función pedagógica ha venido marcada por la autoridad crítica de un autor y por una elaboración sintetizada acorde con la concepción histórica subyacente.
A tenor de las respuestas suscitadas por una convocatoria de la revista New Literary History , sobre el lema “Literary History in the Gobal Age”, respuestas recogidas en varios números de esta revista en el 2008, parece presumirse que la reinvención de la nueva historia literaria norteamericana requiere un escenario transnacional, una historia postcolonial, o una aceptación de la producción literaria global. Lejos, muy lejos, quedaron las propuestas que René Wellek lanzó en su celebérrimo “The Fall of Literary History” (1973) ante la profunda crisis que él advertía en la historia literaria y que no han sido respondidas. La desilusión que embargaba a Wellek se dejaba entrever en la documentación puntual y expresiva en torno al pensamiento de sus colegas y precursores; pero se hacía patente al urgir una revisión a fondo de la historia literaria. Su diagnóstico lamentaba la carencia de un método histórico adecuado, la absorción de la historia literaria en la historia general, las tesis cuestionables sobre el concepto de tiempo histórico y el alcance de las explicaciones causales, leyes evolucionistas o procesos dialécticos. Una propuesta flexiblemente formalista que quedaría anegada en las aguas del océano estructuralista.
La relegación de la crítica formalista y el auge de la nueva crítica en los setenta y ochenta no conseguirían paliar esa decepción ni estimular conceptos decisivos para la historia literaria. Claudio Guillén plantearía la necesidad de explorar la historia literaria como reto fundamental para el estudio de la literatura, mientras otros críticos desistirían de tal empeño. Recomponerla en cuanto historia literaria teórica y general suscitaba reservas a aquellos americanistas que deseaban ceñirla a la historia de Estados Unidos invocando una genealogía textual propia. 1 Añádase a ello la ingenua contraposición entre el perfil político y geográfico del país “América” con el carácter ahistórico del concepto literatura, o la cuestión de la lengua inglesa, unas reservas que no dejarían de sonrojar a cualquier estudiante que haya consultado el diccionario de Webster o leído Leaves of Grass . Con la diplomacia de un mediador sin recelos nacionalistas William Spengemann (1989: 146) describiría con más detalle estas reservas sobre la aparente incompatibilidad entre América y la “literatura”, prosa norteamericana y ciudadanía, extremos que permitirían a los historiadores buscar un término medio confeccionado con material histórico, social o político. Muchos han sido, afirma Spengemann (1993: 515-518), los intentos de deshacer el nudo nacionalista que ha dado coherencia y sentido histórico a la idea de la historia literaria americana, pero ya sea desde el punto de vista de la política lingüística como de las múltiples expresiones literarias la historia europea de las literaturas nacionales y su versión norteamericana constituyen la base de la historia literaria. Como hipótesis de proyecto parece lo más viable:
If the subject demands an idea of history but cannot prosper under the nationalist program and cannot survive under any of the alternative schemes that have so far been proposed for it, then it wants a different idea of American literary history: one that will construe early to mean something besides less, American to denote something more literary than the citizenship conferred retroactively upon colonial authors, and literature to designate something at once more historical than “timeless beauty”, less prejudicial to colonial documents than “poetry” or “fiction”, and more alert to discriminations than just plain “writing”. What this new idea might look like, we can perhaps begin to see by looking more closely at the nationalist model itself, to determine just where it goes wrong. (Spengemann 1993: 517)
Читать дальше