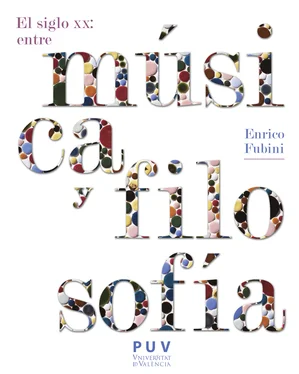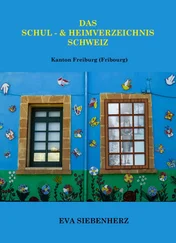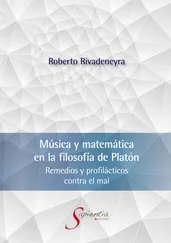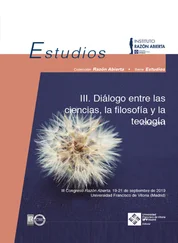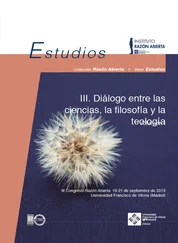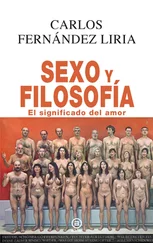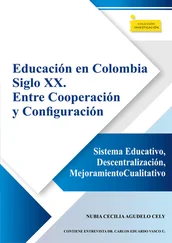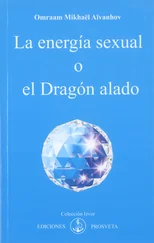La polémica respecto a la razón dialéctica, respecto a una concepción progresista de la historia, se ha convertido hoy casi en una moda y la encontramos divulgada en la página tercera del periódico, con frecuencia bajo la etiqueta de «pensamiento débil», contrapuesto al viejo y ya en desuso vicio del «pensamiento fuerte», lo máximo en el ámbito de un nuevo nihilismo, que aflora en el viejo tronco del nihilismo nietzscheano. El pensamiento de Jankélévitch no es en absoluto asimilable ni al nihilismo ni al pensamiento débil ni a ciertas revoluciones fáciles contra la razón . El camino marcado por el filósofo y musicólogo francés no se identifica con la invitación a profundizar respecto a la tradicional razón dialéctica , que no es adecuada para captar los estratos más profundos de lo real; es verdad que la razón dialéctica, la que en la música lleva ineludiblemente primero el sello del estilo beethoveniano y después el wagneriano, no es adecuada para captar las sutilezas; deja escapar los aspectos más inaferrables y más inefables de lo real. Pero quizás precisamente para aferrar lo que el Logos no consigue darnos, debe subir más a la superficie, hacia zonas más transparentes, más ligeras, donde la densidad del ser se hace más fina y la realidad se hace más viva. Este aspecto de lo real, sin duda, es menos seguro, menos estable que el que nos ofrece la razón hegeliana: la música puede ser el lenguaje que, por su particular naturaleza, no nos permite aferrar –el término sería realmente distorsionador en este contexto–, sino aflorar, aproximarnos por un instante huidizo a esta realidad, quizás menos corpórea, menos consistente, pero no por ello menos importante y significativa para el hombre. El ser de esta realidad es más semejante al devenir que al Logos hegeliano. No se trata de un devenir necesario , directamente emparentado con la idea tradicional de progreso, sino, más bien, de un devenir más arriesgado, de resultados siempre inciertos, más expuesto a los riesgos de perder el camino y no volver a encontrarse más. Pero precisamente en estos détours se pueden hacer descubrimientos inesperados que pueden conducir a lugares desconocidos y no encerrar grandes sorpresas. Para recorrer este camino, hay que tener plena disponibilidad, un abandono a la inspiración imprevista, a la aventura, a la sutil inquietud que nos depara el riesgo de perderse en oscuros laberintos. La música es el espejo más fiel de este tipo de investigación que puede parecer programáticamente inexpresiva, si por expresión se entiende la confianza plena y dogmática en la plenitud expresiva del verbo y del lenguaje musical. Así pues, la música es inexpresiva, pero no en el sentido stravinskiano del término, no como exaltación del sentido lúdico de la forma, como puro juego neoclásico en el que la expresión está ausente para no turbar la serenidad apolínea de la forma. La música es inexpresiva –según Jankélévitch– porque su territorio es lo que no se puede decir, lo que no se puede expresar, lo ambiguo. La música es ambigua, como ambiguo e inaferrable es el fluir del tiempo. Está claro que la polémica se plantea respecto a un cierto tipo de expresividad, la que se muestra y se busca a toda costa, demasiado confiable y segura de sí misma, de sus propias capacidades afirmativas; por otro lado, la inexpresividad a la que se hace referencia ciertamente no es la rigidez neoclásica, sino la levedad de la expresión, las transparencias de la sonoridad, la ligereza de los timbres, los silencios cargados de misterio del bosque de Melisande, más que el murmullo demasiado ruidoso del bosque de Wagner.
Está claro que este discurso musical y filosófico al mismo tiempo, aunque tiene un alcance general e intenta delinear una auténtica filosofía de la música, encuentra su ejemplificación más apropiada en la música del Debussy simbolista y en la música de todos los que, como Debussy, han buscado vías alternativas a la expresividad declarada que atraviesa un camino demasiado orgullosamente prefijado.
La lectura de Debussy propuesta tanto por Jankélévitch como por Jarocinsky tiene su mirada puesta en el futuro de la música y en las vanguardias postwerbernianas, pero vistas en una clave diferente de la sociológico-dialéctica de sello adorniano: no como extrema ramificación evolutiva de un proceso de desintegración del lenguaje wagneriano y de la crisis que ha impregnado todo el mundo del arte y no sólo del arte, sino sobre todo como una alternativa al lenguaje musical del clasicismo, al sentido clásico de la forma y de la macroestructura. Bajo la característica levedad de las sonoridades inéditas, de los timbres evanescentes de la música de Debussy, se oculta, por lo tanto, una concepción nueva y completamente revolucionaria de la propia obra musical. Jarocinsky afirma en este sentido: «Gracias al movimiento incesante de las partículas sonoras pequeñas o más grandes, siempre sucede algo en esta música, algo que vive y muere en ella, se forma, se renueva sin descanso . . . »; 3 y Wagner añade: «Esta deformación continua no es ni una evolución ni un devenir, sino una secuencia de flujos instantáneos. Es la sucesión de las discontinuidades infinitesimales lo que forma la continuidad». 4 En esta secuencia de instantes, como negación de un devenir entendido como articulación arquitectónica de la obra y desarrollo dialéctico interno de las partes, se ve el denominado naturalismo de Debussy. Imitar el eterno diálogo del viento y del mar, escuchar los consejos «del viento que pasa y nos cuenta la historia del mundo», 5 ofrecer el oído «al juego de las curvas descritas por las brisas mutables» 6 significa optar más por la eternidad del instante huidizo que por el desarrollo, y significa, además, refundar la armonía, el ritmo, la melodía sobre bases completamente nuevas. De hecho, dirigir la mirada a la naturaleza como constante fuente de inspiración tiene un significado completamente específico desde el punto de vista musical: el acorde puede perder en Debussy su valor funcional, el vínculo que en la armonía tradicional y también en la wagneriana lo unía a los precedentes y a los siguientes, para asumir un significado tímbrico y colorista. Se ha destacado con acierto que, a partir de Debussy, se puede empezar a hablar de agregaciones sonoras más que de acordes; lo que significa atribuir un nuevo peso al sonido individual, a la más pequeña y no relacionada partícula sonora o también a conjuntos de sonidos que pueden ser disfrutados como entidades autosuficientes en sí mismas sin necesidad de vincularlas a la idea de un desarrollo. Así, en el ámbito de esta nueva lógica musical, Debussy rompió nuevamente el vínculo que durante tres siglos unió la armonía y la melodía, dejando libre a la melodía para navegar en mar abierto, movida por el soplo irregular del viento.
Cuando se habla de herencia del pensamiento musical de Debussy en las vanguardias es necesario hacer algunas precisiones. En primer lugar, ¿de qué vanguardias se habla? ¿De las vanguardias históricas, de las postwebernianas o quizás de los más recientes movimientos denominados neorrománticos o postmodernos? Se corre el riesgo de caer en confusiones notables si no se llevan a cabo las necesarias distinciones también dentro de movimientos que en general se denominan incautamente bajo etiquetas genéricas de vanguardias postwebernianas, como si fueran un bloque homogéneo. Podría ser fruto de un incauto esquematismo pensar que en la música contemporánea hay una derivación schönbergiana netamente separada en sus frutos respecto a los de una hipotética corriente de derivación debussyniana y simbolista. La música del siglo XX está recorrida por varios estímulos, por hipótesis culturales y lingüísticas diferentes que se cruzan incluso dentro de un mismo autor, y precisamente por ello es poco oportuno funcionar respecto a las vanguardias con clasificaciones rígidas de estilos y corrientes. El famoso artículo de Boulez «Schönberg está muerto», 7 comete un error justo al querer establecer líneas netas de demarcación entre el pasado y el futuro sin tener en cuenta todo lo que, también en la música de Schönberg, es ambiguo e inclasificable.
Читать дальше