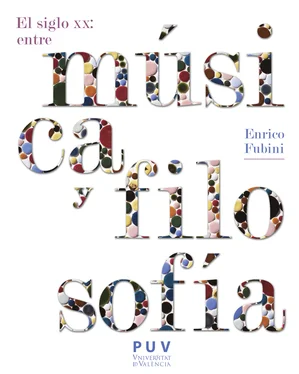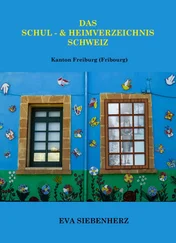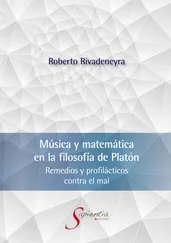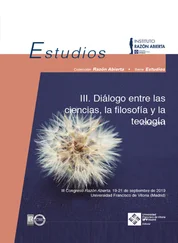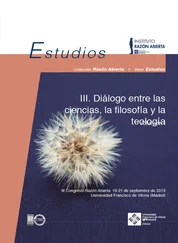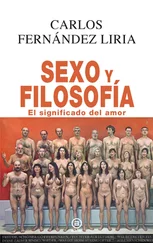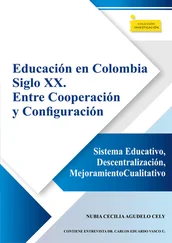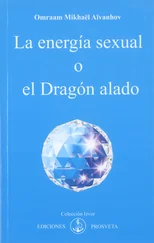Con frecuencia se piensa en el estilo atonal y después en el dodecafónico de Schönberg, según la huella de la escuela adorniana, como un producto de la maduración y evolución del lenguaje wagneriano: Wagner precisamente habría puesto las premisas de este cambio en la historia de la música que habría llevado a la disolución de la tonalidad. Igualmente de acuerdo con esta concepción histórica, Schönberg, más que cualquier otro músico, habría recogido esa herencia y la habría llevado a su maduración. Esta perspectiva histórica, como se apunta en breve, se debe revisar en profundidad, y quizás hoy los tiempos están suficientemente maduros para una reflexión sobre las raíces de las vanguardias del siglo XX, que se hunden en un terreno más variado y más articulado del que propuso Adorno en las décadas pasadas. Así pues, no sólo y no tanto Wagner se encuentra entre los padres de las vanguardias, sino quizás en igual medida que Debussy y las escuelas nacionales rusas, españolas, checas y húngaras; precisamente las escuelas que Adorno no nombra nunca en sus numerosos trabajos sobre el siglo XX y que ha contribuido fuertemente a marginar de lo que, hasta ayer, parecía el eje conductor de la música occidental y su evolución en nuestro siglo.
Este cambio de perspectiva teórica no es sólo un problema que debe confinarse en los libros académicos y las historias de la música: se trata de un problema de extrema actualidad de cuya solución depende hoy nuestro juicio sobre la música de nuestros días, sobre el mundo musical que nos rodea y sobre las perspectivas de mañana.
1.Pierre Boulez: Relevés d’apprenti , París, Seuil, 1976. Trad. it.: Note d’apprendistato , Turín, Einaudi, p. 241.
II.
Debussy y el simbolismo
Es una polémica que ya dura cerca de cien años: ¿Debussy es un músico impresionista o es un músico simbolista? Puede parecer, y en parte lo es, una típica querelle académica de escaso interés, quizás útil para fines clasificatorios de compiladores de una diligente historia de la música que teman correr el riesgo de situar al músico en la casilla equivocada. Sin embargo, la duración de la polémica hace nacer la sospecha de que, tras ella, se guarde algo más relevante, un objetivo diferente del que se muestra a primera vista: quizás la puesta en juego no es una mera cuestión clasificatoria y va más allá de la propia persona de Debussy. En definitiva, lo que esta polémica pone en discusión es el modo de entender la evolución de la música en nuestro siglo.
En la historia de la música hay figuras que a lo largo de los años se han convertido en emblemáticas, y a veces lo han hecho en el transcurso de su vida: el juicio positivo o negativo sobre ellos supera su persona y pone en juego categorías historiográficas, artísticas o ideológicas cuyo alcance va mucho más allá de su obra. Sin duda, éste es el caso de Debussy: desde hace unas décadas, se ve cada vez más claro que inclinarse a favor o en contra de Debussy representa una radical elección de bando con implicaciones bastante complejas en el plano historiográfico y artístico. Estar a favor o en contra de Debussy significa también pronunciarse a favor del Debussy impresionista o del Debussy simbolista, por cuanto la primera definición implica de algún modo una limitación de su figura, relegarlo a su tiempo , circunscribiendo el alcance de su música dentro de límites estrechos y, con todo, bien definidos tanto desde el punto de vista histórico como geográfico: un episodio concluido, de indudable valor, pero concluido en el tiempo y en el espacio. El Debussy simbolista, por el contrario, se abre a las más amplias sugerencias posibles: músico que mira hacia el futuro, cuyo valor todavía se tiene que explorar a fondo, cuyas potencialidades se proyectan hasta nuestros días; músico que no cierra una época sino que, más bien, abre puertas que sólo hoy podemos pensar en superar.
Por lo tanto, es curiosa una disputa de este tipo sobre un músico que, por principio, rechazó siempre cualquier encasillamiento y sintió horror por todas las escuelas que intentaban codificar, establecer de una vez por todas, cánones estéticos para la música y, en general, para las artes. Sin embargo, si la polémica sigue existiendo, no puede ser simplemente ignorada como carente de sentido: quizás seria mejor intentar penetrar en ella para entender su significado. Un reciente y sagaz crítico de Debussy, el polaco Stefan Jarocinsky, en un ensayo muy conocido, traducido hace pocos años al italiano y que tiene el significativo título «Debussy. Impresionismo y simbolismo», sostuvo que la figura del músico se tenía que situar exactamente en el inicio del simbolismo y que sólo en tal contexto cultural y artístico puede ser entendida; con todo, después de haber dedicado más de doscientas páginas a demostrar la congruencia entre los ideales simbolistas y los de la música de Debussy, curiosamente e inesperadamente concluía que ni el impresionismo ni el simbolismo eran categorías adecuadas para definir su música:
Creemos que se debe respetar su rechazo a las etiquetas: nos parece realmente imposible atribuirle una. Conocía todo tipo de corrientes artísticas: el naturalismo, el impresionismo, el prerafaelismo, el divisionismo, el simbolismo, el sintetismo, el fauvismo, el expresionismo. A parte del cubismo, cuyo nacimiento y desarrollo vio sin entusiasmo, él obtuvo un poco de todas estas corrientes, quizás sufrió profundamente su influjo (como en el caso del simbolismo), pero no sometió completamente a ninguna de ellas su personalidad artística . . . 1
Parece, pues, que incluso quien se pone decididamente de parte de quien quiere mantener contra viento y marea el compromiso radical de Debussy con el simbolismo, al final no se siente capaz de codificar de manera perentoria esta pertenencia y prefiere prudente y diplomáticamente, optar por una ubicación externa a todas las corrientes. Con todo, de su estudio se deduce claramente que la polémica sobre Debussy impresionista o Debussy simbolista no es tanto de naturaleza histórica –es decir, un dato a comprobar de una vez por todas más allá de cualquier duda–, como una polémica ideológica tras la que se esconden implicaciones complejas que conllevan problemas que quizás tienen que ver con Debussy de manera sólo marginal.
En la cultura alemana de la posguerra –y, tras los pasos de Adorno, en la cultura italiana también– se habló de la vanguardia relacionándola de manera bastante más estrecha con la escuela de Viena, con la atonalidad, con la dodecafonía, con el serialismo y no con las corrientes de la música contemporánea que, de algún modo, imitan la tradición francesa. Desde esta óptica, la línea Wagner-expresionismo-dodecafoníavanguardia ha resultado vencedora en todos los sentidos respecto a la línea impresionismo-simbolismo-exotismo . . . A pesar de ello, el predominio de este esquema interpretativo en nuestra cultura resultó pleno de consecuencias y significó también que se destacaran algunas corrientes de la vanguardia respecto a otras, lo que puede resumirse en términos geográficos en el privilegio claro de Viena respecto a París. Si se interpreta la historia de la música de estos últimos cien años como la historia de la disolución del wagnerismo y de la tonalidad a través de fases dialécticas que han llevado a la serialidad integral y a la escuela de Darmstadt –donde todo está rígidamente controlado y predeterminado, al menos desde un punto de vista teórico y conceptual, pero en la que todavía prevalece una concepción intervalar–, se llega fácilmente a una perspectiva historiográfica que necesariamente pone entre paréntesis toda una amplia franja de historia de la música que incluye no sólo a Debussy, sino también a Ravel, Satie, Varèse y quizás también a Bartok y a muchos otros músicos de la primera mitad del siglo, y aún a muchos otros de estas últimas décadas. Con frecuencia, se ha considerado a estos autores como marginales o accidentales en una trayectoria obligada en la que los verdaderos vencedores de la carrera de obstáculos eran otros; el que no seguía el gran sendero de la historia resultaba automáticamente marginado y, por lo tanto, perdedor, disperso en mean-dros inesenciales, en carreteras secundarias que no conducen a ningún lugar. Por otro lado, la disattenzione italiana y no sólo italiana respecto a Debussy –músico que puede ser considerado el símbolo que resume todo un sector de la música del siglo XX–, es paralela a la falta de atención respecto a sectores enteros del pensamiento contemporáneo. El destacar el eje Wagner-Schönberg-Webern-Darmstadt lleva aparejado el destacar el otro eje del pensamiento del XIX-XX: Hegel-Adorno-escuela de Frankfurt-neopositivismo lógico, etc. No es casual que Adorno, hasta la posguerra, haya sido traducido ampliamente al italiano y hoy esté disponible en nuestra lengua incluso su obra completa, mientras que tantos otros críticos, en particular los franceses, nunca hayan sido traducidos ni hayan entrado a formar parte de nuestra cultura musical.
Читать дальше