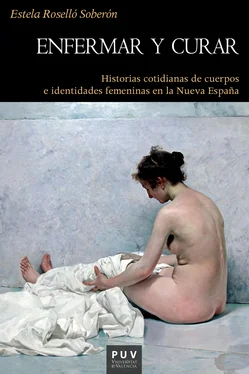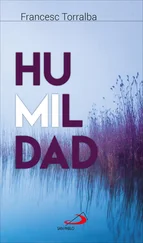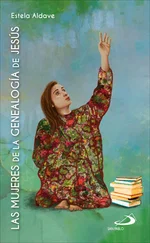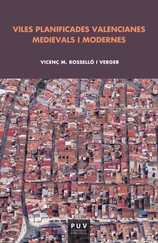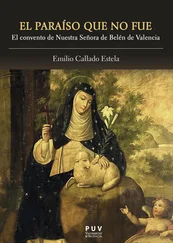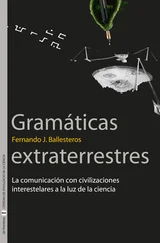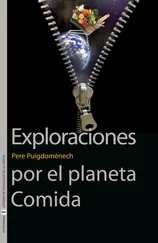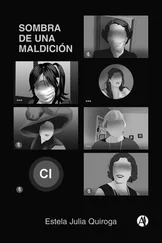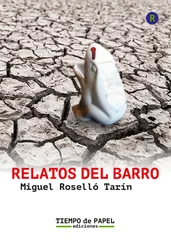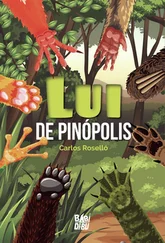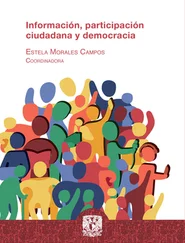Pronto, la antigua buena fama y el buen nombre de Ana de Vega se convirtieron en una muy mala reputación, la misma que rápidamente se reprodujo gracias a muchos rumores y murmuraciones negativos que, a pesar del reconocido prestigio del que la curandera había gozado durante mucho tiempo, circulaban de manera paralela en aquellos sitios en los que se hablaba de ella.
De esta manera, si en un principio la familia Sambrano había creído fehacientemente en la opinión positiva que el doctor González Parejo había difundido sobre la mulata poblana y en las noticias de que Ana era una gran curandera, una vez que Francisco descubrió las mentiras y calumnias que esta inventara sobre su mujer, lo que terminó pesando mucho más sobre él fueron los rumores negativos que seguramente también había escuchado sobre ella en alguna ocasión, pero que en su momento había ignorado. Finalmente, para Francisco y para los inquisidores aquellos malos rumores terminaron por convertir a Ana de Vega en «Anica la bruja».
El desenlace del caso de Ana de Vega, la curandera mulata de Puebla parecería, cuando menos, conmovedor. La narración de su cuarta audiencia inquisitorial muestra la manera en que esta mujer fue sintiéndose cada vez más perdida y cada vez más alejada de la posibilidad de obtener la deseada redención de sus jueces, y muestra también a una mujer que terminó por asumir una identidad muy distinta a la que ella misma se había construido y fue identificada durante mucho tiempo.
La antigua alta autoestima que esta mujer se había construido a partir de su prestigio y su buena fama fue completamente destruida frente a los inquisidores; en su lugar, lo que apareció en ella fue una identidad constituida por un cúmulo de dudas, congojas, miedos, temores e impotencia. 100
A modo de conclusión: como se ha señalado ya, entre los rumores que los inquisidores citaron como parte de las declaraciones que terminaron por denostar a Ana de Vega, los jueces incluyeron una de las supuestas pruebas contundentes de su verdadera personalidad: su fealdad física.
Heredera de la cultura y el imaginario medieval, la sociedad barroca asoció la fealdad corporal con la imperfección moral y la maldad. Las personas feas escondían, así, vicios, pecados y naturalezas oscuras que salían a la luz con un físico desproporcionado, defectuoso o deforme. Bajo aquella mirada, las brujas eran feas como clara señal de su relación con Satanás. 101
Cuando los inquisidores dijeron a Ana que muchos de sus vecinos hablaban de ella como una mujer fea y, por lo tanto, como una mujer claramente vinculada con el Demonio y las fuerzas del mal, la vituperada curandera asumió sin chistar su fealdad física, aunque también agregó que si Dios la había creado así, ella no tenía la culpa. Al mismo tiempo, para quienes la habían visto como aquella mujer de fealdad malévola y demoníaca y la habían llamado Anica la Bruja, la acusada solo pidió que Dios los perdonara.
Al leer la historia de Ana de Vega y conocer el veredicto final de su sentencia, el historiador no puede evitar la tentación de preguntarse: una vez que sus jueces la encontraron culpable y la condenaron, ¿cuál habría sido su reacción?, ¿se habría perdonado aquella mujer a sí misma de haber sido quien era? Lamentablemente, como tantas otras cosas que pasan en la historia, en realidad esto tampoco lo podremos saber nunca. Sin embargo, lo que sí parece cierto es que, al final de su proceso, Ana de Vega se arrepintió de haber actuado como lo había hecho durante muchos años y que así, movida por el miedo o por la vergüenza, esta desventurada mujer prometió dejar de ser quien había sido hasta entonces.
Efectivamente, la Ana de Vega que desfilara por las calles de la ciudad de Puebla montada en un asno semidesnuda y humillada poco o nada parecía tener que ver con la antigua curandera que alguna vez dirigiera con vehemencia la quema del hechizo que supuestamente había enfermado a María Sambrano.
Sin embargo, si se mira con mayor cuidado, en realidad, tanto una como la otra, tanto la pecadora humillada como la experta admirada, fueron, finalmente, dos máscaras o dos personajes interpretados por la misma persona. Expresión típica del trampantojo barroco, de esa cultura que hizo oscilar la vida entre la realidad y el engaño, entre la ilusión y la verdad.
Y es que, como muchas otras curanderas de su época, Ana de Vega perteneció a ese mundo de claroscuros en donde la identidad de las personas se construyó, inevitablemente, a partir del disimulo, la ambigüedad, el enigma y la contradicción. 102
1 Rico: El sueño... , p. 182.
2 Entre muchos otros, Helio Carpintero ha señalado que entre 1500 y 1600, la cultura hispánica vivió un fuerte interés en «la exploración del hombre», es decir, en algo que Carpintero define como el deseo de conocer la naturaleza del ser humano. Ya a finales del siglo XV, la visión naturalista propia del Renacimiento europeo había intentado explicar al hombre como una realidad natural. Esto había sido compartido por personajes hispánicos como Luis Vives, Huarte de San Juan o Gómez Pereira. Sin embargo, de acuerdo con Carpintero, al llegar el siglo XVII, la cultura del Siglo de Oro español se alejó de las reflexiones naturalistas europeas y prefirió concentrarse en la exploración del hombre como una realidad moral. Véase Carpintero: «La exploración del hombre», en Cuenta y razón del pensamiento actual . Disponible en: < http://www.cuentayrazon.org/revista/pdf/115/Num115_005.pdf>.
3 El primero en introducir la idea de que el individuo moderno había nacido en el Renacimiento fue Jacob Burckhardt. Hoy en día, muchos autores revisan esta teoría y la matizan. Entre los historiadores que se ocupan de esto último se encuentra John J. Martin, quien en su libro Myths of Renaissance Individualism y en su artículo «Inventing Sincerity, Refashioning prudence: the Discovery of the Individual in Renaissance Europe» plantea que hoy se sabe que mucho antes del Renacimiento hubo personas que actuaron conforme a ideas «individualistas». Por otro lado, Martin señala que en el Renacimiento no todos los seres humanos que habitaron en Europa se asumieron a sí mismos como individuos. Para Martin, en los siglos XV y XVI hubo múltiples maneras de estar en el mundo, personas con identidades muy diferentes que se relacionaron de forma muy distinta con el ser interior y el ser exterior. Véase la interesante reseña que hace James Amelang sobre el libro de John J. Martin. J. Amelang: «El ser exterior», en Revista de libros , Madrid, Fundación Caja. Disponible en: < http://www.revistadelibros.com/articulos/elserinterior>. También, véase J. J. Martin: «Inventing Sincerity, Refashioning Prudence: the Discovery of the Individual in Renaissance Europe», The American Historical Review , 5, vol. 102 (diciembre 1997), pp. 1309-1342.
4 Jonathan Sawday ha insistido en que, tanto para los católicos como para los protestantes del siglo XVII, el tema de la interioridad del sujeto se convirtió en un asunto de gran relevancia a la hora de definir las posturas relacionadas con el problema de la salvación del alma. Véase J. Sawday: «Self and Selfhood in the XVII Century», en Roy Porter, Rewriting the Self... , p. 31.
5 También Roger Smith ha estudiado el fenómeno histórico de la autorreflexión, la individualidad y la construcción del ser interior en el siglo XVII en Europa. De acuerdo con este autor, el siglo XVII sí marcó una nueva relación entre los seres humanos y su «yo». A decir del historiador, esta nueva conciencia de identidad individual sí fue crucial y distintiva de la cultura moderna y occidental que surgió a partir de aquel momento histórico. El propio Roger Smith menciona la controversia historiográfica en torno a si el sentido del yo realmente surgió en Occidente en el siglo XVII. Smith señala que para entrar en dicho debate es necesario preguntarse de qué «individuo» o de qué «yo» se está hablando, pues en el siglo XVII hubo muchos tipos de sujetos y muchos tipos de «yos», por lo que hablar de un único origen sería simplificar un problema histórico complejo. Véase R. Smith: «Self Reflection and the Self», en Roy Porter, Rewriting the Self... , pp. 49-53.
Читать дальше