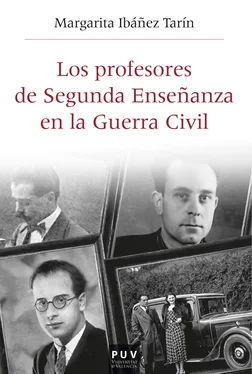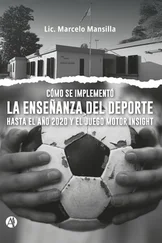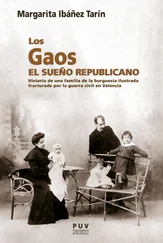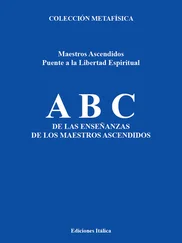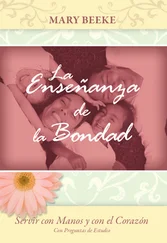Al hablar de «represión» –tanto republicana como franquista– entendemos el término como el conjunto de mecanismos dirigidos al control y la sanción de conductas «desviadas» en los órdenes ideológico, político, social o moral. Un concepto amplio que no se circunscribe a la utilización de la violencia física. Compartimos en este sentido el significado que Eduardo González Calleja otorga al término: «un amplio abanico de actuaciones, que pueden ir desde la eliminación física del disidente hasta el dirigismo de conductas públicas y privadas a través, por ejemplo, de la imposición de una cierta moral o de una cultura oficial»; en este caso, «el concepto represión aparece como más cercano al de control social, que puede ser definido como el conjunto de medios de intervención, positivos o negativos, que utiliza una sociedad o un grupo social para conformar a sus miembros a las normas que le caracterizan». 18
A menudo utilizamos la expresión «limpieza política» para referirnos al propio fenómeno de represión. Aunque no son sinónimos completos, ya que presentan matices diferentes. Mientras el concepto de represión alude a los mecanismos, actuaciones y medios de intervención para conseguir el control político-social sobre un colectivo –en este caso el docente–, la limpieza política, tal como nosotros la entendemos, se refiere a «la dinámica de homogeneización política de la población de un territorio por medio del uso de la fuerza o la intimidación contra los grupos identificados como enemigos políticos». 19Cuando empleamos «limpieza política» aplicado a nuestro campo de estudio, estamos hablando de la labor de uniformización ideológica y tabla rasa que introdujo el franquismo en la Segunda Enseñanza con el fin de poder partir de cero y ser mucho más eficaz en la implantación de su proyecto de nacionalización de las clases medias y adoctrinamiento de élites en los valores del fascismo y del nacionalcatolicismo. En España, no se puede obviar que la piedra angular sobre la que se edificó el longevo régimen franquista fue una guerra civil, producto de una sublevación militar contra el orden democrático establecido. Tal como ha explicado Antonio Míguez Macho, fue una sublevación
que alcanzó el poder con el objetivo de acabar con el régimen republicano existente y de eliminar un grupo social al que identificaba como enemigo de España. Un grupo definido fundamentalmente por argumentos negativos: no católico, no español, no tradicional. Existía pues una intencionalidad genocida [política] en el golpe de estado que se pudo hacer efectiva a través de unas prácticas de violencia concretas, gracias al acceso de los sublevados a los recursos estatales. 20
El franquismo se planteó, siguiendo el modelo italiano, adoptar políticas educativas que le sirvieran para remodelar la sociedad y crear nuevos ciudadanos. Las autoridades educativas franquistas instrumentalizaron la labor pedagógica de los profesores para conseguir estos fines. En 1942, durante la celebración de la I Semana de la Enseñanza Media Oficial en Madrid, Luis Ortiz Muñoz, director general de Enseñanza Media, se dirigió a los asistentes –la mayoría directores de los pocos institutos públicos que el franquismo mantuvo abiertos después de la guerra– con estas palabras: «Los catedráticos son hoy el mejor instrumento de la Revolución Nacional, los elementos de que se ha de disponer para llevar a cabo la política de recristianización y renacionalización de la Enseñanza Media Oficial». 21
Pero, junto a esos catedráticos integrados que asistieron a la I Semana de la Enseñanza Media –todos ellos confirmados en el cargo y vistos como instrumentos al servicio de los nuevos planes de nacionalización de las clases medias–, existió un amplio colectivo de represaliados –sancionados en la depuración franquista con penas que iban desde la inhabilitación para cargos directivos, el traslado fuera de sus provincias hasta la separación forzosa de la enseñanza– que también compartieron docencia en los claustros de los institutos de la posguerra. Ambos casos, profesores represaliados e integrados en el Nuevo Estado, franquistas y antifranquistas, son dos caras de un fenómeno que hemos querido contraponer en las páginas que siguen. Y, por supuesto, junto a estas dos minorías activas, también ha merecido nuestra atención un amplio grupo de docentes que hemos incluido en la que hemos denominado «zona gris».
1J. L. Ledesma Vera: «¿Cuchillos afilados? De violencias, guerra civil y culturas bélicas en la España del primer siglo XX», en J. Canal y E. González Calleja (eds.): Guerras civiles, una clave para entender la Europa de los siglos XIX y XX , Madrid, Casa de Velázquez, 2012, p. 93.
2F. Morente, J. Pomés y J. Puigsech (eds.): La rabia y la idea. Política e identidad en la España republicana (1931-1936 ). Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016, p. 13.
3J-C. Mainer: Años de vísperas. La vida de la cultura en España (1931-1939) , Madrid, Espasa Calpe, 2006, p. 20.
4Ibíd., pp. 106-107.
5I. Saz: «Entrevista con el autor», en Seminario Interuniversitario de Investigadores del Fascismo (SIDIF), 16 de julio de 2014. Disponible en línea: < https://seminariofascismo.wordpress.com/2014/07/16/entrevista-ismaelsaz-historiador-del-franquismo-y-de-laextrema-derecha-europea-de-entreguerras> [última consulta: 25 de febrero de 2017].
6E. Hobsbawm: Historia del siglo XX …, op. cit ., p. 130.
7I. Saz: «Fascismo y nación en el régimen de Franco. Las peripecias de una cultura política», en M. Ruiz Carnicer (ed.): Falange. Las culturas políticas del fascismo , Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2013; íd.: «Sobre la naturaleza de la represión franquista», en R. Camil Torres y X. Navarro: Temps de por al País Valencià (1938-1975) , Castelló, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2012.
8R. de Felice: Rojo y negro , Barcelona, Ariel Historia, 1996, p. 55.
9E. Traverso: A sangre y fuego. De la guerra civil europea (1914-1945) . València, PUV, 2009, p. 75.
10J-C. Mainer: Años de vísperas… , op. cit ., p. 150.
11Ibíd., p. 139.
12Ibíd., pp. 85 y 139.
13F. Morente, J. Pomés y J. Puigsech (eds.): La rabia y la idea… , op. cit ., p. 20.
14F. Morente, J. Pomés y J. Puigsech (eds.): La rabia y la idea… , op. cit ., p. 13.
15J. Álvarez Junco: Mater Dolorosa. La idea de España en el s. XIX , Madrid, Taurus, 2001, pp. 113-118. Para Álvarez Junco, si hay que señalar una fecha clave en el cambio de tendencia, esa fue el llamado affaire Masson en 1783. Según el citado autor, es uno de los pistoletazos de salida del sentimiento español moderno.
16A. Botti: Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España (1881-1975) , Madrid, Alianza, 1992, pp. 17, 18 y 31.
17J. Álvarez Junco: Mater Dolorosa… , op. cit ., p. 600.
18E. González Calleja: «Sobre el concepto de represión», Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea , 6, 2006, p. 6.
19R. Cruz: «Olor a pólvora y patria. La limpieza política rebelde en el inicio de la guerra de 1936», Hispania Nova , 7, Madrid, 2007, p. 6.
20A. Míguez Macho: La genealogía genocida del franquismo. Violencia, memoria e impunidad , Madrid, Abada Editores, 2014, p. 22.
21Discurso del director general de Enseñanza Media Oficial en la I Semana de la Enseñanza Media, Madrid, 13-20 de diciembre de 1942.
I. GUERRA Y SEGUNDA ENSEÑANZA EN LA RETAGUARDIA VALENCIANA
1. ANTECEDENTES. LA CALMA QUE PRECEDIÓ A LA TEMPESTAD
Читать дальше